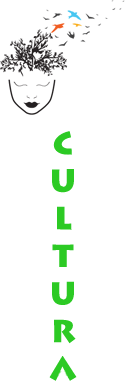
Categóricamente convencional tendí la mano en supuesta señal de afecto, cuando Libia me presentó a su primo Matías, quien olímpicamente desdeñó mi afable gesto. Traté de ocultar mi notoria confusión deslizando la mano rechazada hacia el bolsillo del pantalón, pero realicé este movimiento tan aparatosamente que el ridículo inicialmente sufrido se elevó a la tercera potencia. Alcancé a percibir una sardónica sonrisa en Matías cuando adivinó el estado de ánimo que me había provocado el hecho de que alguien ignorara el impulso bien educado de mi mano.
Revanchista sustraje un quiubo sin matices, despectivo y pronunciado con cara de palo. No conforme con eso, detuve por larguíííííísimos segundos la mirada cínico-crítica en la pronunciada barriga de Matías (insinuándole que si tenía perritos podía hacer buen negocio), quien de pronto reaccionó con una mueca de disgusto que jamás abandonó en mi presencia. Según yo la afrenta se encontraba saldada. Después fingí grave interés en los comentarios seudoeruditos que Libia externaba sobre la película de Buñuel.
Libia había advertido los preámbulos de una saludable enemistad entre Matías y yo, y quizás para reconciliar a los gratuitos contendientes, invitó una cerveza.
—Excelente idea —dijo Matías, quien tal vez alimentó la vana esperanza de que yo fuera abstemio de tiempo completo y por tanto desaparecería ipso facto, pero como en verdad el calor era insoportable, yo tampoco decliné la oferta.
Confirmamos en los carteles la próxima película del ciclo homenaje a Buñuel y partimos presurosos (sin metáfora).
Libia, recién divorciada, laborante en la Escuela de Artes Plásticas, era sin lugar a dudas una persona a la que difícilmente se podía negar la conversación, máxime si era ella quien pagaba la cuenta.
Una vez instalados en el C.77 supe por boca de Libia que Matías había emprendido la exportación de joyería con catastróficos resultados, compartidos con Libia como aportadora del capital en desgracia.
La situación económica de Matías era a la sazón crítica (y criticable) pues según deduje, vivía a expensas de lo que Libia obtenía de su padre para gastos personales. Estaban incestuosamente enamorados y no lo ocultaban a la casta (ya no tanto), tequilera (más que antes) sociedad (casi anónima) tapatía.
La charla entre Libia y yo versó sobre su antigua situación matrimonial, que yo como estudiante de leyes pude analizar con aparente conocimiento de causa y dio ocasión para lucirme con algunos latinajos que ni yo mismo entendía de modo concluyente. Su excónyuge, el arquitecto, acuarelista, fallido cineasta, Fidel Salinas, la había dejado casi en la ruina, después de que la incauta le confió la administración de sus bienes raíces, mismos que entre desventajosas hipotecas y ventas precipitadas y absurdas, estuvo en un tris de hacer humo. Matías intervenía solamente para ordenar al mesero que trajera las otras.
Naturalmente ebrios, nos despedimos y deseamos buena suerte. Aunque para Matías el encuentro fortuito de Libia conmigo le había echado cuesta bajo mejores planes. Pero si Libia no me culpaba, el cejo fruncido de Matías durante toda la combebencia me importaba un carajo.
No volví a encontrar a Libia sino hasta el día en que se exhibía el último filme de homenaje al siempre asombrosamente joven Buñuel. Esta vez, sin compañía non grata, no me convidó una cerveza. Con toda naturalidad me espetó que ya no le gustaba el chupe, prefería la mota, ¿no quieres darte unos toques? Aduje que yo no era militante activo de esas ondas, por lo que Libia me impuso lógica y previsiblemente el calificativo de chiva. Estigmatizado y todo me comprometí a acompañarla.
Libia me condujo en Datsun de reciente modelo a su departamento semiamueblado, pues como ella misma aseveró, lo utilizaba sólo en muy contadas ocasiones; además, Matías había sustraído el estéreo, los discos, el refrigerador y algunos otros enseres de menor importancia.
Únicamente dejó a Libia un recuerdo ingrato, una cama medio desvencijada, un horno de microondas, un librero y, como es de suponerse, todos los libros intactos, y en un rincón, un estéreo portátil que espontáneamente se comprometió a regalarme.
―Tengo una botella de ron, si quieres sírvete, yo con esto tengo ―dijo y acto seguido hurgó entre los libros y extrajo dos cigarros de los cuales encendió uno de olor y efectos consecuentes. Enseguida se desbordó en confidencias. Matías abandonó a su prima hermana, presumiblemente, al ver restringidos sus emolumentos ganados religiosamente (sic de Libia) en su calidad de padrote.
―No lo culpo ―musitó la abandonada―, pero me dolió su comportamiento. Ni siquiera una despedida de gente bien nacida.
Ciertamente patética Libia demandaba una conmiseración que yo estaba inhabilitado para ofrendarle. En esta grotesca situación, me resultaba sumamente difícil encontrar las palabras ad hoc que, en su sonoro vibrar, reanimaran en Libia la fe y la esperanza en el amor y en la vida.
Nada se me ocurría sino frases hechas, repugnantes lugares comunes. Astutamente, creo, me refugié en el silencio como una manera de hacerle comprender que contaba conmigo: el silencio es polivalente y por tanto sugiere múltiples interpretaciones, tal vez Libia pensara que yo, conmocionado por su tragedia, me había quedado sin habla.
Cuando comenzó a besarme corroboré mi incontrovertible carencia de suspicacia, que a mi edad ya resultaba oligofrenia pura. Hicimos el amor mientras los Beatles levantaban un imposible, lírico vuelo con Let it be.
―Te ayudaré en todo lo que necesites, es más, te conseguiré el dinero para que montes un despacho a todo lujo, de veras, no sé por qué me inspiras tanta confianza. Creo que seremos muy felices ―dramatizó la enamorada mientras se daba el último fuetazo de la tarde.
Dos días después, sin previo aviso, Libia me visitó en la oficina. Ramos, mi compañero y socio, quedó alelado en la contemplación de la belleza aparecida en el umbral de la puerta, desplegando una vaharada de perfume francés en el ambiente; elegantísima, como si recién hubiera participado en una exposición de modas de alta costura, bueno, al menos esa fue la convencional imagen que me sugirió: radiante, exquisitamente maquillada. Rubor justo en las mejillas; labios con el tono y el brillo exactos, id est, soberbia. Y era a mí a quien buscaba.
Solícito, Ramos le ofreció asiento sin dejar de mirar las blancas y bien torneadas piernas de aquella epifanía vestida con falda verde mar de gran abertura al frente.
Libia me invitó a comer. Ramos me lanzó una mirada en la que se mezclaban la incredulidad y la envidia.
La beldad se colgó de mi brazo y juntos ganamos la calle. Eligió, sin consultarme, un restaurante de comida francesa. Ya instalados en la mesa y frente a platillos de gusto exótico, comenzó a proferir un discurso un tanto sobreactuado que bien podría resumirse en los siguientes términos: había descubierto que nosotros haríamos una pareja sin igual (sic); no lograba explicarse cómo en tanto tiempo (dos años seis meses) de conocerme no había podido percatarse del infinito número de atributos que yo poseía para hacerla feliz.
Argumentos que no rebatí, pues pensé que Libia se encontraba eufórica tras una dosis de cannabis que la inmunizaba de cualquier razonamiento formulado en el sentido de que yo no era más que un paupérrimo diablo que transitaba con una no muy envidiable sagacidad por la manida ruta del fracaso. Tal parece que Libia adivinó el hilo de mis pensamientos.
—No, no, de veras, pienso que puedo llegar a quererte mucho —pronunció con ampuloso tono de voz. Enseguida agregó—: Tú también podrías quererme algún día, ¿o no?
Deseaba, aunque parecía ordenarme que pasara en la noche por ella a su trabajo. A las nueve de la noche me llegué a las puertas de la Escuela de Artes Plásticas donde Libia pretendía impartir clases de actuación. Y de esa nada extraordinaria manera se inició algo parecido a una relación sentimental.
Durante varias semanas me obnubilé en pensamientos tales como: “De verdad que el Amor es la Razón Fundamental de nuestro paso por la Vida” / “Sí, la quiero como Nunca pensé llegar a querer a Nadie” / “Libia es una mujer tan completa en todos los sentidos que no puedo menos que considerarme un Ser sumamente Privilegiado” / “¿Realmente merezco una mujer como Libia?”
Deformaciones sentimentales más, deformaciones sentimentales menos, Libia y yo compartíamos una etapa existencial de innegable felicidad. No digo que se haya modificado el curso de nuestras vidas, pero Libia realizó atinadas inversiones financieras que le redituaban altos intereses, por lo que pudo recuperar algunos bienes de su anticipada y ya menoscabada herencia. Por mi parte, yo había ganado serenidad y experiencia, lo cual se reflejaba en continuos éxitos jurídicos.
El departamento de Libia retornó a la calidad de lujoso: muebles flamantes (cuya cuenta pagué), aumento considerable en la dotación discográfica, gran televisión a colores, potente modular, refrigerador pletórico, buenos libros, cantina surtida de excelentes licores y (para ella) cotizadísimas colas de borrego; en resumen, y no obstante riesgo de lugar común, todo iba viento en popa. Libia estaba, por así decirlo, revitalizada. Sus tortuosas relaciones amorosas con Matías parecían definitivamente relegadas al archivo de agridulces experiencias que se iban transformando paulatinamente en secuencias de tragicómicas de boba telenovela vagamente recordada.
Las celebraciones en el ahora casi penthouse de Libia se hicieron excesivamente frecuentes y terminaban, obviamente, en la camota estilo colonial de sábanas no tan limpias como pudiera esperarse.
Libia ensayaba entusiasta su próxima obra teatral dirigida por uno de los más connotados directores homosexuales del medio. Se había estabilizado en un grupo y pudo lograr dignas actuaciones que le valieron ser invitada a una gira por Baja California; desde luego, la acompañé a la península; además de haberse conseguido una exitosa temporada teatral y muy redituables dividendos económicos, pasamos unas semanas de dicha intensa.
Un jueves (¿o era un viernes?) Libia me llamó a la oficina. Estaba (¿o parecía?) muy nerviosa. Me suplicó que fuera por ella a su trabajo.
Me aposté en una esquina de la escuela a la hora convenida. Cuando se acercó al lugar en donde yo terminaba de consumir el cuarto cigarrillo, la luz le iluminó un rostro que revelaba un inenarrable desaliento. Se encontraba ajada, como si en unas cuantas horas hubiera envejecido diez años. Al despojarse de sus lentes pude ver que tenía los ojos inflamados: vestigios de un llanto prolongado.
¿Me quería demostrar el grado de perfección histriónica que había alcanzado o me estaba tratando de comunicar que súbitamente la angustia existencial le había hecho víctima propiciatoria de inconmensurables tragedias?
—Lo que tengo que decirte es muy delicado —musitó Libia en un tono que auguraba algo escalofriante. Así lo denotaba la piel erizada de mis brazos.
Pero todo era tan sencillo que espantaba: Libia estaba embarazada (ni más ni menos). La verdad, la ineludible verdad, a mí el suceso me pareció apocalíptico. No porque Libia rebasara los treinta años y fuera una primoparturienta a destiempo, que correría, a esa edad, insoslayables riesgos. No obstante yo estaba, como siempre, adelantando vísperas. Ella podía abortar con toda la debida, oportuna y subvencionada tranquilidad del mundo. Claro, el tal Matías era el industrioso copulador a punto de ser padre.
No podía ni debía ser de otra manera, porque yo si de estéril no podía jactarme, de pendejo, quién sabe. Cierto que en más de una ocasión (frase eufemística que significaba con harta frecuencia) había tenido lances amorosos con Libia, y no precisamente de carácter platónico, el ser padre (de más o menos de cuatro) no me atraía en lo absoluto, cuando menos hasta no alcanzar los cuarenta y cinco añejos.
Prejuicios al margen, Libia distaba mucho de ser el prototipo de mujer con vocación de buena madre o de madre buena, no digo de mis hijos (en previsión de trillizos) sino de cualesquiera hijos que en el mundo hubiere. Y había dicho prejuicios aparte, y ahora yo salía con eso de “prototipo de madre”, pero qué poca... la mía. ¿De qué fuentes recabó mi amojamado cerebro eso de “prototipo de madre “? Sospecho que tal desbarre se debía a mis dizque críticas, pero más bien gozosas lecturas de la fotonovela quincenal que invariablemente olorosa a tinta fresca aparecía en la mesa de centro de la sala de mi recién cuñada Karla (con K, ¿por qué ciertas letras de pronto se ponen de moda?), esposa de mi hermano Óscar, alias el Ciempiés.
Lo cierto es que Libia sufría y sólo ella podía saber si la responsabilidad de ese sufrimiento correspondía al incestuoso Matías o a mí: joven buena onda o sexista inconfesado, pues siempre eximía de toda culpa a las mujeres (mea culpa aparte). Pero Libia no era susceptible de calificativos como inexperta, torpe mujer, porque ella era un ser que distaba abismalmente de tales defectos decimonónicos.
—¿Quién, Libia? Libia, por favor... Libia, dime —le pregunté con tanta vehemencia que más bien supliqué.
Libia comenzó a llorar con vesánica furia, tal vez para reasumir más fácilmente, detrás de las lágrimas, su impunidad. Pero esta vez yo no estaba dispuesto a conmoverme por lo que juzgué entonces ejercicio de cocodrilismo lacrimoso.
Por lo demás, ella lloraba con regular frecuencia. Poseía un matiz distinto para cada ocasión. Aun así, yo me resistía a considerarla como buena actriz. Incluso me disponía —energúmeno de banqueta— a echarle en cara su inexplicable título de licenciada en actuación obtenido a cambio de ciertos favores a maestros y a los presidentes en turno de la Escuela de Artes Plásticas.
A punto de proferir la primera y, de acuerdo con mi percepción de las buenas maneras (vía Manuel Carreño), vulgarísima frase de “¡No te hagas pende...!” me desarmó con un “¡No lo sé, te lo juro!” Estuve a punto de reventarle los tímpanos: “¡Cómo que no sabes!” Pero de natural comprensivo, nulificado a la asunción de poses temperamentales e impedido, por ya inmodificables convicciones, para carlosmoctezumamente cruzarle el rostro de una bofetada, volví a mi consuetudinaria dejadez que ahora se me revertía amenazando mi tranquilidad de por vida, agregué:
—Oye, explícame, sí. Nada más eso. Tú sabes, debes saber. Ya casi somos viejos y tú eres sabia, salomona frente a mí. No es posible que no sepas. En estas cuestiones le das las buenas y las malas a cualquier pinche suequita.
—Nada más te lo repito otra vez, nooo séééé —replicó con aire digno que se acercaba a la insolencia.
—Vamos a tomar una copa —concluí con una nada despreciable sabiduría, habida cuenta de que en todos los bares de la ciudad era la hora feliz.
Camino a la cantina no pronunciamos palabra. Ella conducía con la pericia de costumbre; sus ojos estaban menos inflamados y el tono rojizo a causa del llanto casi había desaparecido. Parecía y estaba endiabladamente serena.
En un alto del semáforo se dio tiempo para sacar de su bolso la cajilla con afeites multicromáticos, la polvera, el lápiz labial. Puso un tono violeta a sus párpados y transformó sus labios color pescado descompuesto en color manzana delicia, indiferente a las mentadas de madre y bocinazos a punto de bronca por parte de los taxistas, minibuseros y automovilistas, quienes antes locos que pendejos pugnaban por salir del centro de la ciudad a como diera lugar. Libia, imperturbable, escuchaba improperios. Sonreía en señal de tregua —a través del espejo retrovisor— a los choferes de toda laya quienes naturalmente, por ser de noche, no se percataban de la luminosa (¿bondadosa?) sonrisa que les regalaba como un adiós cuando por fin obtuvieron servidumbre de paso a la siguiente bocacalle.
Libia seguía con la sonrisa mientras metía tercera a su Datsun. Sonrisa, sonrisa, prolongadísima sonrisa. ¿Se burlaba de mí? ¿De mí? Pero megapendejo, ¿de quién más? Paranoiaba. Ella bien podía ir jubilosa, debido a la grata compañía que yo representaba.
En otro semáforo que marcaba el infranqueable rojo, Libia extrajo de su pletórico bolso un inmejorablemente bien forjado king-size de cannabis. Prendió y atizó con vehemencia, luego me invitó a señas.
Asentí mimética-mímicamente, aunque en esos momentos ya iba bien horneado, tomé el cigarro y fumé silenciosamente. Una vez dados los rigurosos tres, lo devolví a la piloto, quien le dio otros tantos y lo apagó, no sin antes consultarme a señas. Volví a mover la cabeza asintiendo, pero sin pronunciar palabra alguna.
No había necesidad de articular gastadas frases para saber que sí, que con eso era suficiente: el plan no explícito era solamente estar propicios a la dicha artificiosa, por algunos momentos.
Ahora ambos sonreíamos. Al llegar a la esquina de la cuadra donde se encontraba el bar le indiqué mediante un ademán que diera vuelta a la izquierda, nada dijo. Obediente, torció el volante. Sin darme cuenta caí en mi propio juego. Ella rio a carcajadas estrepitosas, que de inmediato me contagiaron.
—Me acordé del juego de Juan Pirulero, en el que la pura mímica era la clave para los participantes —alcanzó a decir Libia en plena hilaridad. Se encontraba despojada de cualquier opresión, dolor & similares. Estaba novísima a la vida: niña que gana un reñido juego de bebeleche; que dura más tiempo que ninguna brincando a la soga.
—Sí, estuvimos sublimes dándole a la telepatía.
—Por favor, mi abogánster, no te aceleres.
—De veras, comenzamos jugando y terminamos en un nivel comunicativo de auténtica pareja de amantes.
—De pasados, querrás decir. Oye, son las nueve y media. Mañana quiero levantarme temprano. Tú pagas una ronda y yo otra. Nada más. Hablaremos. Quizás hasta alivie tu intranquilidad de presunto padre, luego nos iremos a dormir, cada quien a su respectiva casa —advirtió Libia mientras estacionaba el auto.
—Se te olvida que ya estamos en invierno y hace mucho frío —hice notar con la mejor esperanza y buena fe.
Haciendo caso omiso de mi climatológica observación, bajó del auto sin esperar a que yo saliera. Caminó derechita a saciar el deseo compulsivo por las bebidas alcohólicas.
—Dos vodka-tónic —pidió, esta vez sin consultarme, ni siquiera a señas, sin importarle si a mí el vodka me apetecía en ese momento. Superado el paréntesis de su natural vocación tragicómica, volvía a ser la impositiva Libia consciente de su poder económico, político y sexual.
Pero el límite previsto originalmente no fue respetado y ella misma se encargó de violar el número de bebidas al pedir las otras y luego las otras, hasta que con paso vacilante salimos del bar.
Nos detuvimos en una licorería. Decidimos que con medio litro de Herradura reposado podíamos terminar la noche.
Ya en el departamento se me ocurrió la desacertada idea de preguntar por el inefable Matías. Recordó con aire doliente y/o de beoda que Matías se había deshecho de ella a la primera oportunidad. Sin embargo, se resistía sistemáticamente a calificarlo como un canalla. Pensaba que su familia, el padre y la tía de Libia, conspiraban para separarlos.
La tía Luisa fue la primera que entró en sospechas. Cuando esporádicamente Libia aparecía en el hogar paterno, siempre la acompañaba Matías. Tan estrecha amistad no dejó de extrañar a la tía, quien aprovechó la influencia que ejercía sobre su hermano y le urgió para que tomara las providencias del caso. Muy pronto quedaron enterados —gracias a los oficios de un detective privado— de los pormenores de aquel romance incestuoso.
El padre de Libia, desmedidamente obtuso, amenazó a sus cuñados, pero como era de suponerse, sus amagos y diatribas no causaron ningún impacto. Matías simplemente no existía para su propia familia. Le argumentaron, con sobrada razón, que Matías ya no era un niño. Nada sabían de él y lo que ahora le ocurriera no les importaba. Finalmente, le sugirieron al indignado padre que hiciera lo que le viniera en gana.
—El pobrecito de Matías no sabe lo que quiere —consideró la comprensiva mirando el piso, como avergonzada un tanto de su aventurada afirmación, desprovista de cualquier fundamento.
Desde mi humilde punto de vista Matías manejaba envidiablemente su existencia: vivir en la seguridad del incondicional financiamiento a costillas de la pasional Libia no era signo de confusión, sino de absoluta desvergüenza o de cretinismo afortunado: sustento y amor de gorra.
Y como ella enternecedora y yo susceptible a la ternura volvimos a jugar al amor o mejor dicho, Libia volvió a jugar al amor con este chivo (casi buey) expiatorio. Además, lo de su embarazo no era sino un melodrama ya cancelado.
Como el fin de semana no pude ver a Libia, fui el lunes al departamento, el cual en cierta forma consideraba mío, merced a la continua estancia en él, al mobiliario que me había costado, a la renta mensual que a veces pagaba, etc., etc.
El departamento se encontraba vacío. Ni Libia, ni muebles. Vaya, ni una pinche silla, solamente algunos libros desperdigados por aquí y por allá. En un clavito el recibo no pagado de la renta mensual. Libia había desaparecido y arrasado con todo lo que de mediano valor conformaba el espacio donde “maduraba nuestro amor” (sic de Libia). Evidentemente necesitó de sumas importantes de dinero para un fin desconocido y abyecto, pues bien que me lo ocultó.
Justo a la mañana siguiente, el padre de Libia se presentó en mi despacho, amenazando con hundirme en la cárcel si no le indicaba el paradero de su hija.
Dos tipos con toda la catadura de matarifes lo acompañaban. El confirmadamente estúpido padre de la extraviada insinuaba un secuestro.
—Mi hija habló anteayer a altas horas de la noche. Que necesitaba dinero urgentemente. Su voz denotaba angustia, sufrimiento...
—Mire, señor —le arrebaté la palabra—, le recuerdo que Libia es una consumada actriz, además, hizo desaparecer todo el mobiliario del departamento donde acostumbraba visitarla; quedó debiendo la renta que yo caballerosamente pagué. Dónde se encuentre en este momento me es tan desconocido como a usted, con la única diferencia que a mí no me importa para nada —terminé diciendo con aire ofendido.
—¿Qué, qué dice usted? Se lo advierto —alcanzó a articular el padre de Libia estupidesconcertado. Dio media vuelta y se retiró con paso apresurado no sin antes reiterarme una amenaza de muerte con la mirada. Los sujetos me miraron también como a punto de dispararme en la frente, pero no, nada más dijeron: “Buenos días, nos vemos”. Yo balbucí un “Hasta luego”, sintiendo las piernas de hilacho.
Presentí que muy pronto sabría de ella. Y, en efecto, el miércoles se comunicó conmigo. Su voz era vivaz, alegre, es decir, distaba mucho de la imagen que su padre dio de ella.
Me citaba perentoriamente en el café. El día era parduzco y frío. Acudí a la cita, pensando en que Libia, de proponérselo, podía ganar el óscar de la academia.
Iba en la esquina de la calle donde se ubicaba el café cuando Libia hizo sonar el claxon de su auto. Gritó y me reconforté un tanto de que en lugar de proferir: ¡Buey, buey!, pronunció dos veces mi nombre de pila.
Subí al auto y me pidió que condujera.
—¿A dónde? —pregunté sin cortesía, sin saludo previo. El rojo de la sangre agolpada en el cerebro invadió mi campo de visión. Una incipiente ira parecía vaticinarme el aniquilamiento.
—Al hotel del Parque —respondió con los matices de voz apenas justos para iniciar la exclusión, y el excluido iba a ser naturalmente yo, ¿quién más?
—Fuimos muy felices, aprendimos a vivir un amor maduro, de adultos... —prologó en tono solemne.
—Al grano, sabes que no soy partidario de preámbulos grandilocuentes y tediosos, abrevia —ordené con el puro (mínimo) valor que paradójicamente suscita la falta absoluta de convicción.
—Matías... —musitó Libia, haciendo un esfuerzo por refrenar el franco placer que le producía pronunciar el nombre. No necesité más para adivinar que el incesto volvía por sus fueros y ahora yo estaba convertido en el lastre de conciencia para Libia que impedía la feliz progresión amorosa de los primo hermanos.
—Lo quiero. Vuelvo con él. Estamos por salir dentro de unas horas a Los Ángeles. Va a entregar un lote de joyas. Tal vez... podamos establecernos allá.
Silencio, silencio en lo que restó del trayecto: no había nada que reclamar o agregar. Yo pensaba que para estas confesiones no requería de un chofer iracundo, trémulo. ¿O es que la impredecible quería reírse por última vez de mi gesto en la zozobra, en el desaliento, en la cólera difusa?
Al arribar al hotel que en ese instante se me figuró un cubil propio para seres envilecidos, Libia habló.
—Te habrás preguntado para qué necesitaba verte —adivinó Libia.
—Exacto. Te la quieres dar de fina y considerada.
—No me quería marchar sin despedirme de ti y pedirte que me...
—Por mí te puedes ir mucho a la chingada —mascullé lentamente.
—No, no me insultes así, no es tu estilo. Sé que te mereces lo mejor... comprendo que te sientas defraudado, pero...
—¿Defraudado? Más bien asqueado de tus pendejadas y tú qué sabes de lo que merezco o he dejado de merecer, crees que me conoces tan bien, que imbécil eres.
—Bueno, si así lo quieres, nadie te lo va a impedir. Desahógate. Llegué a quererte mucho —finalizó diciendo mientras se cubría los ojos con la palma de la mano.
Enseguida salió del carro y caminó hacia la entrada del hotel con paso semejante al trote de una yegua ¿en celo?
Bajé del auto cuando Libia traspuso la puerta del hotel. Salí del estacionamiento y caminé hacia ninguna parte. Y cuando envalentonado volví la vista, ya ni siquiera logré distinguir la fachada del edificio donde Libia y Matías se prometían, seguramente, amor eterno.
Había anochecido. Compulsivamente, sin auténticas ganas de fumar, hurgué la bolsa de mi saco y no encontré la cajetilla.

Socorro Guzmán Muñoz

Gabriela Toruño Costa Rica

Julio Alberto Valtierra

Luis Rico Chávez

Bertha Andrade

Alexander Bolaños Costa Rica

Alejandro Díaz de León Kriper

Paulino Medina

Exposición en el MUSA

Armando Parvool Nuño

Gabriela Toruño Costa Rica

Jorge Boyzo Nolasco

Natalia Celic

Juan Manuel Ortega

Cristina Arroyo Costa Rica