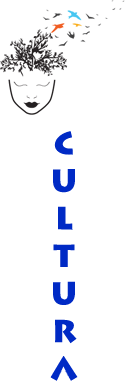
“Yo tan sólo quince años tenía.” Debut inocuo. Un privilegio desusado. Ella, treinta: Rosa, se llamaba. La panza alta, llamativa. Aparte de eso, flaquita. Montón puntual. Soy el elegido. Me pregunta por Álvarez Thomas, la avenida. Ni siquiera sabía yo a cuántas cuadras. Le miro la pechuga. Indico para allá, me atosiga, que si tengo tiempo la acompañe. A cincuenta metros le soy muy simpático. Es baja y viste mameluco. Me digo sonreí, pero no me sale; me digo para qué. Articulo las dos sílabas de mi apodo, le da risa, a ella la nombran por el diminutivo. Julio no habrá entendido, ni le dije chau, ella tiene unas orejitas... Me raptó como a un recién nacido y es cierto: soy virgen; huele bien, fresca, eso es importante; virgen hasta la re-médula soy; Rosa, Rosita, conmigo en el zaguán pasando Álvarez Thomas. Ni a bailar fui nunca, yo estudio, con sus manos en el cierre de mi vaquero, este año termino cuarto, me besa los párpados, me inclina, me inclino. Julio no habrá entendido cuando lo dejé, ella se agacha y ahora me besa el bulto, analista de sistemas voy a ser. Qué sortilegio, dura la panza, no anocheció del todo, qué lengua la loca; ¿pero en el caserón no vive nadie más?, me entero, observo; me voy a encamar con esta embarazada; le digo, no le digo, le digo de mi condición: exclama mejor y iupi. No está triste, esta mujer no está triste para nada, no sufre, no me mortifica; vive aquí, aquí nació, su hermano falleció en esta cama que cruje. Me desnuda, la toqueteo mientras lo hace. Decime Rosita, no, qué marido, ningún marido; hablo sin mentar, hablo para adelante; pibe lindo, preñada por un forajido, soy la más alcanzable trotamundos. Tengo fecha para sesenta días, estoy inspirada, me lo elegí sutil, un arbolito fino y colorado, por el barrio. Ya sé, tía Fernanda, te mudaste por mí, vivís como la mona, con esa pelambrera fantástica no me recuerda a ninguno y me olvida de todos; dentro de sesenta días le voy a decir, tía Fernanda, perdoname, la prima de mi padre. Me saco todo, le enseño, le muestro: a lo perro, domingo lerdo, me lo apoya, el slip se lo mandé al carajo. Ser contemplada, creer, mi tía y yo. Lunguito mío, estrecho tórax ceruminoso; ganas de cantar, de gritar, de aplaudir, de explotar; insisto con los chupones, que dure caliente, con regularidad, así, ¿ves?, se hace, yo quiero un novio, una me lo expropió; se distrae con el ombligo, despacio y rápido, lo que vos pesques, el mordisqueo en la nuca, vulgar pero no insípida; los expertos me han hecho mal, la clepsidra me emborracha, me muevo poco, me muevo poco. Disculpame, se sale. Julio va a pensar que exagero, él se quedó de araca, resbala, inocuo es esto; ni siento, no llego, me pone nervioso este festín; nunca concerté una cita, me desorienta, me habla, seguí, seguí, sigo pero así no va, dale, con fuerza, embestime, estoy empantanado; sostenete con una mano, dame la otra, ponela acá, preferiría, ya sé, ya sé, ahí va mejor, aguantá, aguantá, esta cama, eyacular, un dos tres para siempre otra vez, así, queridito, muy bien; sólo bien (siendo generosos), pero te lo agradezco. Rosa: te agradezco este debut, aquel debut. ¡Ah!, y tacho “inocuo”.
A Remigia los de la carnicería la llaman Remigio.
“Su voz era áspera, aunque su mirada no raspaba / y si andaba contenta…”,
pergeñó sobre ella ese cuajarón de poeta barrial que pernoctaba, cuando no llovía, en la plaza. Llovizna descendía en el amanecer de aquel lunes cuando él la besó en uno de los bancos, a poco de emplearse Remigia “en el petit hotel”, como ella misma había pregonado, de los Scioli. Sin escrúpulos entreverábase. Con un tal Cristianno, repartidor de volantes, llegó a aposentarse sobre la enorme frazada que desplegaran en una noche de corte de luz, en la única obra en construcción abandonada de las inmediaciones.
Transcurrida buena parte de su existencia aparecióse con vincha en su casquete reacio y un par de bolsas traslúcidas repletas de paquetes inestimables. Pronto fue advertida por las calles con ropa zonza y nueva y el cabello recogido. Es muy alta esta mujer y nada hermosa. Los omóplatos le sobresalen. Envuelta ahora en prendas vistosas, siempre algún detalle sutil atempera tanta hirsuta contundencia: aritos de oro, cinturón o hebilla, una fragancia. Fragancia con el nombre de pila de su mamá. Mamá que falleciera veinticinco días antes de pisar entonces Remigia la estación Retiro.
Ella está al servicio de un matrimonio, el fruto del matrimonio y la tía del fruto. Constituidos estos últimos por Arturito, “el débil”, muchachón ceceoso; Ignacio, modelo de artistas plásticos y estudiante universitario con una carrera concluida; y Ernestina, quien ya cuenta con intrascendentes diecinueve años. La tía realiza los quehaceres a la par que Remigia, exceptuando las compras. Conversan. Remigia le confiesa sus románticas propensiones.
Ella se cartea con su segundo padrastro, su primer amor. No, sin embargo, quien la desflorara. Ese había sido Francisco César Richietti, expugilista, medio mediano, un alma serena, seductor parsimonioso, inolvidable (con su nariz arrasada), y por quien atesora un embargante agradecimiento.
Está imaginándose cosas con Arturito. El que por las mañanas es distinguible exánime. Descastado o devastado, a Remigia la enternece. La colmaría que Arturito se entusiasmara con ella. Sabría cómo enardecerlo.
Así Remigia, mejora la ortografía con una maestra particular, come poco, es pulcra, teme que su piel se aje. Usa anteojos para leer revistas, se solaza con Grandes Valores del Tango (en especial, con Roberto Rufino), entre el cuatro y el siete de enero tiene muy presentes a los Reyes Magos. Saludable: solamente caries y espasmos en los dedos de las manos cuando hace frío seco. Nunca fumó, calza más de cuarenta, sueña que la sueñan, y espera morir un día, sin apuro, y sin que ningún niño la vea.
No digo una de sesenta; o una de edad de la que se sabe que no pasaría de los setenta; digo de una, bien conservada, eso sí, viuda en segundas nupcias, viuda reciente de un hombre más joven, una mujer activa, actualizada, de algún pico pasados los ochenta. Una mujer nada achacosa —conste—, encantadora, tolerante, incapaz de faltar un miércoles al té de la confitería “Ideal” con dos amigas pulcras y educadas, no tan expansivas, que saben arreglarse y asistir a cursos que se imparten en la Sociedad Hebraica Argentina.
Mi coprotagonista, Hebe, ocupa un departamento confortable de la avenida Las Heras, contrafrente. La hija la visita dos veces por semana, al mediodía. Una empleada del hijo mayor acude a las once de cada mañana y realiza las compras, cocina el pollo o las lentejas, lava y limpia, mientras Hebe se lee su matutino, subraya el título de una conferencia (“Nuestra Tradición Histórica y su Transformación Posterior”), cambia el long play de Brahms por el de “Romanzas Decimonónicas”, ingiere la dosis de Sibelium con su juguito de pomelos, recorta con una tijera la crítica de la última película de Franco Zeffirelli, que no se perdería la sigan o no la sigan Betty y Raquel.
Hebe había reparado en fotos difundidas en revistas donde luzco indumentaria de una conocida firma de moda masculina. Explicitó —nos conocimos, faltando un par de semanas para el fin del año, en la presentación de un libro de poemas— que mi apostura le recordaba a ese manequén. La entero de que soy modelo de ropa y de comerciales gráficos y filmados de todo tipo de productos, que hace seis años que me he iniciado y que, sin duda, soy la persona que le ha llamado la atención en esas fotografías. Me cuenta que su bisnieta ha incursionado en publicidad. Hilamos respecto de otros temas y volvemos a encontrarnos por casualidad el seis de enero, en la vereda de su casa. Casa en la que permanezco desde hace cinco horas, desinteresado de un compromiso de cierta trascendencia.
Rellenita, Hebe, de blanquísima piel y ojos glaucos, se me había aproximado en el sofá de estilo. Desde un ovalado retrato se esmeraban en escrutar el avance confiado de esta dama a quien rocé con sofocada agitación. Ella afirmó sus manos suaves en las mías. Nuestro primer abrazo, aún en el sofá, nos condujo a un éxtasis vago. No besé enseguida sus labios. No deseaba besar más que sus mejillas y morder más que sus hombros. Deseaba el contacto de los cuerpos, la epifanía. Deseaba, ardiente, que Hebe desabrochara mi camisa y acariciara, trémula, mi espalda. Deseaba, claro, fui deseando, la contundencia de la unión de mi sexo obstinado y el suyo desguarnecido. Ignoramos el llamado del teléfono mientras oscurecíamos el dormitorio que acogería este amor fortuito. El delirio nos arrasó cuando Hebe gemía como una muñeca desquiciada. Nos adormecimos y aquí estoy, reflexionando sobre estos sentimientos que inclinan mi ánimo hacia lo que me place, esperando (anhelando) que Hebe despierte y me busque.
Desde la esquina del antiguo bar “Ramos” me sonrió sin detenerse, o deteniéndose algo, sola, pantalones azules (no de jeans), blusita, a punto de cruzar Montevideo. Interrumpí el paladeo de un Reval, desocupé la mesa pegada al ventanal, y de pie pagué al mozo la consumición y le agregué propina. Calor, impecables pantalones verdes, camisa con charreteras, la seguí hacia Paraná, y como retomando una conversación vivaz la empecé a conocer. Yo todavía tenía buena mi dentadura, así que la lucí, y de paso, los hoyuelos. Cenamos en “Pepito” cazuela de pulpos y popietas de pescado en un rapto de sólida y confluyente inspiración marinera. Estaba —me transmite— en un impasse sentimental con un señor nacido en la misma década que su padre, estudiaba psicopedagogía, trabajaba en computación, vivía en el barrio de Belgrano, frente a las barrancas. Tras copa helada compartida, nos introdujimos en un cine. ¿Cómo no metaforizar señalando que éramos dos brasas durante la proyección, si justamente éramos dos brasas? Dirigiéndonos hacia Callao absorbí la información de que estaba menstruando. En el taxi que nos trasladaba a Parque Patricios me investigaba más —recuerdo— y me aprobaba. Dejamos de confluir cuando procuraba yo cerrar la puerta de calle de mi casa: su desacompasada avidez me avasalló como a un novato, pulverizando el júbilo, cediendo ambos a un coito rápido y desabrido. Cargando con la decepción y el enchastre (antológico), me di una ducha insuficientemente reparadora, mientras ella hojeaba, encima de cuatro pliegos de un toallón, apuntes de la materia Psicología Enmendativa. Soñé esa noche. Soñé que me ahogaba en una laguna de sangre espesa, y que ya muerto, mis miembros se descomponían hasta alcanzar una condición líquida, y aun siguieron transformaciones de un orden seminal multicolor. Muerto, moría un poco más, y hasta mis gusanos se asfixiaban envenenados y rabiosos.
Los ojos saltones del hombre que en la actualidad es de Monte Castro como antes lo fuera de General Rodríguez, antes de Villa Riachuelo, antes de Lincoln —hombre que conserva gratos recuerdos de sus primeros años, en una chacra, dándole de comer a las aves de corral o potreando a sus anchas con los amigos—, esos ojos saltones se posan desde una cuarta fila sobre la superficie impecable de la morochita de aire abúlico, que al son de un corrido mexicano cabalga desnuda sobre el palo de una escoba, remedando a una precaria y sumamente contemplable especie de bruja.
Los ojos ávidos del hombre de chomba amarilla, pantalón beige y mocasines —hombre que ayer permaneciera enfundado en un traje a medida, debiendo comparecer en un juzgado como testigo de un hecho de sangre, y que hoy formalizara compras en firmas mayoristas, para así abastecer sus tres locales de librería escolar y comercial—, esos ojos ávidos se posan ya desde la tercera fila sobre las nalgas sobrecogedoras de una mucamita que mientras baila cha-cha-chá sólo cubierta con un delantal, plumerea el sofá arratonado a foro.
Los ojos súbitamente opacos del hombre que hace un buen rato abonara en la boletería del burlesque 15 australes con tres billetes nuevos, después de tomarse un capuchino con edulcorante artificial en el barsucho contiguo al cual chicas muy maquilladas entraban y salían por una pequeña puerta lateral, y en el que, alternándose, bebían té o café y comían un tostado o una media luna con jamón y queso, esos ojos súbitamente opacos se posan, desde la segunda fila, en las tetas siliconadas de una artista del destape total que se complace, marcial, en bambolearlas —oyéndose un toque de clarín— sin dejar de sonreír mientras, mecanizada, provoca a su platea de machos.
Los ojos avezados del hombre que en el próximo mes lucirá su ligera pancita en playas patagónicas a las que arribará en su automóvil de marca japonesa y que hoy cargó nafta, cambió filtro y aceite y agregó un mejorador de combustión, y que pagó con Carta Franca en una YPF, esos ojos avezados se posan, ya a un metro escaso del proscenio, sobre la vulva magnética de la arrodillada pelirroja que se fricciona en esperpéntico frenesí —a poco más de un metro del hombre— con una convincente hortaliza, mientras el gran maestro Toscanini acompaña desde el disco con su inconfundible pericia musical.
El hombre saltón, ávido, súbitamente opaco y avezado, posándose todo él en el escenario, a puro tango canyengue, horas después, durmiendo, interpreta a un fálico y regocijado puente corporal que vibra, ante un público fantasmático, con sus dos pies dentro de los genitales de su madre, y la cabeza embutida en los de su hermana menor, seres amadísimos, hasta que una polución monumental de estofa atávica, lo despabila horrorizado en su cama de bronce.

Rubén Hernández

Laura Jiménez

Luis Rico Chávez

Luis Ibáñez España

Andrés Guzmán Díaz

Julio Alberto Valtierra

Veselko Koroman Croacia