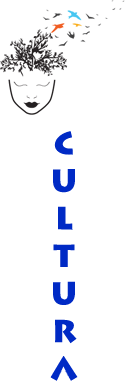
A mi Lucero
Ella regresó sólo porque le dijeron lo que pasó. Yo conducía rumbo a mi casa, como cualquier otro día. Hace más de diez años que no la veía. ¿Once? ¿Doce? No importa. El rencor me hizo mudo y el dinero la hizo sorda. Ahora trae a sus dos hijos, sin esposo. Nadie los reconoce, ni ellos quisieran estar aquí. Nadie pertenece aquí, aunque al final no haya alternativa. Caminan tras de mí, lento. Hemos envejecido. Ella ya no es tan delgada como la recordaba y se pintó el cabello de negro, quizá para recordar el mío, ahora blanco porque se me acumuló el polvo y la esperanza.
Aún recuerdo el día en que me dijo “quiero estudiar allá”. Yo no supe qué decir. ¿Sería capaz de cortarle las alas? ¿Tenía el derecho de romper sus sueños? Ella nos abandonaba y sólo sonreía, pensando en un futuro mejor… lejos de mí… de nosotros. No quise decirle nada. Repitió sus deseos, insistió; todo el día, todo el año. Rompió las ataduras, levó anclas. Terminó con su novio, dejó de ver a sus amigas, se enfrascó en el trabajo. Nosotros sólo la veíamos partir en las mañanas y regresar hasta casi media noche. Algunos días, ni siquiera volvía a dormir.
Cada fin de semana le hablaba a su tía Claudia para preguntarle de la situación, para diseñar su proyecto y dibujar su mundo. Yo podía ver cómo, mirando al techo, sacudía los dedos, como rozando con las yemas un tesoro, un recuerdo del porvenir. Cuando usaba el teléfono se escapaba, era como si pudiera viajar mediante los cables, a cualquier rincón del mundo; y cuando colgaba, sus ojos se extrañaban, como cuando uno despierta en la tarde en casa ajena, solo, sin saber si amanece o anochece, sin saber el origen ni el destino. En ese instante de confusión, me miraba y entendía que seguía ahí, todavía.
Ese día no llovió, ni hubo mucho tráfico. Llevaba una botella de champaña para celebrar mi jubilación y tenía todas las intenciones de abrazar a todos.
Cada día que pasaba era una angustia para ella —Estrella, mi vida—. Se movió mucho, cual hormiga amenazada por intrusos; reunió papeles, consejos y coraje. Se necesita coraje para abandonarlo todo. A veces dudaba y regresaba temprano a casa, nos decía que habían cerrado los lugares a los cuales pretendía ir. Nosotros sabíamos que no estaba completamente segura, que incluso en su imaginario ideal, le hacíamos falta.
Todas las noches, después que se fue, me quedaba mirando el techo, pensando si ese día ella había dudado de algo. “Hoy no salió de casa, no cocinó lo que había prometido, canceló planes con sus amigos, se excusó de mil formas”, pensaba yo. “Quizá, sólo quizá, en este momento echa un vistazo al teléfono y recuerda el número para llamarnos, para necesitarnos una vez más”. Y así, mirando al techo, esperaba que el timbre sonara, que su voz sonara.
Todas las veces que yo hacía el amor, miraba a Estrella en ella; siempre se pareció mucho a su madre. Me repulsaba porque no se trataba de mi esposa, sino de Estrella, lo que suponía una enfermedad mental. Entonces pretendía que la olvidaba y procuraba no volverme loco. El límite entre lucidez y locura es más delgado que entre vida y muerte.
El día que se fue hacía un calor endemoniado. Las lágrimas y el sudor se mezclaban entre ellas y no dejaban de abrazarse. En cada abrazo iba un futuro consuelo, una memoria perpetuada. Cuando me vio, se limpió los mocos a punto de escurrir y apretó con más fuerza tanto su mandíbula como su maleta. Entonces quise decirle tantas cosas, pero, sobre todo, preguntarle, cuestionarla hasta el hartazgo. Quería preguntar si estaba segura, si en verdad lo quería. Hasta llegué a considerar comprar un boleto de última hora para nosotros y acompañarla. Tal vez habría pensado que no creía en ella, que no confiaba en su juicio. La dejé entonces ir en silencio, con un fortísimo abrazo. Olí su cabello por vez última. Coco. No me dijo nada tampoco. Cuando cruzó el portal, juro que la observé llorar, pero muy contenida.
No me di cuenta, sino demasiado tarde, que se cruzó un perro en mi camino. La botella de champaña, en el asiento del copiloto, se movió hacia mí con brusquedad. El impacto provocó que saliera de la ventana y se rompiese en las rocas, al pie del puente peatonal, a un costado del coche averiado. Fue la razón de que imaginaran que apresuré el festejo con alcohol y alta velocidad. Nadie recordó la vida que salvé por descarrilarme: un perro hambriento abandonado queriendo llegar al otro lado.
La ceremonia termina y todos se acercan a mí para despedirme. La última es ella, quien, junto a un árbol para resguardarse del sol, estuvo todo el tiempo callada, incluso cuando sus hijos le preguntaban qué era aquella caja de madera que enterraban en tan precioso jardín.
“Nunca entendí tu silencio”, dijo ella; “llegué a pensar que nunca me quisiste. Y aquella tarde en que me despediste, esperaba una palabra tuya, tan sólo una, para no irme y quedarme con ustedes. No dijiste nada y te odié por eso, porque siempre callabas: mientras hablaba con mi tía Claudia, mientras mirabas al techo, mientras veías en mí a mi madre. Hoy sí te digo adiós”.
Estrella se inclina y les dice a sus hijos que se despidan de su abuelo. Más que despedida, me parece que se trata de un saludo a un maestro nuevo, cuyo nombre ni siquiera saben pronunciar. Lejos, mientras caminan, oigo a uno de ellos preguntar si algún día llegaré a ser un árbol. Estrella no dirá nada. No brillará nunca más en el techo oscuro que veo cada noche, esperando su llamada.