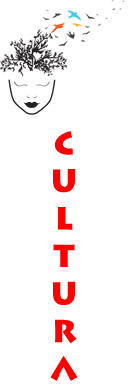
El grupo de obras de Carlos Fuentes, denominado por él mismo como “El tiempo romántico”, incluye tres novelas de las cuales sólo una fue publicada: La campaña (México, Fondo de Cultura Económica, 1990). Hasta donde se sabía, La novia muerta y El baile del centenario quedaron inconclusas. Sin embargo, Virginia Bautista corrigió esta percepción. En una entrevista con Jovany Hurtado, uno de los pocos investigadores que ha tenido acceso al archivo personal de Fuentes, Hurtado precisó que el escritor no terminó su trilogía por falta de tiempo, debido a su intensa disciplina intelectual. Hurtado señaló: “El baile del centenario, la segunda obra, comenzaría a escribirla la mañana que falleció; detrás de su escritorio quedó el bosquejo de los capítulos y un folder verde con sus notas. De La novia muerta, la tercera parte, no he encontrado notas de trabajo” (“Carlos Fuentes, el puente entre América Latina”, Excélsior).
Lo anterior genera una pregunta: ¿qué elementos temáticos y narrativos tendrían en común al ser concebidas por Fuentes como parte de esa edad del tiempo que denominó Tiempo Romántico? Mi respuesta es mera especulación: quizá en las otras dos novelas incorporaría al caracterizar los personajes, establecer la época en que se desarrollarían las acciones, los espacios “geográficos” y otros elementos narrativos y teóricos como las teorías y movimientos del liberalismo romántico del siglo XIX en América Latina.
José María Arregui, en su artículo Liberalismo romántico en América Latina (1830-1870) analiza el liberalismo romántico en América Latina entre 1830 y 1870, destacando su contexto histórico, influencias y principales pensadores. Se aborda la transición de una sociedad estamental a una organización por clases, impulsada por la Ilustración, el fisiocratismo1 y las crisis sociales, económicas y religiosas. En América Latina, la emancipación política estuvo marcada por la influencia de ideas europeas, pero enfrenta desafíos como la herencia colonial y la falta de educación cívica.
El liberalismo romántico buscó transformar la mentalidad y superar los hábitos estamentales heredados. Criticaron la influencia española y abogaron por modelos modernos basados en Europa y Estados Unidos, aunque reconocieron las dificultades de adaptar estos ideales a la realidad latinoamericana.
El documento concluye que los románticos buscaron el alma de América fuera de su contexto, y que en el siglo XX se reconocerá al indio, negro y mulato como elementos esenciales para construir una identidad auténtica en la región.
Otro punto interesante a considerar es, si de haberse publicado ambas novelas para completar la trilogía, sin duda tendríamos una visión más profunda de la evolución literaria de Fuentes. Los temas recurrentes de identidad, historia y la interconexión espacio-temporal habrían asumido una nueva dimensión contextualizados por La novia muerta y El baile del centenario. Quizá el estudio de estos manuscritos podría haber revelado no sólo aquellos elementos narrativos inéditos que enriquecerían aún más el análisis de la estructura narrativa de La campaña, el cual, sin duda, destacaría la habilidad de Fuentes para entrelazar eventos históricos con los dilemas humanos producto de las pasiones que configuran sus personajes; así como una perspectiva renovada de las relaciones intertextuales y conceptuales de La campaña; el análisis literario contribuiría a una comprensión más amplia de la obra de Fuentes, mediante la exploración de esas complejas interacciones entre identidad y memoria histórica presentes en su narrativa.
Esa intertextualidad no sólo está presente en el plano literario; los tiempos y espacios, reales e imaginarios, que estructuran la novela son, también, materia de sus ensayos culturales e históricos de Valiente mundo nuevo (1990) y El espejo enterrado (1992); un viaje de ida y vuelta del discurso ensayístico nutriendo los escenarios históricos y culturales sobre los que se desarrollan los diversos cronotopos2 de La campaña.
La obra de Fuentes se fundamenta en una rica tradición literaria que tiene como principal fuente a Cervantes, pero sobre todo cultural, donde la intertextualidad desempeña un papel fundamental en la construcción de su narrativa. La exploración simultánea de sus textos tanto literarios como ensayísticos nos puede proporcionar nuevas perspectivas sobre la manera en que Fuentes entrelaza lo histórico con lo literario, creando una estructura que refleja las tensiones y paradojas de la identidad hispanoamericana. Al examinar estas obras, se evidencia una reflexión profunda sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la memoria, elementos que Fuentes maneja con destreza para ofrecer una visión crítica y renovada de la historia y cultura del continente.3
Valiente mundo nuevo ofrece una innovadora lectura de nuestra literatura desde las categorías de tiempo y espacio, descritas por Bajtin como cronotopo, así como la espiral histórica corsi e ricorsi, de Giambattista Vico,4 y la concepción romántica5 del tiempo y su proceso civilizador, en contraste con la visión ilustrada de progreso que ha estado presente desde el siglo XIX en el pensamiento latinoamericano. La escritura ensayística de Fuentes, un apasionado de la historia, la vanguardia literaria y el arte universales, incorpora estas como el elemento estético y analítico en sus ensayos, conformando la perspectiva histórica, antropológica y cultural desde la cual examina y analiza diversos autores clave en la literatura y el arte hispanoamericanos.
La novela La campaña, publicada en 1990, es una reflexión sobre temas existenciales: identidad, memoria, coherencia, justicia y libertad. En esta obra podemos encontrar, también, una disquisición profunda de la compleja naturaleza de Hispanoamérica. En ella, Fuentes entrelaza sus diferentes épocas y lugares, creando un tapiz narrativo sobre el cual expone las tensiones y paradojas siempre presentes en la historia, la cultura y las luchas independentistas o libertarias. Fuentes es un maestro en capturar la esencia hispanoamericana a través de muchos de sus personajes, entre ellos Baltasar Bustos, protagonista de la novela; en él se reflejan los conflictos existenciales, internos, externos del ser y del continente. La campaña es otro testimonio de su genialidad literaria. En ella apreciamos, también, una narrativa rica caracterizada por un manejo magistral de la temporalidad y el espacio llevándonos por un mar de ideas donde la justicia, el amor y la identidad se entrelazan. La ambición literaria de Fuentes por explorar la profundidad de la experiencia humana en un contexto históricamente complejo crea esa conexión íntima y resonante con sus lectores.
En el marco del quinto centenario de la llegada de Colón a América, Fuentes destaca la paradoja hispanoamericana: políticamente fragmentada, retrógrada, autoritaria y violenta, pero culturalmente vanguardista, en constante cambio. Su legado ayuda a entendernos, expone nuestros conflictos y contradicciones. En obras como La campaña, Fuentes fusiona elementos folletinescos para abordar el tema de la justicia social, también hace uso recurrente de un lenguaje metahistórico para reflexionar sobre la memoria histórica, su impacto en el presente, y su trascendencia en la actualidad.
Fechada en cuatro ciudades, Berlín, Madrid, Cornwall y Mendoza, entre junio de 1989 y febrero de 1990, la novela se compone de nueve capítulos que narran la odisea emprendida por el protagonista, Baltasar Bustos. Se trata de un viaje físico, intelectual y espiritual de varios años recorriendo e involucrándose en las luchas por la independencia de los virreinatos españoles desde La Plata hasta la Nueva España. Baltasar Bustos es un personaje que representa las tensiones de una época; a lo largo de su travesía no sólo cruza diversas geografías, sino que también experimenta variados contextos ideológicos, espirituales o de intelecto que transforman su visión del mundo. Este periplo lo obliga a afrontar diversos dilemas entre pensamiento o realidad, así como a cuestionar las estructuras de poder que predominan en las sociedades coloniales. Su relación amorosa, imaginaria, platónica, apasionada con Ofelia Salamanca transcurre a través de una serie de encuentros o desencuentros lejanos, los cuales exponen las complejidades del amor y la pasión en un contexto de agitación histórica.
Entre los elementos narrativos del género folletinesco presentes en la novela tenemos, por ejemplo, un hecho cuya atrocidad lo hace parecer inverosímil pero que finalmente se convierte en el principal motor de la historia. Este acto representa para Baltazar Bustos la congruencia con su lucha por instaurar una sociedad basada en las leyes y, en consecuencia, este contrato social terminará con la desigualdad social, racial y económica característica de la sociedad novohispana. El secuestro del hijo de Ofelia Salamanca representa para Baltazar un acto de justicia social y, a la vez, una prueba de pasión amorosa. Bustos sustituye en la cuna al niño con el bebé de una prostituta y esclava negra. Sin percatarse, en la huida provoca un incendio que consume el palacio de la Audiencia Real y la vida del inocente dejado en la cuna. Este hecho configura otro elemento folletinesco presente en la novela: “Los imprevisibles avatares de la genética; para decirlo con expresión propia del género, la voz de la sangre: huérfanos que desconocen quiénes fueron sus padres o padres que ignoran haberlo sido, pero cuyos fortuitos encuentros propician la poderosa llamada de aquella voz”.6
A la pasión amorosa que Baltazar siente por Ofelia Salamanca, años y batallas después, se le sumará el remordimiento por semejante atrocidad; ambos sentimientos lo llevarán por diversos escenarios y tiempos en una lucha intelectual por buscarles una explicación, justificarlos y quizá con el tiempo darles su verdadero significado. La novela también explora la relación entre historia y ficción, siguiendo a Baltasar Bustos mientras enfrenta dilemas de justicia e identidad en los distintos virreinatos de América durante la época independentista de principios del siglo XIX. La narrativa de Fuentes es rica en personajes y tramas complejos, con peripecias y encuentros que invitan a reflexionar sobre la memoria histórica y su impacto en la identidad hispanoamericana.
En la narrativa de Carlos Fuentes, el lector experimenta una inmersión profunda en las dimensiones tiempo-espacio que transforman la conciencia de sus personajes. Baltasar Bustos, en su periplo por los virreinatos, se enfrenta a una serie de desafíos ideológicos y espirituales que lo hacen cuestionar las estructuras de poder presentes en la sociedad virreinal y cómo revertirlas a través de la legalidad y la justicia social. A lo largo de su viaje, la relación de Bustos con Ofelia Salamanca es el hilo conductor donde el amor y la pasión se entrelazan e intensifican conforme se desarrollan los conflictos históricos. La novela despliega un rico tapiz de intertextualidad, donde los elementos folletinescos y las peripecias constantes de los personajes crean una narrativa que invita a una reflexión sobre la memoria histórica y su influencia en la configuración cultural del continente.
En La campaña se entrelazan diversos elementos, no sólo aquellos propios del folletín,7 también podemos distinguir registros narrativos como novela histórica, fantasía, feminismo, con una reflexión profunda sobre la justicia social, el amor y la identidad. La relación entre Baltasar Bustos y Ofelia Salamanca refleja las paradojas de la época independentista en América. Esta conexión se convierte en el eje central de una trama que explora la memoria histórica y su influencia en la configuración cultural de Hispanoamérica. La voz autoral de Fuentes resuena con fuerza, brindando una perspectiva única sobre la formación del continente y sus continuas transformaciones y también del amor y la pasión como salvación de los conflictos históricos:
“Este libro lo concibo como un movimiento de la utopía con que el viejo mundo soñó al nuevo mundo, a la épica que destruyó la ilusión utópica mediante la conquista, a la contraconquista que respondió tanto a la épica como a la utopía con una nueva civilización de mestizajes, barroca y sincrética, policultural y multirracial.
“Este movimiento va acompañado de cuatro funciones: Nominación y Voz; Memoria y Deseo. Cada una revela una constelación de problemas constantes, relacionados con la creación de una policultura indo-afro-iberoamericana.
“¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llamó antes esta montaña y cómo se llama ahora este río?
“¿Cuáles son tus palabras, cómo hablas, quién habla por ti?
“¿Qué recuerdas? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tu padre y tu madre? ¿Reconoces a tus hermanos?
“¿Qué quieres?”
Carlos Fuentes, Valiente mundo nuevo, 1990.
* La primera parte de esta serie de artículos se publicó en el número 28 de Ágora: https://www.agora127.com/Agora127_28/cul28valle.html.
1 El fisiocratismo fue una doctrina económica que priorizaba la agricultura como fuente de riqueza y defendía la mínima intervención del Estado en la economía, sentando las bases para el desarrollo del liberalismo económico.
2 “En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de estos elementos constituye la característica del cronotopo artístico”, Mijail M. Bajtin. ¿Cuál es la importancia de los cronotopos en general y de los analizados por Bajtin en particular?, se pregunta finalmente el propio autor. En primer lugar, tienen una gran importancia semántica, temática; son centros organizadores de los acontecimientos novelescos. En el cronotopo se enlazan y desligan los “nudos argumentales”. El cronotopo es un elemento central en la génesis y el desarrollo del argumento narrativo. En segundo lugar, tienen una importancia “figurativa”: en el cronotopo el tiempo se concreta, se hace más sensitivo. Las señas del tiempo se concretan y concentran en determinados sectores del espacio. El tiempo se materializa en el espacio. Desde este punto de vista, los cronotopos analizados por Bajtin tienen, en su propia opinión, un carácter típico, genérico (es decir, “de género”); están en la base de determinadas variantes del “género novelesco” que se han formado históricamente. Mijail Bajtin, Teoría y estética de la novela, traducción de Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra, Madrid, Taurus, 1991.
3 Fuentes parece ver la necesidad de “un arte del ensayo específicamente novelesco”, pero no un arte de la crítica. Así, se presenta como un novelista constantemente dialógico, por lo menos en términos genéricos, puesto que se puede argüir que existe también la necesidad de un arte de la novela específicamente ensayístico, como revelan las novelas que ha ido escribiendo en este nuevo siglo. Wilfrido H. Corral, Cartografía occidental de la novela hispanoamericana, Centro Cultural Benjamín Carrión del Municipio Metropolitano de Quito, Serie Estudios Literarios y Culturales, número 4, Quito. 2010.
4 Vico rechazó un concepto puramente lineal de la historia, concebida como marcha inexorable hacia el futuro, que se desprendía del presupuesto racionalista. Concibió la historia, en cambio, como un movimiento de corsi e ricorsi, un ritmo cíclico en virtud del cual las civilizaciones se suceden, nunca idénticas entre sí, pero cada una portando la memoria de su propia anterioridad, de los logros, así como de los fracasos de las civilizaciones precedentes: problemas irresueltos, pero también valores asimilados; tiempo perdido, pero también recobrado. Carlos Fuentes, Valiente mundo nuevo, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
5 “En general se puede decir que [el romanticismo] es una actitud vital que se manifiesta en todos los aspectos de la vida y sus formas, en el arte, la política, la religión, la literatura, la poesía y la música entre otros. En literatura, el romanticismo es una reacción frente a las formas rígidas del clasicismo y del neoclasicismo. Se busca la libertad en las imágenes, en las ideas, en los sentimientos, en la expresión y en los temas, buscando lo humano, lo nacional, lo heroico, lo divino y lo extraordinario. En política y aspectos sociales se identifica con el liberalismo, constituyéndose en una réplica de la sociedad burguesa frente a los excesos del absolutismo monárquico, pero al mismo tiempo combate la anarquía de la revolución popular, pues el romántico, a la vez que lucha por la Libertad, quiere una sociedad estable. De otro lado, en la Filosofía se considera que el romanticismo nació como defensa del sentimiento y de la imaginación frente a la razón, el análisis y la especulación, pero sin los cuales no hubiera podido existir. Así, el romanticismo ha sido presentado como el conjunto de movimientos intelectuales que a partir de fines del siglo XVIII hicieron prevalecer el sentimiento sobre la razón y la imaginación por encima del análisis crítico. Se consideran como fuentes filosóficas del romanticismo los siguientes aspectos: el fracaso de la razón como instrumento para explicar la totalidad del Yo, y el protagonismo del Yo como Valor Supremo. De esta forma, por ejemplo, el lugar salvaje, natural y no contaminado por la civilización al que Rousseau llamaba ‘romántico’, será el refugio de las almas naturales, espontáneas y diferentes que huyen de los espacios colectivos y artificiales de la sociedad. La tierra no es vista por el romántico con el ojo del rentista sino desde un punto de vista estético, sublime y colmado de toda contemplación; es así como describían paisajes observados como ‘las peores tierras pero las más bellas, sombrías y los rincones más solitarios’; es evidente la oposición a los conceptos económicos difundidos por la burguesía, tanto, que el escritor y pensador romántico será prontamente rechazado por las élites como individuo soñador, vago, desadaptado, vagabundo y, por lo tanto, improductivo. Las fuentes del romanticismo que antes expresaban la oposición del Yo y la sociedad (soledad-colectivismo) ahora vienen a expresar la oposición del Yo a la estructura social burguesa”. Giovanni Restrepo, “El romanticismo como construcción política y cultural. Colombia y el romanticismo en el siglo XIX”. Espacio Latino. En https://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/restrepo_giovanni/romanticismo_como_construccion.htm.
6 “La literatura del exilio romántico español en Los fantasmas de Goya” de Milos Forman y Jean-Claude Carrière”, José Manuel González Herrán, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006, en https://www.cervantesvirtual.com/obra/la-literatura-del-exilio-romantico-espanol-en-los-fantasmas-de-goya-2006-de-milos-forman-y-jean-claude-carriere-786093/.
7 “La casualidad —a veces inverosímil, siempre malafortunada—como motor de la peripecia; la reiteración de encuentros, desencuentros y cruces de personajes, en los diversos escenarios y tiempos de la ficción la acumulación de peripecias, concentradas en los breves espacios de tiempo en que se organizan las diferentes partes del relato”, ibid.

Ana Romano Argentina
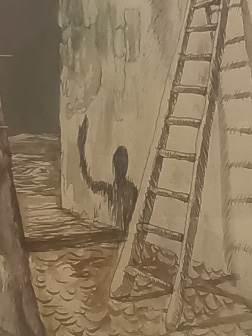
Eduardo Dalter Argentina

Rubén Hernández Hernández

Efraín Franco Frías

Simón Esain Argentina

Eva María Medina España

Fulgencio M. Lax España

Selene López

Nari Rico