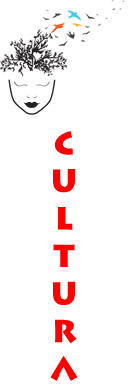
Recordó las palabras de su madre: “Una primera impresión jamás se olvida”, así que echó un último vistazo al espejo: el maquillaje era discreto pero juvenil, los cabellos estaban en su sitio, la falda no presentaba arrugas. Tomó las llaves y la mochila y suspiró: este era su primer día de intercambio.
Enumeró en su mente los enseres que traía en la mochila para comprobar que echó todo lo necesario y, mientras caminaba, se preguntó cómo serían los nuevos compañeros y si estos maestros serían más exigentes que los otros, a la vez que pensaba en lo calurosa de esta ciudad a pesar de que eran las siete de la mañana.
A sus espaldas, un chiflido la sacó de sus pensamientos. Al parecer, esta ciudad era igual a la suya, así que, sin aflojar el paso, revisó que su falda estaba bien y reacomodó la mochila en un intento de cubrir su cuerpo. A lo lejos, pudo ver la multitud esperando el transporte y, después de un pequeño trote, se sintió tranquila.
Cuando la madre llamaba, Lucía le contaba sobre la increíble arquitectura de la ciudad, de lo grande de la biblioteca y de los muchos amigos que había hecho. Lo que no le contaba es que comía poco, ya que había gastado casi toda la mesada en comprar un gran abrigo.
Los trayectos se convirtieron en calvarios. Luciendo un cabello suelto y un tanto enmarañado, buscaba pasar desapercibida pero, a pesar de que vistiera pantalón y el abrigo, el silbido seguía ahí, helándole la sangre tantas veces como pasaba por aquel lugar.
Una tarde olvidó tomar el atajo pertinente y, al escuchar el silbido, no pudo más, las gotas de sudor recorriendo su espalda le hicieron volver sobre sus pasos para encarar al hostigador, respiró profundo y gritó con voz quebrada:
—¡Basta!
Al fondo del taller mecánico pudo ver a varios hombres sentados alrededor de una mesa. Una mujer se le acercó.
—¿Qué se le ofrece, señorita? ¿Por qué está tan agitada?
—Es que estoy harta, un baboso siempre me chifla cuando paso por aquí.
La mujer soltó una risotada.
—¿Cómo crees, güerita? ¿Y te molesta mucho?
Sintió su rostro enrojecer de indignación, cómo podía una mujer burlarse así de ella. Le respondió atropelladamente:
—Claro, siempre tengo que rodear este lugar por lo incómoda que me hace sentir. Eso se llama acoso, podría llamar a la policía y hacer que lo encierren.
La mujer entonces cambió la sonrisa y, tomando el marco de la puerta, le dijo:
—No te preocupes, chula, yo ahorita le digo al Perico que no te chifle cuando pases, unos golpes con la escoba y estoy segura de que aprende.
Satisfecha, observó el área donde estaban los trabajadores, pero luego el sentimiento se convirtió en vergüenza cuando descubrió una pequeña jaula.
A partir de ese día, se sintió feliz, volvió a usar sus atuendos habituales, a caminar con soltura por la calle y, si escuchaba el silbido, sonreía imaginando al aburrido perico silbándole a todo aquel que pasara.
Una mañana, las voces de las vecinas la despertaron un poco más temprano. Se asomó a la ventana y pudo descubrirlas en círculo con la escoba en la mano.
—¿Ya se enteraron?
—Sí, mataron al Raúl de dos balazos, yo creo que andaba en drogas.
—¿Cuál Raúl?
—El mecánico de la vuelta, ese al que le decían Perico.
El sonido del camión de la basura las dispersó de inmediato y Lucía pensó que era momento de prepararse para la escuela.
A partir de entonces, nunca más volvió a escuchar el silbido.
Como buen observador, no tardó en descubrir que hoy era ese día del año.
Sacó con cuidado las cámaras fotográficas del estuche, comprobó el estado de pilas y memorias, imaginó los mejores ángulos del jardín, los probables, preparó tres trípodes: uno frente a la ventana, el segundo en el rincón y el último cerca de los árboles. El jardín era pequeño, con eso debía bastar.
Las semillas compradas con anterioridad ocuparon los comederos. Este año lo atraparía, al fin conocería al bello espécimen de pelaje azul verdoso al que le reservaba un lugar especial en el álbum.
Rectificó una vez más la velocidad de obturación, incluso hizo algunas tomas de prueba para ver la sincronización con el control remoto. Sin más, hizo lo que mejor sabía hacer: esperar.
Visualizó las copas de los árboles, los brillos en las hojas, la textura rugosa de las ramas, examinó cada milímetro en busca de movimiento.
En las casas vecinas escuchó el lejano murmullo, algunas risas, creyó escuchar el bote de un balón y se preguntó si eso no espantaría a su presa.
Esperó paciente, control en mano, queriendo observar el brillo verdeazul entre los árboles, y en una especie de ensoñación le dio cuerpo y forma a sus deseos.
Las horas pasaron lentas, el sol avanzaba sin prisa, no en vano este era el día más largo del año, pero él, un observador de aves experimentado, aguantaría la espera sin tregua, sin hambre, sin cansancio.
Llegadas las seis, pudo sentir movimiento entre el follaje. Sin un ápice de duda presionó el mando a distancia y el aire se llenó de clics y de destellos azulados, que no duraron más de un minuto. No más, la próxima oportunidad se daría dentro de un año.
Agotada la paciencia, arrancó las tarjetas de memoria y, olvidando la parsimonia de esa mañana entró intempestivamente a casa y prendió la computadora.
Comprar una computadora más rápida, anotó en su lista mental, una que fluyera tan rápido como aquella ave.
Por fin, frente a sus ojos, cientos de imágenes separadas por milésimas de segundo le ofrecieron tres ángulos, y entre todas parecían sólo tres repetidas sin cesar. Calma, se reprochó, en alguna de ellas estará.
Observó los cinco árboles, tan juntos en el pequeño patio que sus copas se entremezclaban en un mar verde. El zoom lo ayudó a escudriñar las hojas una y otra vez. La repetición de la imagen comenzó a pesar en sus párpados como borregos saltarines... hojas, hojas, hojas...Cuando el sueño comenzaba a apalancarse en sus párpados, la vio. Una magnífica serpiente emplumada de ojos oscuros y expresivos parecía posar con gran nitidez para la foto.
Vaya timo, se dijo, mientras la mandaba a la papelera de reciclaje. Después de todo, no era un ave.