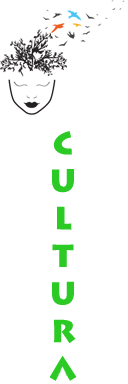
David Nielsen era uno más en la larga fila de hombres mal vestidos que aguardaban, con un aire de abatimiento y vergüenza, recibir un pedazo de pavo y una ración de puré de patatas en el comedor del Ejército de Salvación.
Mantuvo las manos en los bolsillos y la vista fija en la espalda del hombre que estaba frente a él en la línea. No quería ver al rostro de ninguno de los que le rodeaban. Sabía que sería como verse en un espejo: la misma ropa sucia y gastada, las facciones abotagadas por el alcohol y, lo peor de todo, esa mirada que implora en silencio por un poco de comprensión.
Comió su plato sin decir una palabra. Para él, esa cena no tenía ningún significado especial, sólo se trataba de satisfacer una necesidad, de vencer, una vez más, el hambre que continuamente lo acechaba. Odiaba esa fecha y todo lo que implicaba. No soportaba la falsa ilusión de felicidad que impregnaba el aire y se le atoraba en la garganta, dificultándole respirar. No soportaba los villancicos que hablaban de amor y de esperanza mientras una realidad muy diferente corroía el mundo acelerando su final y, sobre todas las cosas, no soportaba lo que esa noche le hacía recordar.
Se levantó de la mesa y salió a la calle. Una corriente de aire le hizo que volteara el cuello del abrigo hacia sus orejas y metiera las manos en los bolsillos. Caminó despacio por la acera y se adentró en ese mar de gente que intentaba exprimirles a sus relojes el tiempo suficiente para terminar sus compras. Todos corrían porque tenían un lugar al cual llegar y porque tenían a alguien que los esperaba impaciente. Él no tenía prisa, si no encontraba espacio en algún albergue ya se las apañaría en cualquier lugar. Además, pensó encogiéndose de hombros, ya no existía nadie que aguardase por él. No supo distinguir si había sido el frío que se adueñaba de la noche o la comprensión de lo ilimitado de su soledad lo que ocasionó el estremecimiento que le recorrió el cuerpo. Siguió caminando sin esforzarse por encontrar la respuesta. En ese momento, lo único que le importaba era encontrar la vía más rápida hacia el olvido.
Llegó hasta la tienda de licores y compró una botella del whisky más barato. Llevaba tanto tiempo bebiendo que la calidad del licor carecía de importancia. Salió de la tienda con la botella envuelta en una bolsa de papel marrón y enfiló sus pasos hacia uno de los parques.
Los parques eran siempre como una bendición. Tenían bancas para descansar o dormir. Los basureros estaban repletos de diarios para cubrirse o para utilizar como papel de baño y, desde luego, también contenían restos de comida en muy buen estado. Y lo más importante: tenían lavabos públicos que podían servir de refugio y, por qué no, si la ocasión lo ameritaba, incluso para asearse. No podía negarlo, para un vagabundo como él, eran como un hotel al aire libre.
A medida que se iba alejando del centro de la ciudad, las calles fueron poniéndose cada vez más vacías. Esperó hasta llegar a una calle que estuviese desierta y destapó la botella. Le dio un buen trago y de inmediato sintió un agradable calor en el estómago. Llegó hasta un portón de hierro forjado con un cartel que anunciaba el nombre del parque. Estaba cerrado con una gruesa cadena y era demasiado alto para saltarlo, pero eso no era suficiente para detenerlo. Existía una pequeña puerta, que siempre permanecía abierta, en uno de los lados del muro, en el sector en que el parque colindaba con una zona residencial.
Sólo debía cruzar frente a las casas lo suficientemente rápido para que sus habitantes no se percataran de su presencia y, lo más importante, para que él no pudiera echar ni siquiera un vistazo por sus ventanas. No podría soportar la imagen de una familia disfrutando al calor de una chimenea. No podría soportar ver, ni por un instante, la imagen de lo que hacía exactamente diez años había perdido. Le dio un nuevo trago a la botella, en un inútil intento de contener los recuerdos que fluían sin control hacia su memoria.
Aquella noche, recordó, tal vez había bebido un poco más de la cuenta. Había visitado, junto con su esposa, las casas de sus mejores amigos y en cada una de ellas aceptó al menos un par de copas. Su esposa insistió en que no condujera, pero él se había negado, visiblemente molesto, a entregarle las llaves. Nunca supo en qué momento se quedó dormido ni si se había despertado una fracción de segundo antes del impacto o en el instante preciso en que el auto se estrellaba contra un árbol. Estaba aprisionado entre el asiento y el timón, sin poder moverse. Giró con dificultad la cabeza hacia su esposa y supo que era inútil gritar su nombre, que no obtendría una respuesta porque su voz se había apagado para siempre. Comenzó a llorar por ella y por el bebé que llevaba en su vientre.
Desde entonces no había dejado de beber. En unos cuantos meses perdió el empleo y, mientras las cuentas se acumulaban, dejó también de realizar los pagos de la hipoteca. No se inmutó cuando le llegó la notificación del desahucio; de todas formas esa casa ya no era su hogar. Salió de ella sin nada más que la ropa que llevaba puesta y no miró ni una sola vez hacia atrás. Ahora, su preocupación era pasar a toda velocidad frente a los iluminados jardines de las casas. Cruzó los tres primeros sin problemas, pero en el siguiente, una imagen que logró captar con el rabillo del ojo lo hizo detenerse. Podía tratarse de una alucinación causada por el alcohol, pero estaba casi seguro de que había visto a un hombre que llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas y cargaba a un niño pequeño bajo el brazo. Siguió caminando a un paso más lento, decidiendo entre si debía regresar y asegurarse de que todo estaba bien en esa casa o simplemente aceptar que se había equivocado. Aunque de todas formas al llegar al parque buscaría un teléfono público y llamaría a la policía. Esa última idea lo tranquilizó un poco, pero no logró desvanecer por completo la incómoda sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir.
Giró con brusquedad sobre sus talones y se dirigió hacia la casa mientras se decía a sí mismo que, si era un error, lo tomarían por un merodeador y, aunque fuese la víspera de Navidad, no se reirían por su ocurrencia y, tras posar una mano sobre su hombro, lo invitarían a compartir su cena. Esta era la vida real y no una película de los años cuarenta; si se equivocaba, pasaría la noche en una celda, lo que, pensándolo bien, tampoco era del todo malo, por lo menos tendría un techo y habría asegurado el desayuno de mañana.
Avanzó con sigilo por el costado de la casa. Había decidido que lo mejor era probar por la puerta trasera. Bebió un largo sorbo y se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego asió la botella por el cuello, lamentando que llegado el caso sería una verdadera lástima desperdiciar su precioso contenido.
Se detuvo antes de probar el picaporte de la puerta. Todavía no hacía nada, así que este era el momento de marcharse sin temer alguna consecuencia; pero algo le decía que lo que había visto era cierto, que alguien podía estar en un verdadero peligro.
Movió el picaporte y la puerta se abrió. Tragó saliva y dio un profundo suspiro antes de entrar. Todo parecía estar en orden dentro de la cocina, así que avanzó hacia el pasillo. Aguzó el oído al escuchar unos gemidos ahogados y asió con más fuerza la botella. Debió haber buscado un cuchillo en la cocina, pero decidió que no era conveniente regresar.
La escena que vio al llegar a la sala lo dejó inmóvil. No se había equivocado. De espaldas a él estaba el hombre del pasamontañas terminando de atar a una mujer. El niño, que no debía tener más de tres años, lo miraba todo con el terror dibujado en el rostro. David Nielsen levantó la botella sobre su cabeza y comenzó a caminar de puntillas mientras se llevaba el índice a los labios para indicarle al niño, quien ya había notado su presencia, que permaneciera en silencio.
El hombre debió percatarse de que el niño miraba con demasiada fijeza algo a sus espaldas y volteó la cabeza. Sorprendido, David Nielsen se detuvo en seco, lo que el hombre aprovechó para darse la vuelta por completo y sacar el revólver que llevaba en la cintura. Ya era demasiado tarde para retroceder. Corrió hacia el hombre blandiendo la botella y recibió el primer balazo en el brazo derecho. Siguió avanzando: eso no sería suficiente para detenerlo. El segundo tiro lo impactó en el pecho y lo hizo caer de rodillas.
Seguramente, pensó, todos los vecinos habrían escuchado las detonaciones y estarían llamando a la policía. El hombre, que debió haber pensado lo mismo, se abalanzó hacia la puerta.
—¿Están bien? —le preguntó a la mujer, que tenía la boca cubierta con cinta de embalar.
Ella hizo un gesto afirmativo con la cabeza al tiempo que comenzaba a llorar.
David Nielsen se dejó caer de espaldas sobre la alfombra y se llevó una mano al pecho. Estaba perdiendo demasiada sangre.
—¿Te duele mucho? —le preguntó una voz infantil. El niño estaba de pie junto a él.
—Sólo un poco —mintió—, no es nada. ¿Cómo te llamas? —le preguntó, reprimiendo una mueca de dolor.
—Gabriel —le contestó el niño con una sonrisa.
—Es un bonito nombre —le dijo, mientras pensaba que, de haber nacido su hijo, quizás hubiese pensado en ese nombre.
—¿Por qué estás triste? —le preguntó el niño, ladeando un poco la cabeza—. No debes seguir sintiéndote culpable, ya ha pasado demasiado tiempo y has sufrido lo suficiente. Es el momento de que te perdones a ti mismo.
David Nielsen lo miró sorprendido. Era imposible que un niño de esa edad le hablara así.
—¿Quién eres? —le preguntó con un hilo de voz.
—Ya te he dicho mi nombre —respondió el niño con una nueva sonrisa—. Hace mucho tiempo —continuó—, mi Señor llegó a esta tierra para enseñarles a los hombres lo que es el perdón y lo que es el amor. Y en su palabra está escrito que no hay amor más grande que dar la propia vida por la de otro.
El pequeño abrió los brazos y lo miró con una infinita ternura.
—Esta noche —dijo y su voz que ya no era la de un niño, hizo estremecer las paredes— te han puesto a prueba y has demostrado tu valor; te han juzgado y has sido encontrado un hombre justo.
Y su rostro adquirió de pronto un brillo más intenso que el del sol.
David Nielsen apretó los párpados, cegado por la luz. Cuando pudo abrir los ojos se encontró tendido junto a una de las bancas del parque. Los fragmentos de la botella estaban esparcidos a su lado. Se llevó una mano al pecho porque, a pesar de que no tenía una sola herida, el dolor persistía, se volvía más agudo. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba sufriendo un infarto. Completamente solo en ese parque, sin ninguna posibilidad de pedir ayuda, le quedarían apenas unos segundos de vida. Era extraño, pero no sintió temor, por el contrario, una cálida sensación de tranquilidad invadió sus sentidos. Comenzó a llorar y, por primera vez en muchos años, las lágrimas que le quemaban el rostro no eran de tristeza o de frustración; eran, como comprendió en ese último momento, lágrimas de felicidad. Una sonrisa le iluminó el rostro cuando finalmente sus ojos se cerraron.
La nieve, que empezó a caer, era casi tan blanca como la ropa que David Nielsen vestiría esa misma noche, cuando se reuniera con su familia.