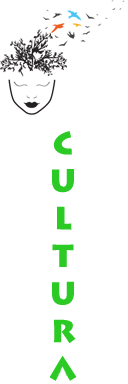
Hoy llegué a la bonetería a las diez de la mañana en punto. Quité los candados de las cortinas metálicas y, primero una, después la otra, las subí para que el local quedara abierto. Su ruido característico se confundió con el incontenible fragor de la avenida Los Ángeles, a toda hora insoportable de vehículos.
Entré. Puse mi bolsa de mano sobre el mostrador. Arrastré las vitrinas exhibidoras de ropa, una hacia cada lado de las puertas. Fui al baño por una escoba, el trapeador, la cubeta con agua y la franela, para hacer el aseo. Rutina imprescindible debido al viento mugroso de hollín que arrastra cuanta inmundicia durante la noche, y viene a dejarla sobre la banqueta, el suelo, los muebles y las mercancías.
Apenas ayer trajeron un pedido nuevo cuyos artículos no había alcanzado a etiquetar, clasificar ni acomodar en los estantes correspondientes; así que ahora amanecieron desordenados en sus cajas, sobre el mostrador. Como también a aquello tenía que encontrarle orden antes de que asomara algún cliente, invertí en la tarea mis primeras energías.
Rápido hice la limpieza. La ubicación de los productos requería más cuidado y, por lo menos un tiempo de tres horas. Cuando hube terminado con todos los faltantes del local, llevé a la bodega el resto de las prendas. En la puerta de acceso que limita el área de venta y la bodega, tenemos puesto un gran espejo que nos permite ver el local completo y hacia una distancia considerable de las calles, por ambas puertas de nuestra esquina, para evitar los robos. En tal espejo vi la imagen de Alejandro, en actitud de espera. Se mostraba contento, con su cara joven y simpática, sus ojos brillantes de color café y la sonrisa franca de natural albura. Delgado, de talla elevada, llevaba tenis, pantalón de mezclilla, sudadera, como muchos otros estudiantes de su edad. Completaba el atuendo con una bufanda blanca enredada en el cuello. Cualquiera lo hubiera tirado a loco por esto, pues pasaba de mediodía y es pleno verano. Yo me concreté a mirarlo mientras un recuerdo cercano me daba la explicación de aquella prenda.
No hablamos de momento. Él también me observaba mimosamente con arrobamiento y timidez.
—Qué bellos son tus ojos —me dijo su voz calma—, y tus cabellos largos, y tus palabras, dulces; y tus manos cálidas, maravillosas, una caricia viva que palpita cuando tocan…
Me sentí abrumada, cohibida. Nunca imaginé que ningún hombre se me acercara para pronunciar bondades de mí, que me lo dijera a mí… No me creía capaz de despertar emociones semejantes en nadie. Desde niña, desde siempre, algo muy hondo me gritaba y convencía de mi fealdad.
Se me asomaron las lágrimas, los labios se contrajeron y él percibió que estrujaba suavemente, unos contra otros, los dedos de mis manos.
—Me voy, es tarde. Sólo vine a saludarte. Que seas feliz, te lo mereces —levantó la mano en señal de despedida mientras ganaba la puerta—. Adiós, y gracias.
Caminó por Los Ángeles, despacio, con mi vista sobre la espalda, siguiéndolo hasta desvanecerse en la distancia. Entonces sentí un poco de frío.
Lo he visto dos veces en mi vida, y una en la de él. La segunda ha sido hoy. La primera, hace poco menos del mes, una tarde de lluvia, en esta misma calle caudalosa de gente, ruido, humo, automóviles…
Venía en un autobús urbano, colgado de la puerta. Y el vehículo a toda velocidad, en esa frenética carrera contra el fatigado tiempo de la ciudad. Otro camión, con igual o más prisa empezó a emparejarse por el lado derecho.
Seguramente ciegos, con la sangre agolpada en el cerebro y los ojos, ninguno de los conductores reparó en la posición comprometida de Alejandro; quien, mirando adelante, sin darse cuenta del avance y embestida del otro armatoste, se mantuvo parado en el estribo con la cadera y las piernas dentro de su transporte; los brazos, la espalda y la cabeza, arañados por el viento y la llovizna de la tarde.
No sospechaba nada, porque no hizo intento alguno de salvarse. El camión de atrás le percutió la cabeza con el espejo lateral, al rebasar. El golpe lanzó adentro al muchacho, empujando a los dos o tres pasajeros que viajaban delante de él, en la escalinata, y se impactó de nuevo contra el poste delantero de la puerta.
Un aullido humano llenó los dos camiones, pero ninguno de los trastos se detuvo.
Los puños de Alejandro se mantuvieron un instante sujetos en los tubos de la puerta, y cuando acabó de pasar el bólido que lo había herido, se soltaron.
Repelido por la gente asustada y clamorosa de adentro, dio un giro sobre su eje, y con el cuerpo suelto alcanzó el aire, el concreto hidráulico de la avenida, el filo de la banqueta, y quedó como trapo en la cuneta, cubierto con el agua de lluvia que corría manchándose a raudales de su sangre. Y quedó allí, frente a la puerta de la bonetería.
Sin mediación de miedo o repugnancia corrí a ayudarlo, pero fue inútil. Sólo un jirón de piel mantenía su cabeza unida al cuerpo, que se estremecía incoerciblemente mientras las arterias del cuello se vaciaban en enérgicos torrentes.
No hubo tiempo para la duda. Mis manos entraron sin reflexión en la carne trepidante y tibia, y extrajeron de entre los remolinos de carmesí encendido la cadena y la medalla de oro que portaba en el cuello. Le quité dos anillos de las manos y saqué la cartera y algunas monedas de su pantalón. Lo arrastré del arroyo a la banqueta. Recogí la mochila con sus cosas. Volví a la bonetería.
Los culpables hacía mucho que no se veían, pero los curiosos brotaron de todas partes, colmando la bocacalle.
Llamé a la Cruz Roja y a la policía. Cuando se llevaron el cadáver, avisé también a sus padres para que lo fueran a reclamar y, al día siguiente, en el sepelio, les entregué las cosas de Alejandro. Así se llamaba. Lo supe por sus credenciales.
Así que lo he visto dos veces en mi vida, y una en la de él. La primera, vivo: cuando se estaba muriendo. Y la segunda, muerto: hoy, cuando vino a darme las gracias.