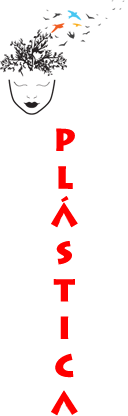
And you, my father, there on the sad height,
curse, bless me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light
El viento es despiadado cuando nos atrevemos a contrariarlo. El viento golpea nuestros rostros con latigazos gélidos. Queman. Son velas nuestros cabellos a merced de una tormenta seca y barcazas nuestros cuerpos tambaleantes. Pasos no damos, sino la voluntad de ir adonde las botas nos lleven. Levantamos la mirada tímida ante él, desde un abismo valle. José en la cúspide nos mira mientras sostiene con su solo brazo izquierdo a su pequeño amado inmenso, se yergue sobre una base de dos ángeles: Patria y Ecclesia. No podemos ignorar el consejo absoluto: ite ad Joseph, por eso hemos venido. Allá, detrás del obelisco se alza una cúpula portentosa, enmarcada por un Mont-Royal. Y tú, mi padre, allá en la cima lúgubre, aunque ahora también acá, entre nosotros, a punto de iniciar el ascenso a esa altura inevitable.
Todo es nuestro en las alturas y el horizonte es un falso límite, la simple ilusión de que no vemos más allá de ese cielo. La madre se rezaga en la asunción y el hijo permanece a la derecha del padre, por los siglos de los siglos. Lo admira desde lejos, aunque a punto de alcanzarlo con un dedo y Él de cuando en cuando le regresa la mirada, no porque lo tenga desatendido, sino porque sabe que su hijo pide una atención que puede llegar a ser contraproducente.
Padre, ¿por qué me has abandonado?, le pregunto. No me responde. En lugar de hacerlo, mira al cielo y le cuelga infinitas estrellas. Me pregunto si pensó que mi cuestionamiento no era aquí, sino allá. C’est la vie, suspira. ¿Qué? Así es la vida, repite para que le entienda.
Nunca voltea a verme. Mantiene su mirada en la luna del mediodía, debajo de tanta oscuridad y encima del alba. La vida es así, uno pregunta el peso del alma y la respuesta está allá en la cumbre, inaccesible. Maldíceme, bendíceme ahora con tus lágrimas atroces, le ruego. No responde nada. Fluye el río Saint-Laurent a la izquierda, una extensión salada del océano que parte la tierra en dos —por un lado oui monsieur; por otro, yes sir—. El río desemboca, al igual que el río Niágara, en el lago Ontario, que da de beber a Toronto. La madre y el padre desembocan, culminan, en el hijo.
Por un costado del oratorio Saint-Joseph, una vez los tres convergidos en uno, accedemos a un sendero lleno de jardines bellos y bien podados. A distancias más o menos regulares hay representaciones casi de tamaño natural de las catorce estaciones de la crucifixión. Me daré cuenta, solo nueve años después, que llevo tu cruz en la espalda, padre.
Hay vaivenes de caderas en algún lado de esta casa. ¿No oyes? Cruje la madera y Lola, la gata, se arrulla con los maullidos del crepúsculo, un atardecer precoz y unos gemidos fríos. Mis padres, Peter y Catherine, salieron ayer porque una amiga suya se casa del otro lado de la frontera. Más de siete horas de camino, me dijeron al despedirse. Me aseguraron que no me faltaría nada y tenían razón: hasta estímulos vigorizantes habían dejado en esta casa centenaria. Jadea mi hermana Andrea sobre la alfombra, debajo de su almohada, en cuatro muros. Jadea alguien más con ella porque la vida es una competencia y uno siempre quiere más y mejor, más grande y mejor, más rápido y mejor.
Yo estoy viejo para tremendo rodeo, hastiado. Cuento las horas para volver. Más de siete días, le dije a mi madre, y se multiplicó el espacio por cuatro y el tiempo se fragmentó en arena cándida. Escribo y cada tecla acompaña al movimiento pendular de cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas, un cuerpo. Escribo y cada letra dibuja su silueta empañada de tinta en la pantalla y se escurren lentos los párrafos blancos por la espina dorsal y se vienen en sucesión las páginas contorsionadas. Solo uno de los cuatro personajes llegó al punto final.
Los resoplidos se disuelven en voces y articulan palabras arrastradas. Mi cuarto en el sótano se impregna de un olor a Knorr y algo quemado muy desagradable. En unos cuantos minutos aparece el origen y el principio en la puerta: mi hermana con un tazón de lo que ella llama sopa de pollo y con un emparedado quemado con queso amarillo dentro. We’re going to the theatre, me miente. La mentira vuelve a desnudarse cuando el olor a pollo y queso quemado es reemplazado por aroma a cabello mal agitado.
Cuento las horas para volver y en la primera viene a mi mente un camión del transporte urbano. TTC son las siglas de Toronto Traffic Comission, aunque mi profesor anglo-italiano siempre me dijo que significaba en realidad Take The Car. Está lloviendo a cántaros y mi paraguas escurre los recuerdos de las nubes. Escucho, dentro del camión, español, inglés, francés, portugués y lenguas que no entiendo porque no soy Babel y no olvido que el hombre es el lobo que me ha de devorar. Bajamos y caminamos bajo la lluvia, sin cantar. Hablamos para que el frío no sepulte nuestras voces en el olvido.
Llegamos a Ontario Science Centre y, a decir verdad, no tengo expectativas. Ni siquiera sabía de la existencia de este lugar en este tiempo. Como todo buen grupo, nos separamos, y yo me quedo con ella a ver a través del cristal, a través de troncos, ramas y hojas amarillas y marrones que caen líquidas sobre más hojas. Es una postal linda, de esas que enmarcan y venden para que la gente se imagine que entra en ese bosque a perderse para bien o para mal. Ella y yo nos entretenemos con un par de inventos telefónicos en el pasillo. Estoy nervioso porque me agrada y me pregunto: ¿y si fuera ella? Ambos estamos comprometidos y, sin embargo, ambos somos extranjeros con heridas abiertas que siguen sin cicatrizar, que vagan por las veredas, por desiertos y por selvas, surcando anchos mares hacia ningún lugar.
El lugar está dividido, al igual que el Trompo Mágico, en salas temáticas. En ambos casos, uno ve niños corriendo y jugando y padres que sonríen ante el asombro y la maravilla en los rostros de ellos mismos de pequeños. La primera es la sala de astrofísica, con péndulos, palancas, fuerza centrípeta, etcétera. ¿Sabes quién descubrió la luz infrarroja?, pregunto para hacerme el interesante. Sir Frederick William Herschel; en sus experimentos medía las temperaturas de los espectros del haz de luz, sin notar una variación considerable, hasta que se dio cuenta que un termómetro más allá del espectro rojo había elevado su medición de manera notable; concluyó entonces que ahí había luz que el ojo humano no podía percibir y la llamó infrarroja. Me miró como si le hubiera develado los secretos del cosmos y yo me sentí tan encumbrado que estuve a punto de degradar a planetoide otro cuerpo de la Vía Láctea.
Otras salas son de anatomía y fisiología, de motricidad, de regiones y su fauna. Pronto el tiempo se diluye y llaman a todos los asistentes a la salida. Mientras, en la última sala, ella y yo leemos acerca de etnias y humanidad. En el penúltimo juego, ella y yo nos disponemos a cada lado de un vidrio opaco que nos separa, algo así como un tocador de doble vista, excepto que, en lugar de dos espejos para cada uno, hay un solo vidrio. El chiste es modular la cantidad de luz de las bombillas para ver el rostro del otro. Después de varios intentos fallidos, logramos, por un instante ver al otro. Por un instante prolongado me asombro de ver su rostro impreso en el mío, algo que no es ella y no soy yo, sino algo más, un tercero que se interpone y surge y existe y nace desde nosotros y por nosotros. Tiene, por un instante, vida propia y nos reconoce a cada uno en ambos extremos. Me aterro y me asombro. Abre la boca y sus labios tiemblan. Por un instante, imagino que me llama a nuestro encuentro y que me ve en las alturas como creador. Procreador, por cierto, significa textual “delante del creador”.
Ella se quita asustada y yo pierdo algo ahí: la eventualidad de proseguir el descubrimiento de la humanidad dentro de mí, el desarrollo posible de una cadena de eventos codificados, de toda una existencia compleja compactada en ácido nucleico. Ella se hace fría y se hace eterna. Ella, por un instante, es pregunta y es respuesta.
Mi asiento es el veinticinco de la fila diecisiete. Faltan veinte minutos para que inicie el partido. Extiendo la mirada para ver si puedo localizarla; no lo logro. Los jugadores en la duela saltan y encestan uno tras otro. ¿Te imaginas haber visto a Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant o LeBron James? Podría jurar que acaba de entrar ella, acompañada de su amiga y se sentaron. Calculo mi aproximación, pero temo que los señores que indican la ubicación de los asientos piensen que quiero traspasar la zona de pobres. Quién sabe, tal vez no es ella, sino mi imaginación.
Es martes el siete de noviembre de dos mil diecisiete, faltan siete para las siete y media de la noche. Los asientos tiemblan con la música y la gente grita emocionada. Las pantallas tienen publicidad y las luces van y vienen, deslumbrando de vez en vez al público que aguarda con impaciencia el inicio del juego entre Toronto Raptors y Chicago Bulls en el Air Canada Centre. Inicia el primer cuarto entre ovaciones, aplausos, gritos, pitazo y rechinidos de tenis sobre madera.
Camino seis cuadras para llegar a la estación Coxwell del metro. Con una de cuatro tarjetas semanales tengo ingreso a todo el transporte público. Voy al oeste veinte minutos y diez estaciones. Cada vez que voy y vengo de casa me sorprende la vista desde el puente entre las estaciones Broadview y Castle Frank, un puente de metal de doscientos cincuenta metros que sobrevuela la avenida Don Valley, enmarcada por el parque Riverdale; un parque de cientos, miles de árboles bosquejados con una paleta de colores desde el rojo hasta el amarillo, pasando por el marrón, el carmesí, el limón, el mostaza, el caqui, etcétera.
Segundo cuarto: DeRozan esquiva un par de jugadores contrarios y hace una clavada espectacular. Aquella mañana mi compañera Aqeela prometió que llevaría café tradicional de Arabia Saudita. Algunos días antes yo le había hablado de chocolate con maíz y chile, de mole con chocolate y ajonjolí, de pozole ancestral de carne humana. Los dioses no discriminan entre carne azteca, española o porcina, le dije. Ella nos dijo que acostumbran beber té y café, pero que ella prefería este último. Nos advirtió que quedaba tan cargado que se acompañaba con dátiles, un contraste digno de nuestro cacao dulce, salado y picoso.
Con una jarra tradicional adornada con flores, como sacada de cualquier alacena mexicana, vierte el líquido humeante en vasos de cartón. Just a little and be careful cause it’s pretty hot. Todos tomamos un dátil y soplamos con el deseo infantil de ampliar nuestro bagaje cultural. Sorbo y debo haberme quemado seriamente la lengua porque no hay sabor. Falso: no sabe en absoluto sino a hierbas. El dátil, en cambio, está sabroso. La decepción invade los rostros de nosotros los mexicanos, aunque el aroma peculiar del café penetre duro en los muros de la University of Toronto.
De onde você é?, le pregunto a mi compañera brasileña, Fernanda. I’m from Paraná, me responde. Extrêmemet magnifique, pienso. Bienaventurados los políglotas, pues de ellos será la torre que va del cielo al suelo en un santiamén. Me dice ella que en Brasil nada —repito: nada— comen con las manos, pues para eso tienen cubiertos. Después Cecilia, la italiana, me dice que desearía encontrar a alguien mayor que sepa cómo moverse, if you know what I mean. A propósito, le cuento a Naomi, la japonesa, una anécdota increíble: todo viajero aéreo sabe que el piloto se presenta y menciona algo así como el plan de vuelo. Digo “algo así” porque el micrófono y el locutor siempre se empeñan para que nadie entienda ni madres. Con todo y eso, se oye al capitán, quien seguro olvidó apagar su aparato, susurrarle al copiloto ¿sabes qué me vendría bien justo ahora?, un café bien cargado y una tremenda mamada. Naomi ríe. No sabe que blowjob significa felación. Cualquier dios, ahora que lo rememoro, pudo darse cuenta de las prioridades de cada pueblo. Yo, por mi parte, me muero por ir a Japón y aprovecho el vuelo para gritarle a la sobrecargo, quien corre directo a la cabina, hey, honey, don’t forget the coffee!
Medio tiempo: pasan un video de la mascota Raptor. En él, invita a su reciente novia a ver una película en su casa, Jurassic park, ella en su lugar propone The notebook. Él accede, pero en el momento en que pone el disco en el reproductor, ella se quita la chamarra y descubre su jersey de Chicago Bulls. Indignado por la traición, Raptor bebé despide a la mozuela de su guarida. Tercer cuarto: la distancia entre los puntos se acorta y temo una derrota. Una señora llama al vendedor ambulante para reclamarle que su SevenUp se derramó sobre ella y sus hijas. Delante de mi cara, a un metro de distancia, la güerita no soporta que siete dólares se hayan venido sobre ellas tan rápido, sin poder gozar de las burbujas refrescantes. El pobre muchacho excusa la precocidad de la expulsión con el argumento de siempre: nunca me había pasado. Tengo ganas de decirle a ambos ahí están sus míseros siete dólares, nadie estafó a nadie, abrácense y quédense dormidos al calor de las masas. El reembolso se deviene.
Vemos el ocaso impoluto desde el muelle, una estampa de múltiples colores que se guarda en la memoria. El horizonte dibuja la polución de la zona metropolitana sobre el lago Ontario y nosotros nos maravillamos detrás de una lente eléctrica que nos permite recordar lo que no vivimos. Una fotografía tomo yo, con Estefany sentada en la banca, mirando cómo el tímido sol disculpa su finitud.
Arely, Lupita, Adrián —con quien me confunden siempre por nombre— Estefany y yo andamos por las sendas de una de las islas al sur de Toronto, la única disponible para visitar en vísperas de invierno. Seis meses antes y después, en aquel lugar debe de pulular la risa y el correteo de muchachos detrás de sus sombras; mojar el brillo salado de sol la arena blanca; saborear el agua lacustre de marea pausada los recovecos inhóspitos de jóvenes intrépidos; ir y venir en columpios los extranjeros que, como yo, disfrutan de sentir el viento en el rostro y las piernas colgadas después de un salto de impulso.
Oscurece rápido y no me atrevo a distinguir el camino de regreso al muelle para tomar el ferri de regreso a la ciudad. Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿adónde voy? En oscuridad casi total, enciendo la lámpara de mi celular para ver las huellas de mis amigos porque, como siempre, camino detrás de ellos. Ella, desde lo desconocido que no alumbro, se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Quisiera estirarme lo suficiente para alcanzarla y hablarle frente a frente, sin bajar la mirada al saber que ya no queda nada de qué hablar. Yo soy ella que ves a lo lejos, me dice. No dejes de nombrarme en esta noche para existir, le pido. ¡Aunque deje de nombrarte existes dentro de mí y conmigo!, me grita antes de desaparecer de nuevo en el espesor de la negrura.
Cuarto cuarto: el marcador final es apretado, Raptors 119 y Bulls 114. DeRozan marcó veinticuatro de esos puntos para Toronto. Más de veinticuatro minutos de recorrido en camión hacemos para llegar al templo BAPS Shri Swaminarayan Mandir, un edificio cuya entrada principal está reservada para ocasiones especiales. En lugar de usar las decenas de escalones y atravesar los cuatro pilares, ingresamos varios metros atrás, por unas puertas de madera decoradas a la usanza del barroco. Jazmín, Irving y yo nos descalzamos y guardamos nuestros zapatos en urnas designadas según el sexo. En calcetines y con curiosidad plena, ojeamos cada rincón del edificio. La madera tallada no podría terminar de decirme el tiempo que demoraron para darle semejante estética. Incluso los detalles más minúsculos tienen la minuciosidad y preciosura de una hormiga diseñada para crear por sí sola una colonia abundante.
Un pasillo con diversas ventanas a los costados nos conecta con la estructura principal. Si mis conocimientos arquitectónicos no me fallan, estamos entre mármol tallado, entre miles de manos que cincelaron y esculpieron cadenas caleidoscópicas de patrones y figuras. En un cuarto de cinco por cinco, dos señoras caminan en derredor de una centralidad invisible. En los muros hay imágenes que narran la historia de un niño elegido para llevar al mundo la enseñanza divina.
Arriba, en el espacio comunal, hay altares a los guías espirituales, desde el fundador hasta el actual. Si estuviésemos en ceremonia, hombres y mujeres ocuparían áreas diferentes y designadas. Salimos y vamos a contemplar la fachada. El sol, que durante muchos días se había conformado con colocarse detrás de las nubes, desciende ahora sobre nosotros y crea en las paredes un juego de sombras y matices incomparable e indescriptible. Cúpulas ovaladas, arcos y marcos, todos blancos, se pintan de dorado, bronce, negro, plateado. La luz bautiza con su fuego nuestra existencia efímera.
Sin paraguas, sin impermeables, sin botas especiales ni nada por el estilo combatimos paso a paso una lluvia leve, aunque constante. En mi pueblo le dicen mojabobos —y sus variaciones mojables—, aquí todos deben ser inteligentes porque solo nosotros, insolentes mexicanos tenaces, andamos por la vereda junto a un bravo río.
Cientos de litros, galones, leguas cúbicas se desplazan a la izquierda. La lluvia son lágrimas de ángeles que lamentan la muerte paulatina del mundo. Pasamos debajo del puente fronterizo que conduce a Buffalo, la ciudad de Bruce Todopoderoso. ¿No oyes romper el agua? No tardamos mucho en arribar a la contemplación de las tres cataratas del Niágara, majestuosidades inconmensurables rayanas en la Santísima Trinidad.
Descendemos a lo profundo para abordar el Hornblower, pareja y rival de la gringa Maid of the mist. Lento, surcamos el oleaje de río. Lento, nos escabullimos tú y yo, padre, al pie de la catarata estadounidense, la más pequeña. Lento, navegamos como si partiésemos las aguas a la mitad para huir del pasado hacia el porvenir. Cierro los ojos y todo se detiene. Mójeme el agua de esta tierra, mezcla de lluvia, río y llanto, para diluirme en ella y con ella. Caiga sobre mí la furia tuya, oh catarata inclemente, para sentirme polvo de un sepulcro. Maldíceme, bendíceme ahora con tus lágrimas atroces. Quiero aquí morir ahogado, con mis huesos aplastados por cada gota inmaculada. Quiero aquí lanzarme desde lo alto y al bajar buscar alivio. Quiero aquí y ahora fluir en paz, descasar en vigor, como lo hace el río que me hunde lento corriente abajo.
De regreso en suelo, dirigimos los pasos a las calles tierra adentro. Docenas de luces interrumpen con insistencia el viaje de nuestras miradas; arriba, derecha, izquierda, detrás, delante, todo es entra aquí, lo más barato, la mejor experiencia, ofertas, etcétera. Viene a mi mente aquella ciudad aislada por el desierto de Nevada cuya luz estruendosa ciega a los curiosos que escuchan cada noche más allá de sus cuartos un oh, my God, don’t stop, motherfucker.
Anuncio tras anuncio recorremos no pocas cuadras del lugar. Al caer la noche, incluso las cataratas reflejan luces LED que cambian de a poco su tonalidad. Con un rojo intenso, la evaporación al cielo del rompimiento de la catarata en el río semeja una fumarola de volcán y ya no estamos frente a un valle que se anega, sino ante Popocatépetl, un cerro que humea. Entramos a cenar a Wendy’s porque Irving tiene un fetiche con las pelirrojas que se trenzan el cabello. Pocas veces he tenido tanta hambre en mi vida como en Canadá; cereal a las ocho, emparedado a la una y algo un poco más sustancioso a las seis para dormir a las diez. Quizá es el hambre lo que me hace alucinar con verla a ella otra vez, con un paraguas negro sobre la cabeza, con su mirada fija a los ventanales del local, que está unos cuantos metros elevado de la acera.
Quiero salir y caminar al este, hacia las cataratas a través del suave crepúsculo que nunca vimos, pero cada vez que trato de irme, me enmaraño con algún loco argumento estridente que me empuja adentro, como sogas que me atan a la silla. Aún allí, sobre la ciudad, nuestras líneas de bombillas amarillas deben haber propiciado la compartición de la intimidad humana a mi observadora casual en las calles oscuras, y yo era ella a la vez, mirando a través del vidrio y especulando. Estaba dentro y fuera de ella, a un tiempo encantado y repugnado por la fecunda variedad de vida.
Ella, me peina el alma y me la enreda. Va conmigo, pero no sé adónde va; mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Y salgo por fin para tratar de alcanzarla y ya se ha ido. Sé que volveré a perderla. Y estoy mirándola desde mi butaca, aunque no sepa que existo y a veces la hago reír y cuando se sienta a un lado mío canto una canción con mi guitarra que compuse para ella. ¿Quién hará sonar esta guitarra cuando no esté yo? Y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro, otro nombre y otro cuerpo. Y cuando leo mi revista favorita ella viene hacia mí para preguntarme de qué va la lectura y cómo me llamo y sudo a mares porque nunca sé hablar con desconocidas, que se deslizan y me atropellan, y la encuentro sobre mi lecho desprovista de su disfraz y me sumerjo por vez primera en su recóndito soñar y ella me ataja cuando voy caminando para preguntarme si puede darme un beso antes de volar lejos de mí, quizá para siempre, y mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda… y la veo a través de un vidrio que crea un tercer rostro y le explico los cinco movimientos terrestres y en una tienda de libros usados se resbala un papelillo y nuestros reflejos convergen en un par de manos entrelazadas sin querer y me siento torpe y ella a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. ¿Quién me dice si era ella, que se hace fría y se hace eterna?
En las aceras de Niágara ya no llueve; gente que va y que viene. Y siempre ha sido ella, que me miente y me lo niega. Desaparece. Corro tras ella. Corremos los tres tras el último camión rumbo a Toronto que parte esta noche fría y alcanzamos a abordarlo poco antes de la hora establecida. El frío revuelto en mis pulmones por la respiración agitada me quema.
Suspiramos de alivio. Rabia contra la brillantez de las estrellas. Rabia contra las bombillas amarillas. No entres dócil en esta buena noche. Rabia, rabia contra la luz agonizante. Soy un mero tigre, un tigre ardiendo relumbrante en los bosques de la noche. ¿Cuáles inmortales manos o miradas podrían atreverse a desafiar esta temible simetría?
El viento es despiadado cuando nos atrevemos a contrariarlo. Contrario yo a las seis de la mañana esta ventisca, la primera con nieve en Toronto. Millones de copos cubren autos ensamblados kilómetros al sur en mi tierra, techos inclinados de casas de inicio del siglo pasado, gatos que se arrinconan todos juntos para entretejer su pelaje, mi chamarra que pronto los derrite y los absorbe. La nevada, madrugada que precede al alba, la hora más blanquecina que antecede a la más oscura. Y en estas horas de borrasca y nieve acumulada, solo quiero extender mis manos sobre el hielo, sumergirlas hasta el fondo de esa laguna petrificada, rompiendo cada hueso, cada nudillo, uña y falange. Quiero, cuando me estire y hunda mis dedos quebradizos, alcanzar allá, en el fondo de esa laguna petrificada, ese su corazón encallado, minúsculo y sin vida.
El viento golpea mi rostro con latigazos gélidos, incluso siete horas después, al bajar del autobús en Montreal. Tomo el metro en la estación Bonaventure hacia el norte y bajo en Sherbrooke. Sin mapa, sin wi-fi, sin datos móviles, sin francés en la lengua, sin sol que me indique puntos cardinales, estoy perdido por primera vez desde hace años. Atravieso la rue Berri aún más hacia el norte con el pensamiento que es el oeste. Las calles santas se suceden: Saint-Hubert, Saint-Christophe, Saint-André, Saint-Timothée y ni siquiera hay panaderos brasileiros que me digan você na͂o sabe nada e está perdido. Ni siquiera hay caminantes para ensayar mi lamentoso je ne sais pas français, monsieur ou mademoiselle.
Son velas mis cabellos a merced de una tormenta seca y barcaza mi cuerpo tambaleante. Bueno, me digo, caminemos al lado contrario. Llego de nuevo a la estación y una cuadra después está el santo de mi devoción, rue Saint-Denis. Ando un par de cuadras más y llego al hotel Auberge. Desempaco y me dispongo a volver a aquel sitio que nueve años antes se detuvo en mi memoria.
Pasos no doy, sino la voluntad de ir adonde mis botas me lleven y levanto otra vez la mirada tímida ante él, desde un abismo valle. Allí, en el ocaso de mi viaje de cuatro semanas, me doy cuenta por fin que estás tú conmigo y en mí, padre. Llevo tu cruz en la espalda. Me joroba. Y las espinas de corona clávense en mis piensos y en tu muerte. Llevo tu cruz en la espalda y contigo subo de nuevo a la cima de este oratorio tan tuyo, tan ajeno que me es propio. Llevo tu cruz en la espalda y no la suelto porque la cruz sea contigo y en la muerte, padre, no me dejes.
—Padre, ¿por qué me has abandonado? —le pregunto.
—No lo he hecho nunca.
—¿Y qué es este dolor de ausencia que siento?
—Es apego corporal, sin valor. Ha llegado la hora de que andes el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir.
—Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, te quiero decir adiós, padre.
—Te cuidaré desde aquí, desde mi cielo.
Y en las intensas ráfagas que me enjugan las lágrimas juro que lo escucho cantar: si en la ausencia te ansío y te espero y en mi ausencia hay angustia y dolor, el dolor no es ausencia, es te quiero; luego entonces, mi ausencia es amor.
Al día siguiente visito la basílica de Notre-Dame, en cuyo altar nos tomamos una fotografía. Hoy ya no dejan pasar a turistas si no pagan seis dólares. De manera que me resigno a caminar al este, a la bahía. Me encuentro con el río Saint-Laurent y su calma infinita. A la orilla me senté y oré. Una plegaria para nosotros que nos quedamos atrapados en el tiempo; para aquellos que ven el agua salada desde dentro, sin poder resbalar sobre sus mejillas tiesas; para quienes creen que hay sendas que nunca se han de volver a pisar y, sin embargo, regresan por ventura y sin acaso; para ti que aguardas el retorno de lo indeseado; y para mí que me consuelo con sentirte en el cálido roce de la luz matutina, sobre este corazón congelado y corroído.
A lo largo de la senda veo una rueda. Dime, ¿acaso no todo tiempo será mucho mejor? Ella toma una fotografía justo enfrente de la fortuna para conseguir una imagen simétrica. La veo y me pregunto cuántos millones de años formaron estos latidos en los que estamos. Quiero llamarla por fin, mas temo que mi boca se equivoque y al llamarla nombre a otra. ¿Quién me dice si era ella? ¿Y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar? Y la miro y me pregunto ¿si fuera ella?
—Hola —me susurra sin voltear a verme, un suspiro en la tormenta, a la que tantas veces le cambió la voz.
—Hola —le respondo como si le hubiera hablado todo este tiempo—. Me preguntaba si querías ir a tomar un café o algo después de… todo.
—De hecho, ya había hecho planes para ver a una amiga. Lo siento.
—Sí, claro —sonrío como estúpido y mi garganta se atora y muerdo mis dientes fríos—, no hay problema.
Sigo caminando.
—¿Por qué no? —Me grita desde varios metros. Me olvida y me recuerda.
—Sí, ¿por qué no? —sonrío de nuevo.
—¿Cómo te llamas?
—Andrés. ¿Y tú?
—Bueno, algunos me dicen Vida. Por el momento… dime Esperanza.

Luis Octavio Vázquez

Tere Acosta

Patricia Bañuelos

Beth Guzmán

Raúl Caballero

Rubén Cárdenas

José Francisco Cobián

Haidé Daiban Argentina

Herón Pérez Martínez

Jazz del Real