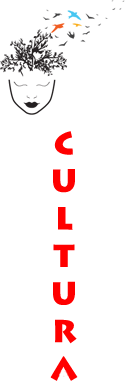
Crecí entre los tonos azules de talavera, los aromas de dulces mezclados con el perfume a nardos y gardenias que cultivaba mi abuela Leo, en un bello pueblo, a las faldas del volcán Popocatépetl. Mi familia orgullosamente poseía la receta ancestral de los chiles en nogada, rellenos de frutas cultivadas en nuestra tierra: peras, manzanas, granadas y por supuesto la nuez de nogal.
Me contó mi abuela, al son de sus cantos mientras cocinaba y mezclaba los ingredientes, molía las semillas y los chiles en el enorme metate de piedra que más tarde vendería en el mercado de Cholula entre los turistas, que nací con la enfermedad del silencio y del miedo. Desde recién nacida nada me consolaba, ni los arrullos de mamá, ni los cantos de la abuela. Los médicos del pueblo nunca habían conocido a una niña que llorara tan fuerte como yo y se golpeara en la cabeza sin razón. Pensaron que era retrasada porque no aprendía como otras niñas, ni me interesaba jugar o sonreír. Pasaba horas meciéndome en el viejo sillón del abuelo, como hipnotizada viendo al volcán, tal vez admirando los diferentes colores del cielo, según la hora y la estación del año. Cualquier cambio en la rutina de comida, o de alguien extraño de visita me alteraba y provocaba un llanto espantoso que se podía escuchar aún a varias cuadras de nuestra vivienda.
Muchos años de mi vida transcurrieron en la cocina, enredada en el rebozo de la abuela Leo, absolutamente impregnado en los olores de cacahuate de sus dulces y la vainilla de su tierra natal, Papantla. Preparaba los tradicionales macarrones, pepitoria, alegrías, palanquetas, camotes y muéganos, decía que al juntar los ingredientes era como si la familia se abrazara y permaneciera unida por siempre. Era una completa coherencia entre su acción de cocinar las recetas heredadas por generaciones, sus palabras y el deseo de toda la familia de abrazarme. Imposible para mí tolerar el contacto de mis seres queridos en aquellos días de la infancia.
La curandera del lugar fue a verme, a ver si con hierbas podía lograr ahuyentarme el miedo, interesarme en algo o en alguien y, sobre todo, hacerme hablar. Todo fue en vano, ni los tés ni las barridas con huevo rojo, creencias ancestrales y cánticos rituales lograron un cambio en mí.
Mi madre y mi abuela me llevaron a otro pueblo, arriba de la sierra, con otra curandera, más vieja y sabia, esperanzadas en que aliviara mis males. Después de observarme por varios minutos y tocar mi cabeza por todos lados con suavidad, diagnosticó que había nacido con la enfermedad del silencio y del miedo, que era difícil que se me quitara el miedo a la vida, y por tanto no aprendería a hablar nunca, viviría en el más absoluto silencio. Bajamos la sierra bajo el frío del atardecer. Las lágrimas de mi madre y mi abuela se confundían con las gotas de la lluvia.
Mis recuerdos de esos tiempos son difusos. A pesar de estar absorta en mí misma, sin interesarme en los demás, sí podía entender bastante lo que mi familia hablaba. Me concentraba en lo que veía, lo que sentía, lo que olía, los sonidos cotidianos, cualquier percepción diferente me causaba un miedo terrible que me inducía a gritar, llorar, golpearme. No podía hablar. No soportaba el contacto físico de mi familia. De esa manera expresaba mis temores a lo diferente, a lo que no comprendía.
Un día la vida cambió por completo. Era como el despertar de un estadío de coma, donde me era posible ver y escuchar, pero no podía decir y hacer. Me sentía perdida en un lugar desconocido, donde no hablaban mi idioma. Lo vi triste, solo, enroscado, como deseando pasar desapercibido, amarrado con una cadena, inmóvil y recibiendo las gotas de humedad que resbalaban del techo, lo que aumentaba aún más su sufrimiento. Lo vi, y me vi a mí misma. Su soledad, su imposibilidad de expresar su sentir. Aún con miedo lo toqué, y sentí su mirada sobre mí. Lo abracé, se dejó abrazar. Sentí lágrimas por primera vez rodando sobre mis mejillas.
Mi tía lo había recogido, no le gustaban los perros. Hubieron de pasar cinco visitas a la casa de mi tía antes de que mis padres se percataran de que me escapaba a estar con Nerón. Al oírlos decir que lo iban a regalar, por primera vez en toda mi vida sentí la necesidad de hablar... de gritar... “¡No…!” Hablé, grité, HABLÉ.
Mi madre se dio cuenta de la necesidad de tener a Nerón cerca de mí, la vi llorar. Iniciamos una nueva vida. Tenía en esos días seis años ya. Papá no lo quería, pero entendió, él se lo ganó.
Aprendí a saltar la cuerda, a jugar con mis hermanos, a ser sociable. Dormíamos juntos en la cocina, entre los aromas a dulces de mi abuela, que seguía instruyéndome en sus artes culinarias y sus consejos de vida, herencia de sus bisabuelas y tatarabuelas, usando muchos refranes para darme muchas palabras y ponerme a pensar, sentía que así me preparaba para la vida. Nerón era mi compañero dentro y fuera de casa, en la calle, en la escuela. Era mi traductor en mi viaje a ese país antes extranjero. Recuerdo mi niñez a partir de Nerón con alegría, sin miedo a los cambios, porque sabía que él estaba conmigo.
Años después, cuando Nerón murió, mi familia pensaba que tendría un retroceso. No ocurrió así; había aprendido a amar la vida, a amar a mi familia y todo lo que me rodeaba. Lo enterramos en el patio, entre los nardos y las gardenias, bajo la sombra de los árboles frutales, la materia prima de los chiles en nogada.
Ahora soy parlanchina, quiero recompensar a mi mami y a mi abue por los días en los que no hablé. Las abrazo por los días que no lo hice, siendo una niña. Conservo y cocino la receta tradicional de los chiles en nogada y los dulces mexicanos.
Solo sé que mi enfermedad del silencio y el miedo desapareció con el amor de mi familia y un ángel llamado Nerón.
“El silencio del Popocatépetl” es una historia real de una niña que nació con autismo y se recuperó con el amor y el apoyo de su familia, que la ayudaron siempre a conectarse al mundo, y la compañía y gratitud de su perro Nerón. Hoy Templelina se desempeña profesionalmente como maestra de matemáticas. Algunos detalles han sido cambiados para proteger la identidad del personaje.