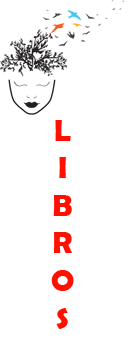
Novela por entregas
—¿Ves, camarada? ¿Te das cuenta? Padecemos el mismo mal de amores… Se equivocan los que dicen que los hombres no lloran por dentro. ¿Qué tal si nos tomamos otra y nos vamos? —dijo Smith.
Petrov expresó un rotundo “no” con la cabeza. Parece que ese simple movimiento sacudió el árbol de su cerebro, pues retomó la pista del espionaje que se había propuesto, y señaló:
—Smith, no me has dicho qué hiciste con los cuerpos de los sesenta pasajeros.
—Los tiré al vacío.
—¡Imbécil! ¡Eso es un crimen que no tiene nombre! Los hubieras traído de vuelta. Nada te costaba. No los ibas a cargar en la espalda. Dime, ¿qué les vamos a decir a los deudos cuando vengan a reclamar los restos?
—Antes de arrojarlos al desfiladero pensé en eso, Petrov; incluso pensaba almacenarlos en cámaras de congelamiento para facilitar a los forenses el trabajo de la autopsia, pero este tren, tú lo sabes, carece de frigoríficos adecuados para una mortandad de esa magnitud. No me quedó otra que seguir los instintos de mi época de soldado que me ordenaban a gritos: “¡Despéñalos, antes de que se desate una peste!”, y así lo hice. Creo que tomé la decisión correcta.
—Lo que hiciste no tiene perdón de Dios. Los muertos merecen respeto y digna sepultura. Actuaste como el vil príncipe de Valaquia. Veo que te gusta la sangre. Pervertiste tu conciencia. Apestas a morgue nauseabunda.
—¡Estás equivocado! ¡Mide tus palabras! ¡Ni soy un resucitado vampiro de Bram Stoker, ni soy el Drácula de Coppola! —exclamó encabronado Smith, y agregó—: Si tienes oídos, escúchame. El misterioso gas que les causó la muerte mientras dormían era similar al ácido cianhídrico y cianuro de hidrógeno. La inhalación de ese agente tóxico es tan letal que no sólo provoca el fenecimiento inmediato de las personas, sino también acelera la descomposición de los cuerpos, y una vez que estos entran en estado de putrefacción se origina un virus que contamina los alimentos y el agua, y luego se propaga a través de animales como ratas, pulgas, moscas y mosquitos. En otras palabras, ese químico actúa como si fuera el jinete pálido de la Muerte. Nadie puede ver su silueta incorpórea ni alcanza a escuchar su galope que lleva a las víctimas al abismo. Esa amazona silente, al esparcir el luto sobre la Tierra, trae consigo la peste y el hambre. ¿Ahora me comprendes, Petrov, por qué actué de esa manera?
El inspector pareció estremecerse ante el discurso de Smith que, a manera de corolario, citaba imágenes bíblicas. No obstante, pronto se sobrepuso, mandó a volar lo que había oído y dijo:
—Perdóname, pero todavía no me convences.
Smith rascó su cabeza despoblada como si escarbara las ideas para decir algo, y lo que dijo fue crudo y tenebroso:
“Petrov, lo mismo que expresa Otto Dix con gran crudeza sobre los despojos de la guerra a través de sus gráficos, yo lo digo con palabras, pues también fui actor y testigo de los horrores vividos. Yo conocí el infierno y nunca la gloria de la guerra. Yo vi a soldados exhaustos transportar al herido en una especie de parihuela echada al hombro, de cuyo palo horizontal colgaba una manta que envolvía al hombre maltrecho. Aquellos ayes de dolor y los pasos chapoteando en el fango de las sombras parecían ensayar una marcha fúnebre; era como caminar entre dos zopilotes camuflados, cabizbajos, uno adelante y otro atrás, que se negaban a entregar el bocado todavía tibio a la insaciable Muerte. Llegué a ver calaveras de soldados mirándose frente a frente con sus órbitas vacías y carcajeándose con sus bocas despostilladas. Pareciera que la Muerte se detuvo y fue comprensiva, no les cortó su conversación animada; pues mientras una parecía contar algo engusanado de humor negro, la otra festejaba la ocurrencia esbozando una mueca de asombro. No había capítulo que no fuera lóbrego. En una ocasión, debido a que el enemigo se aproximaba, no hubo tiempo para cavar tumbas y sepultar a los caídos. Vi hombres a medio enterrar que se quedaron con los brazos en cruz pidiendo ayuda. Aquello parecía un camposanto dantesco en el que asomaban cuellos, cabezas y manos. Aquello semejaba una constelación de crucifijos rotos que alguien expulsó del cielo y cayó de golpe en el frente de batalla. Durante una noche divisé a zapadores que tenían la encomienda de abrir brecha mientras las tropas avanzaban. Una vez la estrategia funcionó; en otros intentos fracasó, pues fueron carne de cañón. Excavadores y combatientes caían uno tras otro como si un relámpago teledirigido los hubiera segado para siempre.” Smith hizo una pausa, se levantó y bebió el charquito de vino que había en el fondo de la botella. El inspector, inmovilizado quizá por el montón de escenas horripilantes que había narrado Smith, no articuló ni una frase; con el índice de su mano derecha y con su Parkinson remarcando círculos le dio a entender al soldado Élite que continuara contándole más sobre sus experiencias en la guerra. El espontáneo conductor se pavoneó ante la petición de Petrov; se sentó de nuevo, estiró el brazo izquierdo y atrajo con sus dedos, abultados ya por la mugre y el crecimiento de las uñas, un habano a medio consumir; lo prendió con una cerilla, le dio una profunda fumada, y luego retomó el hilo de la narración como si fuera un primate que conoce a la perfección la espesa selva de los pensamientos y va de árbol en árbol a través de lianas. Cuando empezó a hablar, su rostro se nubló como si lo poblara un bosque tenebroso. Su voz era limpia, pero tenía el tono peculiar de un riachuelo sombrío. “Las escenas espeluznantes se sucedían una tras otra, Petrov. Llegué a presenciar danzantes de la muerte. Un pelotón salió disparado de no sé dónde. Los inexpertos acróbatas, por esos actos oscuros de la guerra, cayeron ensartados en un cerco de empalizadas quedando con la cabeza hacia abajo y las piernas al aire. Estoy seguro de que los soldados nunca pensaron en ser voladores y menos quedar suspendidos en un final súbito, aterrador. Más adelante me topé con el cadáver de un soldado todavía enfundado en su uniforme. Estaba enredado en alambre de púas. En ese marco de trampa mortal quedó descansando su brazo carcomido. Su mirada subsistía en una imagen congelada, como si oteara, desde una ventana ficticia, el viento de la muerte. Yo me pregunté: ¿Cómo es que sonríe, gesticula y mira, si no tiene ojos ni vida? Al abrir una trinchera encontramos el cadáver de un combatiente. El recuadro era monstruoso. Alguien lo degolló. Alguien le trepanó el cráneo. Su testa desollada dormía plácidamente en su regazo. En un rictus y desesperación desgarradores, las manos y los pies se atiesaron de tanto empujar la lápida de tierra, de la que no pudo salir. A otros, para maldita cosa les sirvió el equipo antigás que portaban, pues fueron víctimas de armas químicas. El temido fantasma llamado mostaza los sorprendió en plena marcha engarrotándolos en un muro. Sus cabezas se convirtieron en grotescas máscaras rellenas de hollín. El humo letal fue más allá: congeló la calefacción de sus cuerpos. Las manos, extrañamente infladas como guantes de boxeador, estaban noqueadas sobre las cuerdas. En la guerra todos los días son grises, inspector. Cuando amanece, uno se asoma a ver si allá en el horizonte despunta alguna claridad o aparece una cometa de colores que el viento robó; pero no, creo que la aurora se ha encargado de abortar todo brote de esperanza; hasta el sol cubre sus ojos de luz para no ver tanta monstruosidad humana. Miras el cielo y este parece un sordo cascarón que no se conmueve ni se rompe con plegarias. Déjame terminar. Después de largas jornadas en cautiverio, pues el invento de los conflictos bélicos no es más que cárceles a campo abierto, vi a tropas que regresaban rendidas. No había ninguno que no cargara en su rostro el peso de la derrota. Agobiados y hambrientos pisaban el suelo que era suyo por un rato, pero se sentían abandonados. A falta de víveres, algunos llegaron a comerse unos a otros. Nadie se escandalizaba por esos actos de canibalismo. En la guerra todo se vale. En la guerra todo se pierde, nada se gana… Por eso, Petrov, arrojé al vacío a los sesenta pasajeros. Yo no quería que sufrieran el horror de la guerra que viene, no quería que vivieran el terror que yo viví”.