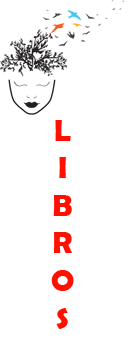
JARDINES-MESA COLORADA
Hay tanta gente en el pasillo que no puedo pasar. Desde mi asiento pregunto, la boca del conductor se tuerce hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco latidos en mi garganta
―¡Mmm, seño! El que va a Jardines del Sol debió tomarlo enfrente.
¿Qué pasó? ¿En qué momento tomé el transporte que va en sentido contrario a mi casa? En Circunvalación suben muchas personas. Los camiones que vienen de regreso parecen espejo de este, gente sudorosa apelmazada en los pasillos. Será mejor que baje más adelante, aquí puedo pasar horas y no voy a poder subirme a ningún autobús.
El chofer mastica chicle con rabia.
―¡Háganse para atrás!
―Ponle segundo piso, chófer ―responde alguien con sarcasmo.
El vehículo da tumbos. Me aferro al tubo del asiento que está frente a mí para no caer. Pasamos un puente, Mercado de Atemajac dice el señalamiento con una flecha a la izquierda. Se escucha la música de mariachi que sale de una serie de locales estrechos.

―No manches, qué ambientazo en El Batán ―dice un hombre de panza abultada que se bambolea a mi lado.
―A güevo, carnal ―contesta alguien que no distingo entre la multitud que abarrota el pasillo.
Motel Costa Azul alcanzo a leer en la fachada descarapelada de un edificio que está en la calle. Ibiza, se lee en otra casa de color indefinible.
Casi todos los pasajeros bajan en Periférico. Debí de haberme bajado ahí, pero no sé si la ruta de regreso pase por ese lugar. Un poco más delante damos vuelta a la izquierda, bajan dos señores y tres muchachos de cara y brazos recién lavados, en la mochila de uno de ellos sobresalen unos zapatos con manchas de cemento. Tal vez debería buscar otro camión aquí, pero vamos muy rápido y ya viró a la derecha, izquierda, nuevamente derecha y dejamos la calle pavimentada para entrar en un empedrado irregular. La calle está en declive. Bajan varias personas: señoras y muchachas que despiden un aroma muy fuerte a perfume, madres jóvenes con niños en brazos, señores de camisa ajada que por la mañana debió ser blanca.
Por la ventanilla veo las nubes rojizas alargarse en el horizonte. El sol, que a esta hora se puede mirar directamente, colorea los tabiques grises de las casas a medio construir. Estamos en un camino de tierra. Un grupo de adolescentes descalzos suspenden su juego y se hacen a un lado mientras pasa el autobús en el que soy la única pasajera.
―¿Y cómo le hago…?
El conductor no me deja terminar la pregunta. Escupe por la ventanilla un salivazo espeso y sigue triturando el chicle que lleva en la boca.
―En la base me regreso. Hay que pagar otro pasaje.
La navaja de sus ojos me recuerda al profe Arturo y la lección repetida por un coro temeroso de recibir el golpe de la regla o el borrador. Hunde el pie en el acelerador y el camión repara entre agujeros y piedras que saltan hacia los lados. Me voy hacia adelante cuando se detiene entre una nube de polvo rojo.
El doble del profe Arturo baja del camión sin mirarme. Camina de prisa y da vuelta en la primera esquina. Pasa una parvada de pájaros negros. En la orilla de la calle sin banqueta, un perro amarillo y flaco se agacha a defecar. Cuento los latidos en mi cuello. Por la bocacalle por donde se fue el conductor corre un chorro de agua lodosa. Doscientos trece, doscientos catorce, él dijo que de aquí se regresaba. Desciendo del autobús. Doy algunos pasos cuando el hombre regresa apresurado y trepa de un brinco en el camión. Acelera un poco, tengo que correr para alcanzarlo. Extiende la mano para cobrar y sonríe para sí mismo de una broma que sólo a él le causa gracia.
Volvemos a cruzar las calles hoyancudas y polvorientas, los adolescentes terminan su partido de futbol y recogen un balón medio desinflado. En los postes se enmarañan cables en los que hay un par de tenis rotos colgado de las agujetas. En el cielo brilla la primera estrella, los perros aúllan a la nada. El chofer enciende un cigarro, me mira por el espejo.
―¿Ahora sí va a Jardines del Sol? ―pregunto.
Me doy cuenta del error. Los ojos del chofer son pequeñas tijeras dispuestas a hacerme pedazos. El camión se detiene en una esquina donde hay un puesto de tacos.
―Échame unos de suadero, carnal.
La mirada desafiante desde el espejo.
Corre un viento leve, siento frío. El chofer se baja, le sirven sus tacos, ríe a grandes carcajadas y se limpia la grasa de los labios con el dorso de la mano. Mil diecisiete, mil dieciocho, mil diecinueve… no pasan camiones. Hay una multitud de pequeños insectos volando alrededor de lámpara amarillenta que ilumina el puesto. Se escucha la narración de un partido de futbol desde el televisor que ilumina intermitentemente el hueco de la puerta de una casa armada con láminas y ladrillos sueltos. Un hombre de piel muy oscura se acerca en una bicicleta.
―Tres de lengua. ¿Hoy no hay de sesos, güey?
Tres mil seiscientos uno, tres mil seiscientos dos, tres mil seiscientos tres. ¡Goooool! tiembla la puerta de tablas de la casa que está atrás del puesto.
―Oiga, ¿no nos vamos a ir?
Otra vez el error y otra vez el desafío.
―Échame una helodia, carnal.
Quince mil diez, quince mil once, quince mil doce. A una o dos cuadras se alcanza a ver una luz triste. Aquí hay más estrellas que en mi fraccionamiento. El resplandor de la ciudad se percibe a lo lejos.
Pesado, el chofer toma su lugar y empieza la carrera por la calle. Con la uña se limpia los dientes. Una silueta esbelta está parada en una esquina. El camión se detiene, sube una mujer de cabellos de un amarillo platinado, con dificultad guarda equilibrio sobre los zapatos de tacón altísimo.
―¿Ya va al jale, mi Güere?
―Ash, mi amor ―responde la voz ronca, suave.
Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treintainueve se la llevó, canta Mike Laure desde el aparato que Güere lleva colgado al cuello. Los latidos se aceleran. Entramos en una calle asfaltada, un grupo de personas extiende la mano para pedir la parada. El gesto hosco de mi profe Arturo vuelve. Uno a uno van subiendo al camión: muchachos de pantalón negro y camisa blanca de manga corta, señoras gordas que llevan malla en el pelo, algunas muchachas de falda corta y zapatos brillantes. A lo lejos se ven las torres de electricidad que pasan por El Batán. Respiro hondo. Un millón uno, un millón dos…