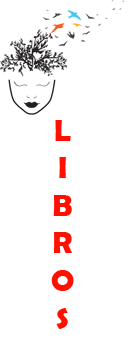
Me negaron el último adiós de su tacto.
Llegué cuando ya estaba tendida en la caja de madera. Del brazo de mis hijos Carlos Alejandro y Óscar Alí, y sin poder contener el llanto, la miré a través de la ventana de vidrio que empotraron en el féretro: contemplé su pelo negro renacido, vi ese aleteo estacionado de aura misteriosa en sus cejas. Las dos noches de sus ojos café-oscuros se habían apagado para siempre; alguien se los clausuró como dos botones que jamás se abrirán ni volverán a mirarme. El tono de sus mejillas ya no era el mismo. El trigal de su piel de guerrera había perdido el rocío durante la batalla final contra el cáncer. Por eso su frente que tanto bendije y su cara que tanto acaricié tenían esa palidez como de cera.
Ante su ataúd, como quien se aferra a una barquilla que no quiere que parta sin antes decir algo, le platiqué muchas cosas: le dije que había ido a su casa, que su mascota “Chihiro” la extraña mucho, lo supe por sus gemidos y porque en su lagrimal han crecido dos arroyitos de tanto que llora. Le recalqué que no se preocupara por Jonathan, pues él está al cuidado mío, nunca le faltará nada mientras yo viva —cariño tengo de sobra y se lo doy cada día—; cómo no quererlo si es su vivo retrato, hasta le copió el modo de enfrentar con entereza los momentos más amargos de la vida.
Sobre lo que le conté no tuve respuesta. Todo rebotó en esa losa transparente hecha a prueba de ruidos, por eso el oleaje de mis palabras no llegó al caracol de sus oídos, sordos, sin acústica; mi voz se había resbalado por las laderas de la madera inerte.
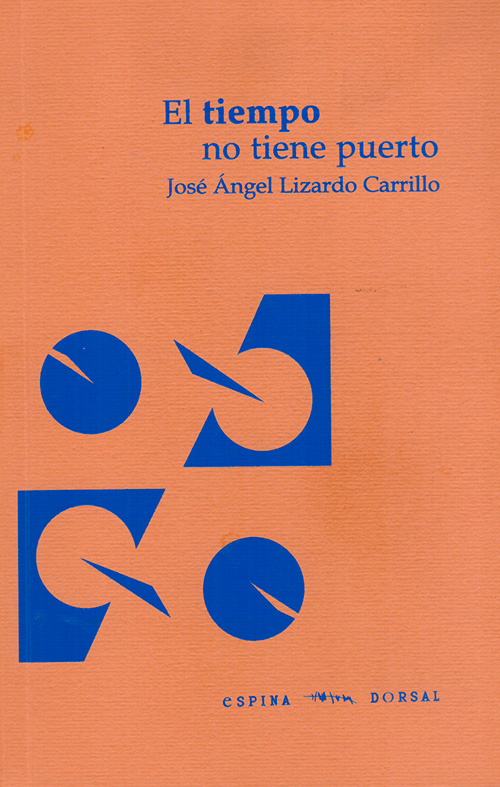
Lo que más se me clavó en la memoria fue su sonrisa, esa sonrisa apenas dibujada por un sueño como si quisiera decirme que estaba feliz de haber emprendido el viaje sin retorno.
Cuando muere una hija, uno queda huérfano, indefenso, y hasta con vértigo, pues uno sigue navegando sobre las aguas inciertas del tiempo, que no tiene puerto. ¿Por qué duele tanto? Porque la que se fue es sangre de mi sangre y alma de mi alma. Por fuera aparezco entero, pero por dentro siento que estoy incompleto. Mi corazón, que ahora viste de negro, no se resigna a su partida.
Solamente los que hemos perdido una hija o un hijo conocemos la verdadera dimensión del dolor. Somos Cristos nómadas que nos congregamos cuando nos agobia el pesado madero del sufrimiento.
Yo llevo cinco lutos, cinco que se pueden contar con los dedos de una mano: la muerte de mis padres, el fallecimiento de mi hermano, la reciente defunción de mi hermana, y ahora la despedida, tan dolorosa, inexorable, de mi hija. Qué ironía. En la misma clínica donde dio a luz a mi nieto, 20 años después allí expira. ¡Cómo pesa este racimo de duelos!
Cada vez que visito su casa es como si abriera la compuerta de un dique de fuertes impresiones: “Chihiro” que me recibe con sus lágrimas y su pelambre color fúnebre. Los muebles se han impregnado de un silencio como si fuera un polvo que se ha hospedado ahí para siempre. Las joyas extraviaron la luz de su alegría, pues ya no está ella que las sacaba a pasear. Sus zapatos, en posición de firmes, ansían que su ama los vuelva a calzar para salir a la calle; otros, de tanto esperar, se han ido desmayando de lado. Cuando abro los clósets sus vestidos se agolpan y se alborotan, pero al sentir mi tacto parecen gritar: “¡Quita tu mano, tú no eres Megha!” Luego caen en un letargo que cuelga de los ganchos.
A pesar de que sus senos fueron arrasados por un vendaval de láser, ella manifestaba un espíritu alegre.
Cómo no recordar aquella noche de julio cuando llegó a mi casa transpirando fiesta con su vestido largo azul zafiro; gotas de carmín se estancaban en las uñas de sus manos y pies. Las sombras verdes del bosque habían maquillado sus párpados, su piel despedía ese aroma sutil de la madreselva. La luna, con su ternura, se esmeró en darle brillo a su rostro, y aretes de colores se prendían y revoloteaban en sus orejas como diminutos colibríes que parecían decirle al oído “guapa”.
—¿A dónde tan hermosa y tan de prisa, hija? —le pregunté.
—Voy a la boda de una amiga. Luego hablamos. No quiero llegar tarde —contestó.
Mientras partía, los faros traseros de su vehículo, también urgidos de verbena, no dejaban de parpadear como si fueran luciérnagas instaladas en la noche transitoria.
Hoy es su cumpleaños.
Déjala salir del cielo, Señor. Préstamela unos minutos para festejarla. No te la voy a entretener mucho. Sólo quiero que abrace este ramo de flores Casa Blanca que, en vida, le gustaban, y que saboree una rebanada de pastel con un capuchino. Luego le cantaré las Mañanitas, y le tocaré algo de la Pequeña serenata nocturna, de Mozart, la Primavera de Vivaldi y Para Elisa, de Beethoven, para que no extrañe la música que allá arriba ejecutan los ángeles.
Antes de que vuelva a emprender el vuelo permíteme, Señor, cortarle un pedacito de sus alas, a ese pedacito de su alma le pondré su nombre, luego lo plantaré en el jardín, un día brotará y elevará sus ramas, esas ramas amorosas de sus abrazos que en vida me daba.