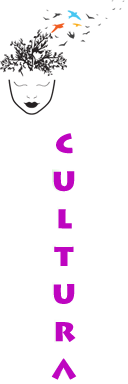
De pronto volteé hacia la ventana. Me quedé mirando un punto fijo en el cristal que brillaba con el sol. Vi caminar de prisa a un hombre que se dirigía hacia la cafetería desde donde lo observaba. La tela del pantalón se asemejaba a dos patas de elefante, gruesas y bombachas teñidas de lodo por el charco que pisaban.
El hombre bajó la velocidad al llegar a la puerta y la sostuvo con su maletín negro. La acción abrió paso para dejar pasar a la rubia quien, segundos antes, se había visto en el café con su amante. Al ver su cabello rizado y labios rojos, el semblante de aquel hombre cambió, se sintió atraído por ella. Depositó en la mujer toda la esperanza del amor occidental. Se hizo ligeros sueños, pensando: “Esta mujer me gusta para todo” y mientras ella lo ignoraba, se ponía sus gafas y fingía una sonrisa benevolente, el hombre de pantalón caqui por fin entró a la cafetería.
Al verlo más de cerca pude notar en su pierna derecha, a la altura de la rodilla, un pliegue muy marcado; parecido a los ganchos de fierro en donde si uno cuelga de mala manera una prenda, deja su huella imborrable. Mi vista pasó del cliente sentado en la barra, a la pata de elefante arrugada, hasta la camisa, el saco, la barbilla y sus ojos. Al verme, aquel hombre volvió a pensar: “Es muy joven, pero linda. Me recuerda a la novela de Nabokov”. Seguí mirándolo, pero al ver que mi mirada no correspondía a sus pensamientos, sintió un ligero atisbo de vergüenza y fijó la mirada en el suelo. La pena en sus ojos me hizo pensar que tal vez llevaba el pantalón de esa manera porque simplemente no podía llevarlo de otra forma. Hoy se habría despertado tarde para ir a trabajar porque por la noche discutió con su exesposa. Lo buscó de nuevo para pedirle el dinero del mes que según ella tanto le hace falta. Esto quizá alrededor de las ocho de la noche, y tras discutir un par de horas y forzar su boca a decir: “Sí, pronto tendré el dinero”, pudo quedarse tranquilo y solo, como siempre. Tal como lo había deseado 20 años atrás cuando la rebeldía de los 30 le entró por la cabeza y decidió irse y dejarlo todo. Pensaba en sus hijos, pensaba en el tiempo que transcurre tan rápido, en las decisiones que tomamos y que sepultan las posibilidades. De repente, pensó también en su niñez, su infancia, sus hermanos y sus padres. Pensó en la violencia avasalladora con la que creció. Quizá eso explica un poco su actitud y su visión del mundo ahora. Quería desaparecer del plano en cierta forma, no ser necesitado, ni esperado por nadie. Vivir tranquilo y solo.
Cuando el hombre por fin encontró una mesa para beber su café, un mesero se acercó a brindarle la carta. Sin pensarlo, el hombre de pantalón caqui ordenó un americano sin azúcar. Y mientras se quitaba su sombrero color gris, sacó un libro de su maletín y se dispuso a leer Pedro Páramo de Rulfo. Su mirada cambió, hubo paz al adentrarse en el libro. Sonrió al sentirse como el personaje. Al cambiar la página salió volando un pequeño volante con la leyenda: “Impresiones García”. Aquel hombre era un impresor de las 9 Esquinas. Hombre de trabajo que había aprendido el oficio de su padre. El pliegue del pantalón se lo había hecho al hincarse para sellar un paquete de impresiones de calendarios 2020. Buscaba sólo un espacio de tranquilidad para leer y beber un café negro sin azúcar.
Lo que el hombre del maletín no pudo ver en la rubia fue una lágrima que corría de a poco por su ojo derecho. Justo en el momento en que el hombre detuvo la puerta con su maletín, la rubia se puso unos lentes oscuros que le cubrían las cejas que mostraban el color real de su cabello. Viridiana. Ese era su nombre. Lo supe porque mientras el mesero dejaba en mi mesa una taza de capuchino, el hombre que acompañaba a la rubia se exasperó. La tomó del brazo y dijo casi en voz alta su nombre. Ella acarició la mejilla del hombre y después se peinó los rizos, como reincorporándose de una tristeza profunda que no se permitiría sentir. Pude observar toda la escena. El hombre, la rubia, la despedida, la cuenta y el adiós. Pobre Viridiana. Pude ver en sus hombros semicaídos la desilusión de quedarse sola de nuevo. Ella tomó su bolsa, caminó de prisa pero aletargó el paso justo al llegar a la puerta. ¿Qué será de su vida ahora?, pensé. Imagino que llegará a su departamento y tendrá que tomar un baño caliente. Desnudarse para sentir que algo de él sale de ella con el vapor del agua hirviendo. Llorar, a lo sumo, unos 15 minutos para darle al asunto un duelo decente luego de tres años juntos. Después, secar su piel, secar gota a gota los recuerdos de sus besos, del vaho de su cuerpo, del olor acafeinado que tanto le gustaba. Su barba, sus dedos, sus ojos, su voz. Se ha ido. En ese momento recordaría un fragmento de poema que llevaba como lema para estos casos: “Te amé media hora, no me pidas más”. Viridiana se reincorporaría. Tomaría su libro de poesía y se dispondría a leer, pero no podría hacerlo. Pensaría entonces que la vida es dura. Siempre ha sido así para ella. Le habría gustado haber nacido hombre o no nacer. El sonido estridente de las patas de la silla del café rompió la historia en mi mente. El amante se puso de pie, esperó unos segundos la cuenta y lentamente se acercó a la puerta. De pronto volteé hacia la ventana. Me quedé mirando un punto fijo en el cristal que brillaba con el sol.
Di un sorbo a mi taza de café. Me puse de pie por varios segundos y cuando levanté del suelo la tarjeta de “Impresiones García”, pude ver la suela de su zapato. Era Ramón, quien iba presuroso a alcanzar a la rubia. Me quedé en cuclillas para escuchar el retumbo de sus pasos y de su corazón. Sus manos venosas tomaban de la cintura a la rubia como queriendo no soltarla nunca. En su mano izquierda brillaba un aro de oro blanco que irrumpía con la esperanza de su amor pasional por Viridiana. Luego, como ignorando el mundo, Ramón volteó al suelo en donde estaba yo, mirándolo. Mirando la flaqueza de su alma y su figura. Volteó de pronto y en sus ojos conocí todo el temor que lo inundaba. Esos ojos color paja quemada los había visto antes en mi maestro de literatura grecolatina durante mi paso por Letras. Ambos eran hombres interesantes, sobrios, serios, cacarizos e inteligentes. Algo así como el hombre ideal para mí. La mirada de Ramón parecía un poco insegura, parecía el tipo de profesor de literatura en prepa. Las paredes de las aulas en donde daba sus clases eran testigo de que parecía entender el sentido de la vida, de la filosofía, del amor. Expresaba en cada discurso cierto tipo de vitalidad y de esperanza. Hoy me he dado cuenta que no es más que un ser mortal. Un hombre como cualquier otro que se ha dejado arrastrar por el deseo. ¿En dónde habían quedado las anécdotas de romance de su amada Eloísa? ¿En dónde habrán quedado los versos de Neruda que recitaba a media aula con cinco escuinclas enamoradas de sus palabras? ¿En dónde habrá quedado la entereza del mejor profesor de prepa? Todo eso había quedado en la soledad humana disfrazada de amor y deseo, en unas piernas blancas, un olor a vainilla en verano, un lunar cerca de una boca, en un semáforo en rojo y unos tacones tambaleando, en un abrir y cerrar de ojos, en una sonrisa malvada por saberlo suyo, en una relación de cercanía combinada con soledad, en una chica de rizos con los mismos sentimientos, el mismo miedo, la misma tristeza, el mismo llanto a media noche, en el mismo “te amo” tembloroso, falso e inseguro de una mujer llamada Viridiana.
La historia en mi cabeza tuvo un corto ininterrumpido, como el hilo jalado de una falda de cuadros azules que va acabando con la forma de los mismos, al escuchar fervientemente: “¡De verdad te amo, Viridiana!”
Acudo a este sitio todos los jueves después de clases. Me gusta el olor a café quemado y perfumería barata. No hay otro sitio en todo el centro de la ciudad en donde me sienta como en casa, a pesar de que vivo a unas cuadras. Todo el mundo entra y sale y siempre hay historias para contar, menos la mía, menos la mía. Me imagino algún día escribiendo una autobiografía, pero realmente no considero mi vida tan interesante. Egresada de Letras, 12 mil pesos al mes, varios intentos de amor fallido y una imagen infantil poco atractiva a los hombres y a las mujeres. Mi cabeza no concibe esa simpleza de explicaciones, esa simpleza de que sea tan poco la vida. Debe haber más, siempre hay algo más. Lo repetía mil veces hasta que encontré el lugar indicado, el lugar adecuado para observar. A veces pienso que es una pena ver tantas historias tristes en un café. Debería haber historias bellas. Pero cada persona ve brillar el cristal desde un punto distinto. El prisma del tiempo que guarda el cristal de la cafetería es irrompible, infinito, fugaz e incoloro. Lo observo desde mi asiento y las historias vuelven a transcurrir.