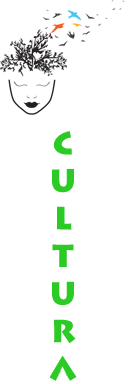
La familia se encuentra conmocionada.
Había amor: todo se ha perdido.
Las valiosas pertenencias
quedaron anegadas en el cieno.
Las gratas memorias convertidas en fantasmas
rumoran por las habitaciones de la casa.
Un tenebroso eco
revela antiguos pasatiempos familiares.
El polvo se ha tornado intrínseco al ambiente.
Fue un hogar: ya no lo habitamos.
Lo grave es que la familia, como dije,
se encuentra conmocionada.
Se culpó de ello a la hipoteca
que sobre la finca gravitaba.
La verdad nunca nadie quiso
encontrar los motivos verdaderos
que causaron la tragedia.
El principio de la serenidad
Me envuelve como beso en agonía.
Lo que tengo que decir
no es suficiente
ni posee ninguna transparencia.
¿Qué terror puedo concederles?
No he descubierto enunciado alguno
que intensifique la inefable luz de la poesía.
El desconsuelo es memoria colectiva.
En el umbral de la noche
mis padres fallecen
sin emitir reclamo alguno.
Como herencia habré de quemar mi cara,
despedirme de toda pertenencia,
aposentarme en mitad de la vía pública,
sin rencor al anónimo hijo de familia que fui,
pues nadie es culpable
sino la gracia del amor
ejercitada en el prodigio del tiempo.
A las doce en punto (en pleno Ángelus)
he perdido el heroísmo,
también el llanto;
ni siquiera me acompaña
la inútil justificación de cobardía.
La luz vibrante del verano
altera a su paso
los cuatro puntos cardinales
de la habitación
en donde hoy me embriago.
Al fondo de sus múltiples ombligos
la ciudad aniquila historias personales,
lacera rostros,
devasta el riesgo de soñar despiertos.
El sol extravía su luz
por entre escaparates y ventanas
de inmensos edificios;
su calidad de dios antiguo
es apenas signo de la destrucción
que calladamente nos abraza, nos abrasa.
En un jardín de primaveral verdura
poblado de naranjos en perfecta simetría
mi sangre madura este desaliento.
Al lloverse en sus arterias
la ciudad nos oxida la esperanza.
Nos entrampa los sentidos
al pintarse de arco iris.
Y cuando llega la noche
la ciudad se olvida
por completo de nosotros:
luminosos anuncios
en azoteas de altos edificios
quebrantan su memoria.
Solo nos deja la sangre presurosa
que en alucinadas caricias desplegamos
en el rincón de alguna calle oscura
a riesgo de interrumpirse con violencia
por el potente faro amarillo de patrullas.
Atraviesas la distancia
traducida en calles,
que separan tu anhelante cuerpo
de otro cuerpo.
Algunos miran con franca ironía
el aromado ramo de jazmines
en tu mano sudorosa.
Al detenerte en una esquina
invocas la imagen de la amada.
En tu impaciencia
confundes cualquier rostro
con el de ella.
Inquieres la veracidad
del sitio del encuentro.
De pronto percibes
un rumor específico
que a la ciudad invade:
respuesta final a tus preguntas.
Un niño polvoriento camina por la calle
y bajo un globosol, insólitamente blanco
se funde en el horizonte su figura.
La ciudad sonríe al recibir la ofrenda.
Hace falta mucho más que la pura piedad
para mirar serenamente el rostro
del que llamamos los demás.
Habría que soldarnos en el mismo vértigo
o gritarnos juntos hasta que los labios
se astillen de palabras nunca dichas.
Desde hace tiempo he aprendido
que el mínimo texto de un poema
no convierte a nadie
en el muchacho bueno de la historia.