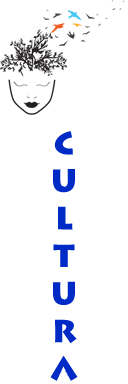
Sabia virtud de conocerse a tiempo,
a tiempo amar y desatarse a tiempo
Alarmado, un vecino y compañero de borrachera me avisó por el celular que Rosario venía hacia acá. Por teléfono le dieron santo y seña de dónde y con quién me encontraba. Urgí a Fátima, recién llegada a la ciudad, para que abandonáramos el vestíbulo del hotel donde me había citado. Alcanzó a subir al cuarto su maleta. Ya con el corazón en ritmo de taquicardia, pedí a la recepción un taxi.
Salimos corriendo para abordar el vehículo. Supliqué al taxista que emprendiera la marcha sin detenerse hasta que yo le indicara un sitio que a mí me pareciera menos expuesto al desquite de Rosario. Al mirar hacia atrás, por un conocido presentimiento de protección, la vi. Conducía a gran velocidad hacia nosotros con la intención de embestirnos con mi propio auto.
—¡Lo más rápido que puedas, por favor! —alcancé a ordenar al chofer, que me miró aterrado.
El taxista imprimió toda la velocidad posible. Rosario desde adolescente conducía por la ciudad. Durante más de veinte minutos se mantuvo detrás de nosotros. Las calles de Manzanillo me parecieron de mezquina amplitud. Olía el mar. El conductor tomó, por craso error, rumbo al malecón. Cuando Rosario nos divisó en línea recta, pisó a fondo el acelerador, segura de darnos alcance. No podríamos desprendernos de ella.
Las sirenas de las embarcaciones resonaban en mis oídos como presagios de tragedia. El cielo esplendoroso se nubló por escasos minutos. Le supliqué espantado al también asustado conductor que se internara en alguna de las tortuosas calles de la ciudad. Entendí que las persecuciones entre automóviles sólo eran divertidas en las películas. Fátima no emitía sonido alguno. Miraba las calles desconocidas y se cubría la cara. Quizás oraba.
Recorrimos como bólidos el Zócalo. Perdimos a Rosario por apenas uno o dos minutos, pero su tesón, pericia y conocimiento del área ayudaron a que pronto nos localizara. Era absurdo seguir huyendo.
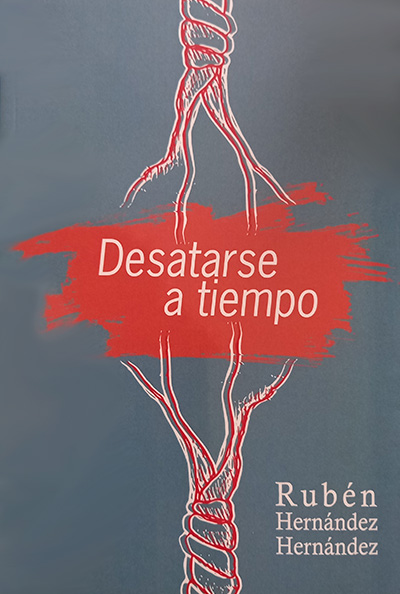
Decidí enfrentar lo que viniera; pedí al chofer que frenara de una vez. Así lo hizo y exigió su paga. Le supliqué que se llevara a Fátima: no debía exponerla ante Rosario. El taxista quería deshacerse de nosotros lo más pronto posible; quiso o fingió meditar, pero no había tiempo y accedió, tras poner en su mano un billete de quinientos pesos. Fátima ni se despidió. Sólo alcancé a decirle que abandonara ese hotel de inmediato. Rosario tuvo que elegir entre perseguir al vehículo con Fátima a bordo o encararme.
El taxi se perdió de vista al doblar en una esquina, al tiempo que Rosario conducía hacia mí. Pensé que me atropellaría, pero sólo se estacionó junto a la banqueta donde yo me encontraba con el alma en vilo, dispuesto a aceptarlo todo. Bajó del auto, apretando los puños. Aunque era abstemia convicta, su mirada semejaba a la de una ebria a punto del delirium tremens.
Me sujetó la camisa y levantó un puño, dispuesta a golpearme el rostro de manera inmisericorde. Detuve su muñeca, pero sentí que las uñas de su otra mano hendían la piel de mi pecho. Forcejeamos unos momentos. Logré zafar su mano de mi camisa y piel desgarradas.
—Eres un cobarde, cabrón… ¿Cuánto tiempo me viste la cara de pendeja? Ahora hasta la trajiste a la ciudad donde viven tus hijas. No respetas nada. ¿Por qué no te llevaste a la puta a coger en otra ciudad, en otro país, para no verte nunca más, hijo de la chingada? —gritó con toda la intención de montar un espectáculo y exhibirme ante un grupo de curiosos ya apostados en la esquina.
Ella, la esposa abnegada, había descubierto a su marido con una golfa en un hotel de cuarta.
—Aquí no vamos a arreglar nada, Rosario —dije apenas en un hálito de voz.
Unos cuantos mirones, con burlona sonrisa al canto, se asomaron desde las ventanas. De pronto se arrepintió al verse como centro de la diversión de algunos desocupados: se sintió incómoda. La ira le hacía temblar la mandíbula.
—Sube al carro, rápido —me gruñó en la cara.
En el mismo instante que abordamos el automóvil sugerí en un murmullo:
—Nos divorciamos, creo que no queda otra. Yo… —no me dejó continuar.
—Y tú qué dijiste: me deshago de esta pendeja y ya, ¿no?
No pronunciamos ni una palabra. Se fraguó un silencio de plomo durante el trayecto de regreso a casa. Se encerró en la recámara que un día antes fuera matrimonial. Cuando llegaron las muchachas de la escuela, preguntaron qué ocurría con su mamá, quien permaneció en un mutismo sollozante tras la puerta de la alcoba. No la vimos hasta el día siguiente. Se dirigía a las muchachas con una voz ronca y el rostro cansino de quien odia sufriendo o de sufriente que comienza a tomarle gusto al odio.
Fátima se negó a contestar mis llamadas. Ansiaba escuchar su voz. Por necedad o completa estupidez intentaba apartar su imagen de mi mente. Ni siquiera me atrevía a figurarme su reacción al verme de nuevo después del último episodio vivido a mi lado. Cualquier calificativo de cobardía me quedaba corto. Sabía que ella estaba embarazada de una hija mía. El único camino digno para mí era abandonar a Rosario y a mis hijas, antes de hundirme en la locura. Quedarme como caracol sin concha. Me entretenía madurando planes o postergando la decisión vital.
Rosario se había blindado en una hosquedad feroz. Como para acreditar el cumplimiento de su vocación de atenta esposa, me arrojaba el plato de comida en la mesa de la cocina. Ella se asignó en exclusiva el comedor.
Varias veces insistí en la necesidad de divorciarnos. Yo abandonaría la casa. Ella contestaba que entonces impediría con su propia vida el que yo volviera a ver a mis dos hijas. Era capaz de cometer cualquier locura.
—Prefiero verlas muertas a que vuelvan a estar cerca de ti, cabrón —aseguraba con desmesurado rencor. Desde ese momento descarté la separación cordial entre nosotros. “Huye”, me decía el instinto.
Tres meses después, me disponía a corregir unos pasajes de historia que me interesaba abordar en clase. De repente, me fue intolerable el calor de media tarde. Sudaba como nunca. Dejé intacto el plato que Rosario me había botado en la mesa de la cocina.
Sufría una jaqueca terrible. Me preparé una taza de café. Por un instante me reproché la adicción a la amarga bebida y al cigarro, ambas sustancias prohibidas para mí de forma tajante por el doctor. Nunca hice mucho caso. Restringí, o así creí, la dosis de cigarrillos diarios. Sentí principios de asco y un poco de mareos. Subí arrastrando los pies a la habitación que utilizaba como estudio. La energía de mi cuerpo parecía desvanecerse.
Cuando pude sentarme frente a mi escritorio, un momentáneo alivio relajó mi cuerpo. Encendí mi Delicado sin filtro y aspiré con deleite. Marqué en mi celular el número de mi amigo Fernando para felicitarlo. Cumplía años: uno menos que yo. Contestó su mujer, pero su voz me pareció de tal volumen que lastimaba mi oído. En ese momento de turbación, la figura de Rosario, como una fantasmal aparición, se recortó en el umbral.
—¡Hijo de la chingada, estás hablando con otra pinche puta, ¿verdad?, no te cansas de verme la cara de pendeja!
Rosario tenía una idea fija y desproporcionada de mi promiscuidad. Se acercó a uno de los libreros y comenzó a abatirme a librazos. Me puse de pie y traté de contenerla sin lograrlo. Ya me había roto la ceja y hecho sangrar la nariz y la boca. Parecía dispuesta a asesinarme. Era impensable ya explicarle que sólo llamé a un amigo y ante su ausencia había contestado el teléfono su esposa. Se me ocurrió que Rosario ya estaba demente.
Antes de poder siquiera sujetarla, un entumecimiento comenzó a recorrer mi brazo derecho. De la pierna del mismo lado había perdido el control. Percibía imágenes que se fragmentaban, mis ojos no respondían a las órdenes del cerebro para fijar un objetivo. Intenté suplicarle que se detuviera, pero apenas pude balbucear palabras incomprensibles. Caí desmadejado al piso. Al principio, ella creyó que fingía.
—¡Cobarde, poco hombre, levántate! —gritaba.
No cesaba de asestarme puñetazos en la espalda; buscaba mi rostro, que logré cubrir con el antebrazo izquierdo. Mi pierna derecha estaba entumecida. Una insólita debilidad me impedía siquiera volver el cuerpo hacia otro costado. Intenté hablar y levantar la cabeza, que sentía a punto de resquebrajarse: sólo alcancé a emitir un murmujeo incomprensible, incluso para mí mismo.
Rosario vociferaba, salpicando de saliva mi rostro, pero no podía discernir con claridad sus facciones. Mis ojos enfocaban y desenfocaban de manera alternada. Como en un chispazo de lucidez me di cuenta de que todo, todo empeoraría hasta el fin.
Rosario se aterró al observar mi rostro descompuesto, irreconocible en la contracción de los músculos de la boca. La pierna y el brazo derechos permanecían rígidos e inmóviles. Salió gritando del estudio. Ya no logré descifrar lo que clamaba. Intenté levantarme y me fue imposible. Una de mis hijas se acercó a mí; lloraba al tiempo que sus gritos atronaban en mi cabeza. Quiso ayudarme a incorporarme. Pronto desistió. Rosario regresó con el celular en la mano.
—¡Rápido, por favor, mi marido está muy grave! Tuvo un ataque, no se puede mover. ¡Vengan pronto, se los suplico!
Con la ayuda de mi hija, colocó un cobertor bajo mi cuerpo y me arrastraron hasta una cama, a donde pudieron subirme con gran esfuerzo. Apenas pude captar el sonido de una sirena ululante. Los paramédicos dictaminaron en instantes.
—Al señor le ocurrió un accidente cerebrovascular, señora —dijo uno, después de auscultar mi pecho y cronometrar el ritmo de mis latidos; continuó su diagnóstico—: lo grave es que durante un buen rato su marido dejó de respirar y de llevar oxígeno a su cerebro y corazón. Tiene una grave deficiencia en su sistema respiratorio… ¿Fumaba? —interrogó, mientras observaba el interior de mi boca.
—Sí, fumaba mucho, mucho —afirmó Rosario en tono de reproche.
—Debemos internarlo para regularizar el funcionamiento de su corazón y pulmones. Va a requerir oxígeno de inmediato —se acomodó el estetoscopio en el cuello—, necesitamos que lo cambie de ropa, está mojado, voy a administrar suero —explicó; luego se concentró en colocar la aguja.
Mientras que uno de los paramédicos sostenía el frasco con el líquido, otros dos me depositaban en una camilla. Rosario y una de mis hijas me mudaban de ropa. Bajaron las escaleras con suma precaución. Acompañados por Rosario y mis dos hijas salieron a la calle. Me subieron a la ambulancia. Rosario se trepó con agilidad inusitada.
Transcurrieron tres semanas sin que se advirtiera mejoría de mi estado. Sólo emitía sonidos incomprensibles que se conjugaban con leves silbidos del aire que no podía aspirar con plenitud. Mantenía, sin embargo, la conciencia de la situación que estaba sufriendo.
Una mañana los médicos llamaron a Rosario, que permanecía con estoicismo a mi lado.
—Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, señora. El tiempo que sigue es mejor que lo pase con su familia —dijo el médico, como recitando una frase ya muy empleada.
Sin estar del todo consciente, me encontraba de nuevo en la casa que ahora no pude reconocer del todo. Era un sentimiento de extrañeza que ya no me abandonaría.
Lo primero que Rosario hizo fue prepararme una sopa de fideos. Insistía en introducir cucharadas en mi boca; el líquido se escurría por barbilla y cuello. La mayor parte de la pasta quedaba en mi pecho. De ahí en adelante iba a ocurrir lo mismo con todas las comidas del día. No siempre estaba con el humor y energía suficientes para cambiarme de ropa. A veces mi camisa estaba tiesa de grasa y restos de la comida de dos o tres días.
Lo peor era cuando tenía que cambiarme el pañal. Todas estas faenas las realizaba en un mutismo fustigador. Con excepción de las palabras de aliento de mis dos hijas, todo era silencio en mi derredor, pero me servía para regresar a pensamientos donde yo aún era un ser humano normal. Con sonidos guturales que no llegaban a ser palabras le suplicaba perdón.
Se canceló de un plumazo la posibilidad de disfrutar de al menos una mirada compasiva de Rosario, una llana caricia resultaba impensable. Muchas veces dormitaba en la incomodidad de una silla al lado de mi lecho: esto sólo aumentaba mi desolación, porque mientras ella estaba sumida en el sueño yo contemplaba su rostro que lucía apacible, pero al despertar se adivinaba el odio en cada uno de sus gestos.
El mundo ya me había sido vedado. Me convertí en prematuro recuerdo para quienes tuvieron trato conmigo. La pura soledad de mi cuerpo se extendía al alma. Los nombres de mis amigos eran invocados por Rosario para activar su repertorio de maldiciones. Les ocultó mi estado y condenó a todos ellos de haberme convertido en esta cosa. Me desprendieron de seres y objetos queridos. Mi camino a la muerte era lenta y dolorosa. Pensé en las cervezas que, rezumando humedad, bebía en casa de mi amigo Fernando, mientras su esposa cocinaba para nosotros una exquisita birria.
No volví a ver el sol resplandeciente ni la noche iluminada por la luna. Ni siquiera una ventana chorreante de lluvia. Yo mismo era un oscuro rincón arrinconado. Las llagas se expandían por mi espalda. Rumiaba acerca del suicidio, pero esta decisión se encontraba ya fuera de mi alcance. ¿Valía la pena este acto de consecuencias estériles? Mi corazón se serenó. Quizás ella había pensado en mi homicidio, muy justificado por cierto, pero su malevolencia, como la de todos nosotros, había sido domesticada.
Éramos dos monstruos: uno en físico, otro, en espíritu. ¿Todos seremos monstruos algún día? Habría que conformarse con tal condición, porque alguien dijo que quien combate monstruos se vuelve uno de ellos.
Desde mi mudez hablaba con ella, pero ni siquiera oía lo que reclamaba en mi balbuceo, y yo sí me escuchaba con nitidez lacerante. Sin lágrimas me anegaba el llanto. Si al menos una tarde me leyera algún texto de mi autoría para no morir sin reconocerme.
Me miraba con detenimiento desde el umbral donde me encontraba postrado sin comprender nada, igual que yo, igual que todos. Parecía regodearse con mis dolencias, como para paliar las suyas. Su silueta se recortaba ominosa en la semipenumbra de la madrugada.
Tantas veces me despertaba con un enorme e incomprensible deseo de acariciar su cuerpo ahora tan lejano de mí. Pero ella evitaba, incluso, rozar con sus dedos mi mejilla. Me abrumaban pensamientos de revancha que se antojaban leves si se comparaban con el descomunal rencor de ella.
Mi comida fue siempre la misma: fideos y menudencias de pollo que no siempre pude digerir. Me perdí el asco. Los demás no podían ocultar del todo su repulsión al mirarme y olisquear mi hediondez.
Me asustaba cerrar los ojos donde se acumularían polvo y alimañas. Si pudiera elegir un sitio para mis restos sería un monte o en el mar abierto.
La enfermedad me laceraba, pero lo que me estaba enloqueciendo era el aburrimiento, ese tiempo que transcurría como vacío de contenido tan fuera de mí.
Ahora que agonizo puedo serenamente comprender que Rosario se aferró al odio como tabla de justificación para una vida que se volvió tan sórdida en la grisura de cada día que compartimos. ¿O toda vida está condenada a ser de esa consistencia?
Hoy cuando menos me habla en tono regañón, como corresponde a un ser inválido de medio cuerpo. Incluso percibo compasión en su mirada, es como si al menos algo de lo bueno hubiera llegado a destiempo, a diferencia de lo malo, con su puntualidad implacable.
Comienzo a experimentar una inexplicable euforia. Me regocija un poco saber que las cosas buenas no pasan a menudo, pero las malas tampoco, como la gente cree.
Rosario ha traído un sacerdote para que me dé los santos óleos. Me aterra seguir oyendo y escuchar los falsos rezos que piden por la salvación de mi alma. ¿Qué tipo de alma anida en este cuerpo baldado? La morfina me induce sin interrupciones al sueño, que habito como único refugio amable. Sin esperanza de alivio, estoy quedando chiflado: ¿todos lo estaremos? En la balanza de las culpas Rosario siempre sale mejor librada.
Del libro Desatarse a tiempo, Amate Editorial, 2022, Guadalajara.

Dante Alejandro Velázquez

Luis Rico Chávez

Efraín Franco Frías

José Ángel Lizardo

Paulina García González

Danielle Nieves

Luis Rico Chávez

Rubén Hernández

Pintura

Dibujo