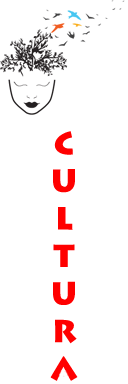
Escucha mi voz y piensa en mí. Suéñame. Descubre que soy el príncipe, el galán, el muchacho de la película que te hará feliz y que si esperas tan sólo unos años te llevará al altar. Fíjate y compara con los demás del barrio: ¿quién me supera? Sé que eres inteligente y elegirás la alternativa más lógica. A menos que quieras andar haciendo el ridículo con cualquier mugroso de los que te asedian cuando vas a la tienda; a cenar al puesto de doña Lupe; a jugar encantados con mi hermana y los otros babalocas.
Bien que disimulas tu preferencia por mí, celebrando con sonoras carcajadas los pésimos chistoretes de Lucio. Aunque nadie lo advierte, porque son irredentos pendejos. Yo te he sorprendido mirándome de reojo.
Tu aparente indiferencia me lastima, pero también me hace alentar fundadas esperanzas porque sé que en el fondo tu desdén es falacia pura.
Me gustan tus pecas y tu pelo castaño dorado tan lacio y delgado que cuando saltas la soga me parece que fuera a desprenderse y volar como filamentos de oro al viento. Afortunadamente nada ocurre, si no quedarías pelona y entonces perderías gran parte de tu atractivo. Nadie te querría. Únicamente yo, en un rasgo de bondad aceptaría que me quisieras. Te compraría una peluca y seguramente olvidaría por siempre tu calvicie.
¿Por qué no me regalas un mechón de tus cabellos? Tener el privilegio de mirar y acariciar en cualquier momento la seda que tienes en tu cabeza. ¡Es tan limpio y terso!
A la que odio es a tu abuela. Silenciosa, fantasmagórica y ubicua. Se aparece siempre intempestivamente cuando tú y yo platicamos de las materias difíciles en la secundaria, y nos hace sentir mal, como si hubiésemos estado hablando de procacidades inenarrables. Tú la quieres mucho, pero yo la odio. No le niego el mérito de que te haya cuidado desde que eras chiquita, pero no tiene por qué meterse en todo. Afortunadamente es tan viejita que a lo sumo le quedan unos días de vida.
No quisiera tener pensamientos malvados, pero en estos momentos es a tu abuelita a la única persona a la que deseo una muerte fulminante. Por supuesto, sin sufrimiento excesivo. Un ataque cardiaco, una arteria rota en su cansado cerebro sería lo más benigno, a pesar de que algunas veces preferiría que en aras del amor que le tienes alcanzara a recibir confesión y todos los auxilios espirituales dignos de su beatería. La anciana no ignora que mi promedio en la secundaria es de los más altos. ¿Quién le puede ofrecer un futuro más halagüeño a su nieta?
Como para portada del Esto fue la atajada que hice el domingo cuando ibas a la tienda, mientras el Jaime me tiraba a gol en el partidito que nos echábamos en la calle. Me estiré y, bueno, si algún entrenador de primera me hubiera visto seguramente ya estaría en la selección. Lo que no preví fue la dureza del pavimento. Caí a todo lo largo. La magullada fue en todo el cuerpo, pero el gol no entró y la atrapada de este portero fue antológica.
Me percaté que a ti te interesaba poquísimo el futbol y ni siquiera sabías justipreciar elementalmente una jugada de regular factura. Casi me atrevería ―enorme desilusión de por medio― a asegurar que te importó una soberana madre mi chingadazo en el pavimento.
Siempre que escucho en la radio La pera madura llego hasta ti enfundado en el suéter rojo con cuello de tortuga. Sin más admites tu amor por mí. No te habías percatado cuánto, cuánto me querías. Me deseas. No resistes, te es imposible, las ganas de entregarte a mí. Me abrazas, aspiras mi aroma a lavanda Jockey Club y cierras los ojos, anticipándote al placer inconmensurable que viviremos cuando dentro o fuera de matrimonio, estemos en la cama. Al terminar la canción regreso a mi cuarto, donde sentado junto a la mesilla carraca hago la tarea de inglés.
Hago una literal, inhábil traducción del inglés al español de La pera madura. Entro al baño y por enésima ocasión te poseo sin ninguna reticencia. Sin falsos pudores abres tu rosa tibia, tersa, húmeda para que yo deposite un torrente de amor que ningún hombre en la historia podrá igualar. Soy el garañón que te hará arribar a orgasmos estelares. Me pedirás más, más y yo de natural comprensivo te complaceré hasta que exhausta, pero pletórica de dicha, me supliques ahora que ya, que ya no.
Me subo a la azotea, oteo sigilosamente tu casa. Me asomo tras la barda que separa tu casa de la mía. Tu omnipresente abuelita bebe en el comedor su previsible chocolate con galletitas.
¿Dónde estás tú? ¿Acaso te estás bañando? Ahora sí se me va a hacer contemplarte desnuda de verdad. Casi tiemblo. Me estremezco. Súbitamente la boca se me queda sin una molécula de saliva. Me desplazo hacia la izquierda en el ángulo preciso en que la ventanilla del baño me permitiría acceder a la maravillosa visión del cuerpo que pronto será mío.
El baño está vacío y lo adivino apestoso. Sólo estando tú ahí el cuarto azulejado con deplorable gusto se convertiría en una porción incensada, lujosa, celestial.
¿Dónde anduvo el sol que aquí todo es tinieblas?
¡En la madre! Aunque a destiempo, lo bueno es que percibo mi acendrada y creciente cursilería, si no sería blanco facilísimo de las burlas inclementes de ella y, después, de los cuates. Primero le contaría a mi hermana; mi hermana, a las pendejas de sus amigas y ellas a su vez, a mis archipendejos cuates.
Por primera vez agradecí a la lluvia y al ridículo paraguas que mi mamá se empecinó en que llevara para no resfriarme, la oportunidad que me brindó de protegerte de la tempestad ―héroe inveterado― cuando venías de la tienda.
Jamás me auspició tal ternura por una pinche llovizna. Tú y yo bajo el paraguas desvencijado mirándonos mientras el tiempo se detenía. Sobre terreno seguro, a pesar de los múltiples charcos, recorríamos el trayecto de la tienda de don Nacho a la puerta de tu castillo donde te deposité sana y salva después de que tus vasallos, yo entre ellos, bajaron el puente levadizo.
Merced a tu cantarino agradecimiento, corrí a la casa, arrojé el pan en cualquier parte ―ante el gesto de reprobación de mi madre y mis hermanos―. Ese día quedó aureolado en el calendario que siempre nos obsequian en la carnicería.
Tu hermana te guarda comprensibles celos: primero, eres más bonita, más dulce y, segundo, nadie nunca la podrá amar igual como yo te amo.
No sé dónde leí que todo exceso placentero termina siempre en derrota o en separación.
Estabas en la esquina tal y como te había citado. Seguramente sabías lo que iba a ocurrir. Cabronamente tenías la sartén por el mango; los ases del póquer bajo la manga, la serena certeza de una sibila.
Yo, en cambio, trataba de despejar infinitas confusiones. ¡Dios sabe cuántas! Armaba una declaración de amor que a la postre resultó pedestre en grado superlativo y que por una poda excesiva aquí y allá, apenas se tradujo en un:
“desde que te conocí... desde que te vi... yo no sé tú pero yo... si tú quieres porque yo... pienso mucho en... (En quién más galáctico pendejo) ti”. Y luego, como broche final, como un desventurado colofón del más lamentable lugar común: “¿Quieres ser mi novia?”
Quiero creer, para no sentir el aniquilamiento absoluto, que no te causé ninguna suerte de hilaridad. Te diste todo el tiempo. Me miraste silenciosamente. Insisto en que no advertí ningún amago de risa en tu carita. Los segundos se dilataron al infinito, y tú como encapullada en un seráfico silencio. Por fin te apiadaste y solemne, ¿triste?, ¿enojada?
“que éramos muy jóvenes...” (Qué perspicacia de quien, como era notorio, se sentía, en ese precioso instante, deseada y como tal ajena a los deseosos. Si fuéramos ancianos, ¿para qué te querría?) “que había que esperar...” (Como si el tiempo contara cuando te tomo la mano y contemplo tu sonrisa y amanezco con los calzones húmedos de imaginarte).
Como siempre que alguien da una tarascada de burro ―burra, en este caso― cargada de razón, no supe articular réplica alguna. No del todo pendejo supe que jamás serías para mí, porque si ni siquiera querías ser mi novia, ¿qué podía esperar?
Mascullé una mentada de madre que procuraste no entender. Logré articular un bueno, ni modo… y me volví rápidamente para que no vieras mis ojos.