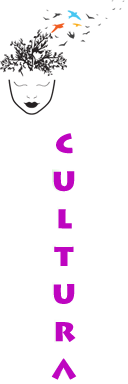
Casi hasta podría decir que te odio. Has colmado cada espacio dentro de mí que siento que voy a reventar. ¿Oyes lo que te digo? Te odio aunque te amo. Sí, así de raro. Me tiene hasta la madre que andes por ahí ofreciendo tus nalgas en cada esquina. No es que tenga celos, pero tú nunca me dices nada, incluso lo niegas; eso es engaño. No, cómo crees, tú eres la única en mi vida. No tengo ojos para nadie más. Mi corazón es sólo tuyo. Una sarta de mentiras, eso eres. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no veo? Hace rato se te fueron los ojos y con ellos el corazón y tu pito. Te conozco bien. No, no me estoy exaltando. Te lo digo bien. Lo llevo pensando hace rato. He hablado con varias personas respecto de esto. Te digo que estoy bien. Déjame terminar.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Hace casi dos años. El tiempo pasa volando. Pronuncié mal tu nombre tantas veces al principio. Mark, Mert, Mort, Mar… Y tú me veías raro y cada mirar era un bautizo. Yo te cambiaba el nombre porque quería llamarte a placer. Fuiste mi amor, flaco, cuchurrumín, cabrón, hijo de la chingada. Sólo cuando te nombro existes. Sólo cuando te llamo eres. Ya sé que tú no me viste luego luego. Seguro pensaste aquí hay algo mal.
Me acuerdo que cuando te dije lo que sentía por ti hasta parecía que querías gritar, pero un segundo después cambiaste de opinión, como todo buen sabio. Me besaste, así no más. Nunca me convencí que haya sido lo correcto. Tu aliento alcoholizado me penetró duro. Apreté los ojos y los labios. ¿Cómo se te ocurrió profanar así el momento y mi cuerpo? Tú, como siempre, te avorazaste. Tal vez si no me hubiera separado de ti hasta me habrías empezado a manosear, como haces siempre. Volvió tu mirada confundida, que no encontraba indicio alguno en la mía. Cuán ingenuos éramos.
No, no te lo digo por reclamar nada. Es curioso cómo uno vuelve, como si quisiéramos partir desde cero, como si el transcurso sólo fuera eso, un pasar constante, nunca una meta. ¿Quién habría dicho entonces que dos años después iríamos a Pinamar? Malditos mil veces los Buenos Aires, dijiste. Trocamos edificios capitalinos por aguas atlánticas. Me sentí rehén. Sabes cuánto odio que me cambien los planes. Yo, que todo lo tengo que tener esquematizado, planeado, agendado, medido, era víctima de tus cambios constantes. Como aquella otra vez que estabas encabronado y de repente llegaste con un trozo de madera rizada y me dijiste casémonos. Te quise soltar un putazo en ambas ocasiones, pero sabía que entonces tu reacción nos alejaría más del momento y quién sabe, habrías comprado un boleto para las cataratas del Iguazú o para el estrecho de Magallanes o para un crucero a Cabo Verde.
Nunca he entendido por qué andamos a hurtadillas. Al principio lo asocié con tu promiscuidad enfermiza. Pensaba que querías mantener abiertas las posibilidades de coger y de entablar relaciones. Yo sólo esperaba que me contaras. Me imaginaba largas charlas en el café, tú contándome las veces que eyaculaste sobre cuántas superficies y en cuáles recovecos. Y te veía a la vez de niño con tus juguetes de soldados y armamento que todo lo destruían a su paso porque semen y balas no son muy distintos, ambos son decisivos en la vida. Tú juegas a ser dios: matas y procreas, juegas y sometes, refocilas y castigas.
Eres la persona más violenta que conozco, excepto cuando andas en público. Tus chalecos siempre combinados y tus gafas de intelectual distraen a cualquiera. Eres sadomasoquista, supongo. Siempre con tu relajo y tus jadeos. Y te encabronabas cuando yo no gemía. Nunca se trató de insensibilidad mía, sino tuya. ¿Quién podría disfrutar ser un objeto, un recipiente donde pudiera alguien verter al mismo tiempo su miedo, su vigor, su infancia y su agonía? Claro, si gemía no era porque me lo pidieras, alguna vez sí lo disfruté. No era amor aquello, sino simple placer. Tus dedos toscos me lastimaron tantas veces. A cambio, tú querías que mi mano suave tratara con fragilidad tu falo.
La primera vez que tocaste mi miembro tuve miedo. Te lo dije, ningún hombre me había tocado antes, mucho menos como tú lo hacías. Te enojaste cuando te diste cuenta que en lugar de endurecerse se achicaba. Tu enojo no era por tu incapacidad de darme placer, sino por la imposibilidad de recibirlo de mí. Yo nunca te dije que no. Fui tuyo cada mañana, tarde y noche que tu fiebre te invadía, aunque no estuviera de humor. Si te llegaba a insinuar que prefería que te detuvieras, te hacías más dócil. Todo buen cazador se camufla.
Perdí la cuenta de las veces que me enfermé o empeoré mi condición por tener sexo contigo. Esas noches frías, oscuras y vacías me pasaban factura a mí y sólo a mí porque yo era en realidad tu escudo. Yo le daba la espalda a la ventana para que la brisa no te alcanzara. Yo fingía que ya no tenía náuseas o escalofríos o vértigo con tal de que liberaras tu tensión. Una mañana ni siquiera lo apreciaste. Era domingo. Me acuerdo porque tú querías dormir hasta tarde. Mi tos te despertó a las 7:30 y tú sólo te tapaste los oídos con la almohada. La tercera vez que tosí me gritaste ya deja de estar chingando. Esa mañana lloré. Y mi llanto tuvo que ser quedo para no turbar tus sueños, pues para mí son sagrados. Y en mi llanto se disolvieron también mocos. Y con mi llanto hube de refrescar mi frente porque mi cuerpo alcanzaba 39° Celsius. Pensé que te molestaría no verme cuando despertaras porque me tuvieron que llevar al hospital, pero me llamaste a las 16:00 con una sonrisa plena en la voz. Dormí espléndido, gritaste. Gracias no, ni lo mencionaste.
Te molestaba también gastar tanto en productos de aseo personal. Gel, champú, acondicionador, desodorante, perfume, crema para afeitar, loción, corte de cabello, crema, exfoliante, mascarillas, maquillaje, bloqueador solar… Según tú, las mujeres gozan de la demanda del mercado. Los hombres, en cambio, como son unos cerdos que si acaso se bañan una vez cada dos días, no tienen la variedad y los precios bajos de los productos femeninos. Te sacaba de tus casillas cuando mencionaba las toallas de menstruación. Si yo fuera mujer, asegurabas, andaría con los pantalones rojos y ya. ¿Y el olor? Y allí me cambiabas el tema. Para alguien que había estado tanto con mujeres, no parecía importarte mucho ni sabías de esa naturaleza.
Tú no querías una mujer en tu vida, ni una novia, ni una esposa, ni una amante. Tú lo único que querías era satisfacción de necesidades. Cuando no te cocinaba yo, ibas a casa de tu madre o a comprar cosas fritas. Si no te planchaba yo, ahí andabas con tus camisas ridículas todas arrugadas, debajo de tu chalequillo. Si no limpiaba tu departamento, le pagabas a la señora Irene para que fuera a arreglártelo o pagabas hotel o motel o dormías en otro lugar.
Te digo todo esto y por alguna razón siento que hablo con el espejo. Porque somos tan distintos y, sin embargo, te he llegado a conocer tanto, Merc, que siento que somos uno. Y en verdad que quisiera que tú, como mi reflejo, te movieras en sincronía conmigo. La vida sería más simple. Nos veríamos de frente. Seríamos iguales, nada de ver sin que el otro vea, nada de esconderse, nada de dar sin recibir.
Te digo todo esto porque te odio tanto y, no obstante, hay una sola cosa que me hace amarte. Te maldigo por ello porque me has condenado a esta vida de sufrimiento, en la que soy yo el prescindible y tú eres el mundo. Y quisiera pedirte, por una puta vez, que me dejaras tener lo que quiero: tu indiferencia para poder desprenderme de mí mismo y amarme como no lo has hecho.
Después de un tiempo me susurras vamos a tu casa; hoy sí te dejo. Sacas de tu mochila un envase y le quitas el precio. La noche me lubrica y por primera vez me permites entrar en tus fantasías, en lo más oscuro y recóndito. Mercurio, tú que quitas los pecados del mundo, me proclamas dios.