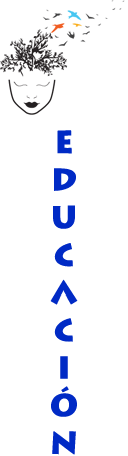
Pocos pueden presumir de ejercer un lenguaje pulcro y asertivo. En el lenguaje se refleja el estado del desarrollo emocional del que habla. El desarrollo emocional forma parte del potencial amoroso que la persona puede ejercitar. Cierto que, en este campo, la infancia es el momento ideal para establecer las bases del edificio de la personalidad. Con todo, quien tenga cimientos deficientes puede, más tarde —con esfuerzo deliberado— reestructurar y gozar de una vida con bienestar. El crecimiento ocurre siempre en diálogo, en interacción simbólica que crea subjetividad que constituye. El hombre es la única especie que no nace humana: tiene que hacerse. La comunicación —el uso del lenguaje en la interacción— tiene un papel creativo del ser y cuando algo no está bien, es el lenguaje el que cura.
En el uso de la lengua se puede conocer a una persona… creemos que hablamos el lenguaje y perdemos de vista que también éste habla de nosotros. Aun cuando mintamos, el lenguaje muestra pistas que nos denuncian, porque en nosotros habita algo genuino que quiere expresarse. Nadie puede esconderse cuando habla y por ello Sirácida aconseja: “No elogies a nadie, antes de oírle hablar” (Si. 27, 7). Es inevitable dejarse ver en la manera de expresarse. El lenguaje muestra el interior, la disciplina, la conciencia moral, la manera de conducirse… en definitiva: el ser del hablante. Los hábitos se imponen irresistibles en el comportamiento. Lo que hemos aprendido se repite una y otra vez como si pretendiera comprensión y afirmación. La pertinaz repetición de comportamientos hace identificable la personalidad de unos y otros.
Cuando la persona persevera en el autoconocimiento puede resignificar y reestructurar su propio ser, crece su espontaneidad. En otras palabras, a mayor salud mental más impredecible es el comportamiento; se gana espontaneidad, buen humor y creatividad. Creatividad porque aparecen formas inéditas de reaccionar, desaparecen los clichés o moldes que hacen a la conducta predecible. La salud se refleja en el movimiento corporal; entonces la persona camina flexible, sin complejos, con el rostro distendido y radiante. “¿Cómo caminaría una persona iluminada?”, me preguntó alguien una vez. Seguramente con gracia, como la de los niños pequeños. Ese ideal se emparenta con lo que en psicología se conoce como estado de flujo:
“El flujo es un estado de olvido de sí mismo, lo opuesto a la cavilación y la preocupación: en lugar de quedar perdida en una nerviosa preocupación, la persona que se encuentra en un estado de flujo está tan absorta en la tarea que tiene entre manos que pierde toda conciencia de sí misma y abandona las pequeñas preocupaciones —la salud, las cuentas, incluso la preocupación por hacer las cosas bien— de la vida cotidiana. Paradójicamente, la persona que se encuentra en este estado muestra un perfecto control de lo que está haciendo y sus respuestas guardan perfecta sintonía con las exigencias cambiantes de la tarea. Y aunque la persona alcanza un desempeño óptimo mientras se encuentra en este estado, no le preocupa cómo está actuando ni piensa en el éxito o en el fracaso: lo que la motiva es el puro placer del acto mismo”. (Goleman, 2000, p. 118).
Pero a la mayoría la educación nos ha rigidizado hasta convertirnos en caricaturas de nosotros mismos. Los errores de la educación se muestran una y otra vez en el comportamiento. La conducta se ve afectada por el anhelo y el temor, por la necesidad y la resistencia a permitirse ser. Esa mezcla se muestra como lenguaje de cada quien: comportamiento que predica lo que somos en la circunstancia actual. Como si buscáramos con ello el espejo que refleje lo que ata e impide sentir libertad para ser. Mostrar la verdad en cada acto de la vida es aspiración de ser. Y es que nadie se ha visto jamás, requiere espejos para mirarse… los mejores: otros seres humanos. Cada uno es espejo por el que podemos ver algo de nosotros mismos, como en la feria de espejos chinos que muestran y ocultan la identidad con buen humor. Tantas imágenes de nosotros como personas que nos conocen. De allí el placer y la importancia de interactuar: nos recreamos unos a otros. “No es bueno que el hombre esté solo”, ya que ni siquiera sería posible conocerse… olvidaríamos hasta el propio nombre que constituye la identidad más arraigada que poseemos.
La aspiración a la libertad de ser en plena aceptación (del otro y de sí mismo) es uno de los sentidos del amor. Esa aspiración late en cada corazón… que, como todo latido, se percibe al guardar silencio. El pulso de la vida en nosotros se expresa en un movimiento percibido como emoción (e-movere: mover hacia). Ese movimiento impulsa y energiza la existencia dándole color y belleza.
Se puede curar mediante la palabra (Watzlawick, 1980). ¿Cómo son las palabras que curan? Son las que tocan el corazón: las que son empáticas,1 ciertas y bellas. Las que privilegian la forma narrativa y estética del lenguaje (que no juzga ni etiqueta). Las personas asertivas, con palabras muestran su verdad y al mismo tiempo ofrecen al interlocutor la posibilidad de mostrar también la suya. Por ello, el encuentro devuelve salud y aceptación gustosa. Dialogar es participar en un discurso que incluye a ambos; es una interacción en la que pueden mostrarse tal cual son y, por eso, al mismo tiempo es encuentro terapéutico. Sin embargo, el diálogo no excluye dolor, porque la verdad en ocasiones también lo implica. Ese dolor cura, repara, sana, porque su objetivo es poner en claro el valor de lo que entra en diálogo y se encuentra herido. Una conversación puede despertar el anhelo de ser pleno y feliz. Si se ha vivido mal, contiene inspiración para atreverse a vivir de otro modo. Es convicción del derecho a ser que mueve a mostrar lo originario que hay en uno mismo. Ese ejercicio vitaliza, provee fuerza para resistir adversidades. El cultivo de experiencias curativas ocurre en el diálogo genuino, es decir, en el encuentro donde se muestra el ser tal como es, con pleno derecho a existir.
La persona que ha experimentado el encuentro en el diálogo conoce la existencia del núcleo bello que late en cada ser y quiere expresarse para encontrar reconocimiento del otro: el espejo necesario para conocerse a uno mismo. “Para amar hay que sentirse amado”, porque no se puede dar lo que no se tiene. Esa experiencia lleva a la aceptación (del otro y de uno mismo), más allá de la situación desafortunada presente o aparente que se esté viviendo. En otras palabras, en todo ser humano late un núcleo bello que requiere ser ejercido. Ese núcleo espera el momento propicio para emerger y existir. Uno de esos momentos es el encuentro con alguien que comprende, reconoce, acepta y confirma.
Comunicar es compartir y en esa experiencia se recrean mutuamente. Cuando alguien se siente entendido más allá de cómo él mismo se entiende, abre la posibilidad de iniciar el camino de autoconocimiento y fe de asumir un papel activo en la propia vida. Los seres humanos podemos desarrollar la capacidad para esto. Sólo se requiere decidirse a practicar. Ya lo dijo Erich Fromm, como cualquier arte, el amor puede aprenderse a cualquier edad (Fromm, 1990). Aunque todos sabemos algo del amor, también es cierto que desconocemos mucho. La buena noticia es que siempre puede aprenderse a amar mejor.
En condiciones sanas, los bebés aprenden de su madre el amor, mediante el cuidado y la protección que ellas les prodigan. En especial, en la habilidad que tienen para adivinar sus necesidades. El amor incondicional permite el desarrollo de la identificación del infante con lo bueno y cualquier circunstancia hostil es considerada ajena a sí mismo y el individuo lucha para superarla o escapar de ella con el menor daño posible. Es extraordinaria la fuerza que el amor introduce al alma humana y la inmuniza frente a la adversidad externa e interna manteniéndole saludable. Esa inmunidad no la proporciona cualquier amor, sino el que satisface las necesidades y reconoce la legitimidad de los propios deseos. Hace cien años todavía se pensaba que bastaba la satisfacción de necesidades de alimentación y cuidado para crecer saludable. Hoy sabemos que, sin satisfacción de las necesidades emocionales, no puede haber salud. La experiencia con la madre desarrolla un vínculo emocional que perdura toda la vida.
No todas las madres han cuidado a sus bebés en crecimiento y eso tiene repercusiones nocivas para ellos. John Bowlby, psicoanalista inglés (1907-1990), investigó la relación del infante con su madre y la definió como apego emocional. El vínculo de apego se construye y establece en el primer año de vida en relación con la madre o la persona que ocupa su lugar. “En 1944, Bowlby realizó un estudio retrospectivo con 44 ladrones juveniles. Con este estudio afirmó que las relaciones tempranas alteradas constituyen un importante factor en la génesis de la enfermedad mental” (Mínguez Martínez y Álvarez Trigueros, 2013, p. 7).
Cuando no se tienen las condiciones para el desarrollo de un apego seguro, en la adultez se muestra pobre habilidad para la empatía y para las emociones morales. Cierto que también existen causas genéticas o tratamientos biológicos que alteran el desarrollo, sin embargo, la relación segura con una persona significativa (importante, a la que se le cree y admira) puede proporcionar la fuerza para corregir o al menos paliar lo que originalmente no ocurrió de manera óptima. Prueba de ello son las investigaciones sobre resiliencia (alta capacidad para recuperarse de una situación adversa) de Emmy Elizabeth Werner, quien “siguió durante más de treinta años, hasta su vida adulta, a más de 500 niños nacidos en medio de la pobreza en la isla de Kauai. Todos pasaron penurias, pero una tercera parte sufrió además experiencias de estrés y/o fue criado por familias disfuncionales por peleas, divorcio con ausencia del padre, alcoholismo o enfermedades mentales. Muchos presentaron patologías físicas, psicológicas y sociales, como desde el punto de vista de los factores de riesgo se esperaba. Pero ocurrió que muchos lograron un desarrollo sano y positivo: estos sujetos fueron definidos como resilientes” (Melillo, SFE).
Ella observó que los resilientes compartían un factor común: “Todos los sujetos que resultaron resilientes tenían, por lo menos, una persona (familiar o no) que los aceptó en forma incondicional, independientemente de su temperamento, su aspecto físico o su inteligencia. Necesitaban contar con alguien y, al mismo tiempo, sentir que sus esfuerzos, su competencia y su autovaloración eran reconocidas y fomentadas, y lo tuvieron. Eso hizo la diferencia. Werner dice que todos los estudios realizados en el mundo acerca de los niños desgraciados comprobaron que la influencia más positiva para ellos es una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. O sea que la aparición o no de esta capacidad en los sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno humano”.
El encuentro con una persona que acepta y comprende puede enseñar a hacer lo mismo. Surge la esperanza de vivir de otra forma: puede emerger la fuerza para modificar. Se requiere de una relación empática entre personas para experimentar comprensión y aceptación que anima a realizar cambios profundos. El uso del lenguaje cambia al mismo ritmo que cambia la persona, se va transfigurando el concepto de sí misma. El uso del lenguaje muestra la valuación positiva de sí misma, de los demás y de su entorno. El despertar de esa conciencia lleva a una mayor sensibilidad para captar los efectos de las palabras que se dicen (en los otros y en uno mismo). Con ello crece el interés por cuidar con esmero el uso de la lengua porque “quien domina su lengua, también domina su cuerpo” (Biblia de Jerusalén, 1998. St. 3, 2).
1 Empatía es la habilidad que una persona tiene para ponerse en la situación de otra, muy especialmente en el área emocional. Una persona empática puede captar emociones de la otra que ella aún no es capaz de percibir. En otras palabras, una persona empática puede habilitar a otra para percibir sus propias emociones. Es una relación en la que se encuentra aprecio, cuidado y respeto escrupuloso.
Biblia de Jerusalén (1998). Barcelona: Desclée de Brouwer Bilbao.
Fromm, E. (1990). El arte de amar. Una investigación sobre la naturaleza del amor. México: Paidós. (Traducción N. Rosenblatt)
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional. México: Javier Vergara Editor. (Traducción E. Mateo).
Melillo, A. (SFE). “Resiliencia”. Recuperado de http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-AA%20Resiliencia.pdf.
Mínguez Martínez, L., y Álvarez Trigueros, L. (2013). “Estilo de apego y estilo de amar”. Recuperado de https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3007/MinguezMartinezL.pdf?sequence=1.
Watzlawick, P. (1980). El lenguaje del cambio. Nueva técnica de la comunicación terapéutica. Barcelona: Herder.