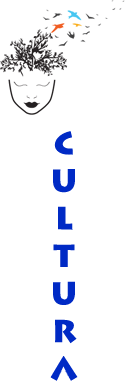
Dicen que las palabras son las costuras del silencio.
Pero las palabras, en este poema,
son en realidad como globos de helio que tengo que atar a la página en blanco
para que no huyan,
aunque huir, al fin y al cabo, es para un poema
la única forma de hablar sobre lo que ya no está
(que es lo único que nos pertenece).
Entonces la poesía levanta el ancla de sus noches esdrújulas
y despliega las velas que la transportarán hasta el agua de tu mirada,
claro, si es que estás de humor y te apetece leer este poema,
que es como una partitura para un acordeón desafinado.
Esto tiene poco de serio,
no tiene nada de académico pasarse la mañana
construyendo castillos de palabras
que sean menos poéticos que unos prospectos médicos,
pero es hora de que sepas que la vida de un poema
es tan breve como la sonrisa de un mendigo acusado de ser pobre.
Pero volvamos al poema,
que acaba de llegar al puerto de tu mirada.
Sabes bien que apenas empieces a leerlo,
el poema se pondrá a comer las migajas de tu vida
y subirá al taxi de todas tus tristezas,
que, desde luego, sabe tu dirección de memoria.
Pones el libro sobre la mesa y buscas algo de comer:
sopa china instantánea para la cena.
El café de esta mañana aún brilla sobre la mesa
como un pequeño pozo de petróleo. Te acercas a la ventana.
Al otro lado de tu calle,
cientos de estrellas se descuelgan por la lluvia
hasta el corazón de varios refugiados que yacen a la deriva
sobre una inmensa rueda de caucho.
Pero nadie los ve, ni los oye.
Los faros no los iluminan.
Las estatuas marítimas no gastan sus lágrimas en los sin papeles.
Sólo los peces,
que nadan entre nuestros desperdicios,
lloran en silencio la pobreza del corazón humano.
Al poco rato, los inmigrantes llegan a la playa
deshidratados y hambrientos.
Los cooperantes les ponen papel de aluminio
para descongelar sus lágrimas.
Desde que oyen llorar a los peces, los policías ya no los apalean.
La sopa china instantánea te ha parecido horrible.
Te das una ducha caliente, te vistes a toda prisa
porque has quedado a solas con otro solitario.
En el mismo momento que sales de casa
una paloma del tamaño de la luna te caga en la cabeza.
Este poema no es la historia de una tragedia griega,
pero en lo primero que piensas
es que el dramaturgo Esquilo murió
al caerle en la cabeza una tortuga
que se desprendió de las garras de un quebrantahuesos.
Fu Xi, el primer emperador chino, era mitad serpiente, mitad humano y mitad enigma.
Cuentan que su madre lo concibió al pisar la huella de un gigante,
tan grande como la lágrima de un pez.
Fu Xi nació de un huevo
así que desayunaba mariposas para aprender el arte del vuelo.
Pero le resultó inútil: las nubes dormían sobre el suelo
para no empañar las gafas de Dios.
Una leyenda, citada por Wang Jia, cuenta cómo Fu Xi descubrió
ocho trigramas sobre el caparazón de una tortuga que no paraba de llorar.
Se cree que de esos diagramas oraculares surgió la escritura.
La escritura de la pobreza migra descalza en la mirada de un guatemalteco.
La escritura de Wang Wei era el manantial de donde brotaba el rocío.
¿Pero cuál era la escritura de Dios?
Mi padre me contó que en su pueblo los panaderos no sabían escribir
pero cada mañana horneaban una nueva Biblia de harina.
Tampoco mi abuela podría haberse carteado con Fu Xi
y mucho menos haber leído un tratado de melancolía,
ya que la pobre apenas sabía deletrear su nombre.
Mi abuelo sí que escribía, con una pluma de su espalda,
discursos para taxistas solitarios
(cuando dirigía el sindicato de choferes)
pero eso no cuenta.
Fu Xi se volvería a morir
si se enterara que acaban de arrestar por “vandalismo”
a una niña de once años
por escribir su nombre en el cemento fresco de una acera.
Si estuviera viva, mi abuela diría:
“Ahí lo tienes: esa es la escritura de Dios” .
Katelyn Thornley es una niña de 12 años que se pasa el día estornudando.
Todo empezó cuando Katelyn asistió a una clase de clarinete
con los bolsillos llenos de escarabajos y de otros insectos musicales.
Por las noches, como también estornuda en sueños,
la pobre lleva una escafandra para poder nadar dentro de los sueños ajenos,
algo que no le gusta nada a su padre,
a quien Katelyn ha sorprendido —en más de una vez— soñando con su secretaria.
Katelyn es una estudiante de séptimo grado de Angleton, Texas
y sólo se lleva bien con las iguanas
quienes, según algunos biólogos, estornudan hasta debajo del agua
“aunque no estén resfriadas”.
Katelyn sufre una enfermedad desconocida
que le provoca estornudos unas 12,000 veces al día
y los médicos, que no saben qué diablos hacer,
se limitan a decir que, como las iguanas marinas,
no parará de estornudar hasta expulsar el exceso de sal de su corazón.
En el supermercado de su barrio ya no quedan pañuelos desechables
así que su madre teme por la biblioteca de su marido,
ya que Katelyn acaba de descubrir la delicadeza de los poemas de René Char,
perfectos para limpiarse la nariz o secarse las lágrimas
sin romper ninguna metáfora.
Entre los curas paganos de Flandes, un estornudo significaba un presagio
así que cada vez que Katelyn estornuda mientras un pájaro llora
sus padres salen de casa con un paraguas.
Nadie se creería todo esto si no fuese por la compañera eslovena de Katelyn,
quien dice que si un estornudo ocurre después de hacer una afirmación
debe interpretarse como una confirmación, por parte de Dios,
de que lo que se dice “es cierto”.
Y yo, vaya paradoja, escribo todo esto después de un ataque de estornudos,
lo que me recuerda que, en algunos pueblos de México,
se dice que si un chico estornuda
significa que su novia le está poniendo los cuernos,
así que doy por terminadas las funciones de este poema inútil,
recojo las sílabas transparentes de tu nombre y parto a casa.
Creo que tengo una iguana durmiendo en el corazón.