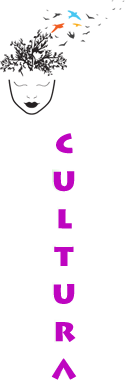
–Pero es un reportero, jefe –balbucea titubeante el subordinado del tercer oficial.
—¡Me vale madres! Hagan lo que les digo.
Tres uniformados rodean al hombre, a quien le cuelga del cuello una cámara fotográfica. El tercer oficial demuestra a los otros dos su arrojo y al tiempo que sujeta el brazo izquierdo del reportero y se lo dobla por la espalda, le aplica un candado al cuello.
Un sentimiento de omnipotencia recorre la anatomía del oficial. Percibe vibraciones energéticas en sus brazos musculosos. Le asiste una sensación de poder que se acrecienta en la medida en que ejerce más presión sobre el cuello de su inerme oponente.
Con innegable delectación advierte cómo la fuerza que despliega va gradualmente convirtiendo al sedicente facineroso en una marioneta, a la cual puede romperle de una manera definitiva los hilos que sostienen su ahora trastabillante verticalidad: bastaría que su voluntad así se lo propusiera.
El uniforme y la brillante insignia le insuflan de una fuerza insospechada para dominar a cualquiera.
Algunos movimientos espasmódicos del hombre, en medio de la asfixia, denuncian la resistencia de un ya debilitado pero pertinaz instinto de supervivencia.
En el ajetreo, la correa que sostiene la cámara se desprende; sin embargo, aflora un valor temerario, que le hace desdeñar el insoslayable peligro en que se encuentra su integridad física, y le impele a proteger su instrumento de trabajo.
La mirada del reportero reclama no el auxilio, sino acaso la solidaridad de la multitud que contempla impasible la desigual contienda.
Una andanada de golpes acaban por someter cabal e ignominiosamente al hombre, quien finalmente pierde la posesión de la cámara, que resbala al suelo.
Uno de los tres policías que lo rodean le jala del cabello; el tercer oficial que antes le asfixiaba, le coloca las esposas.
Un paramédico de la Cruz Verde trata en vano de evitar que continúe la implacable golpiza. Busca interponerse entre la víctima y los policías, quienes se vuelven en contra del osado, le tiran de la camisa y le propinan puntapiés en las piernas y puñetazos en la cabeza.
Sus compañeros obligan al paramédico a desistir de sus propósitos de ayuda. Lo llevan a empujones hacia la ambulancia para protegerlo.
—Cálmate, mira cómo te dejaron. Ya veremos si después podemos hacer algo –le aconsejan.
—Pero no ven cómo lo están golpeando. Lo pueden matar —protesta el sangrante paramédico.
Uno de los uniformados se hace cargo de la cámara; los otros dos, a empellones, lo lanzan al interior de la patrulla, en tanto continúan insultándolo.
El tercer oficial se sabe en el centro mismo del escenario. Imposta la voz, convoca la atención de los espectadores. Quisiera sonreír satisfecho, pero un foquito de alarma se enciende en su conciencia de héroe y le advierte que tal desplante no sería bien visto por quienes –piensa– deberían aplaudirle por las acciones que ejecuta en su troyana defensa del orden. Opta por empujar a los curiosos que estorban a su paso.
Nadie pronunció palabra alguna en el interior de la patrulla que transporta al reportero a la cárcel.
Al arribar a la Dirección de Seguridad Pública el tercer oficial, quien dirigió toda la maniobra, impulsado por un supremo celo profesional, baja del automóvil y conduce –redivivo Virgilio– al vapuleado hacia el primer círculo de una celda maloliente.
De nueva cuenta el guardián del orden se siente auspiciado por la inconmensurable sensación de dominio cuasidivino.
De seguro me van a ascender. ¿Quién sino yo puede sofocar cualquier desmadre? Ahí va el buey bien acalambradito. Ya ni habla. Mansito. Sintió el rigor. No que muy influyente. Te aplacaste. Yo solito te ablandé. No, si de que soy duro, ni duda cabe.
Busca tercamente los ojos del arrestado, quien camina con la mirada al frente ensimismado en sus pensamientos. Quisiera que se reconociera de una vez por todas que él supera abismalmente en lo físico y en lo moral al detenido; quisiera, como siempre, adivinar el temor en la mirada huidiza de quienes aprehende.
Nunca suplicó como lo hacen todos. Ni siquiera una disculpa. No, puros reclamos. Muy soberbio. Despreciándonos. Ya no dice esta boca es mía.
Ahora resulta imposible eludir las cámaras de otros reporteros que siguen a la comitiva en su recorrido por los pasillos hacia las celdas. Después, las imágenes captadas habrán de viajar por todo el país. Nebulosamente el oficial lo intuye. Por un fugaz instante pierde todo su aplomo y le chicotea la duda del exceso en el deber cumplido, pero se deshace del mal pensamiento con la inveterada solvencia de quien ha forjado inconmovibles hábitos de conciencia saludable.
Pero quién podía prever que una simple, pinche llamada telefónica desviaría, tan fácil como feroces vientos lo hacen con una frágil barca, el rumbo luminoso hacia un feliz destino.
—Sí, señor... sí, señor... sí, señor –asiente nerviosa, espasmódicamente con rostro pálido. Suelta pesadamente el auricular.
Fue a la cantina y bebió hasta el amanecer. Aún bajo los efectos de una intolerable cruda, regresó a la base. El despacho del nuevo jefe mantenía las puertas semiabiertas. Los rostros sombríos de sus compañeros lo miraban de soslayo.
Ahora sí se les hizo. Llegan como jefes y nunca se han fletado como uno que siempre da la cara y luego te mandan a la fregada.
Entra en un cuarto polvoriento y entilichado. Se sienta frente a un escritorio desvencijado. La secretaria de guardia le mira sin decidirse a la sorna o a la compasión. Le entrega unos papeles y ensaya un tono amable.
—Qué cosas pasan, ¿verdad? —filosofa la joven, desaprovechando la oportunidad de no decir nada.
El oficial recibe con mano titubeante los documentos. Un ventanuco deja pasar la luz del cercano mediodía. Escucha el fulgurante movimiento de los dedos sobre el teclado de la computadora. Observa el calendario de la descascarada pared y se convence de que será un dato indeleble en su memoria.
Saca un bolígrafo de la bolsa de su camisa. Relee los documentos y los sostiene en precario equilibrio con ambas manos, como si los papeles hubiesen adquirido un peso enorme.
Mira el escudo de la corporación pintado a gran escala en la pared y lo compara con el que porta en la camisa de su uniforme que, aunque pequeño, le parece que aún brilla incandescente.
Recita de memoria las disposiciones del reglamento policiaco, muchos de cuyos términos, sin comprenderlos cabalmente, aplicó sin cortapisas.
Deja caer las hojas en el escritorio. Un leve temblor traiciona la mano derecha con la cual sostiene el bolígrafo.
Convoca las virtudes que auspician su signo zodiacal. Todos los augurios resultaron falsos. Jamás volvería a creer en esas patrañas.
Un olor húmedo, rancio, que se aposenta en su nariz, le impide respirar a plenitud.
Fija su vista en la palabra renuncia. Contradictorios sentimientos de disciplina y rebeldía le crispan las facciones y le inmovilizan, casi petrifican, el cuerpo.
La boca pastosa y amarga quiere escupir y no fluye la saliva. Súbitamente sale del marasmo. Con la pluma en la mano y, en su espíritu, la convicción de que él no había errado. Se aprieta la boca del estómago, luego se espanta las moscas engolfadas en algún aroma de letrina y rancidez.
Fueron otros, siempre fueron otros, quienes amenazaron el orden inalterable que yo protegía.