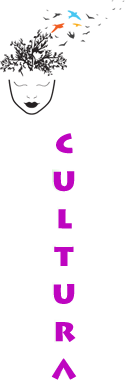
Teníamos órdenes de no prender cigarros ni cerillos, mucho menos alguna fogata que sirviera para calentarnos el cuero o espantarnos los zancudos. Nos habían dicho que si era necesario pasáramos la noche encuerados, porque la ropa de manta es como espejo bajo la luna. Nada de comprometer el pellejo. Era tiempo de guerra y había que cuidarse bien. Esa orden llevábamos retumbando en la cabeza.
Y era bueno que la tuviéramos en cuenta, porque los cristeros aparecían y saltaban donde menos los esperaba uno. Yo no curaba todavía las heridas que me había hecho uno de ellos a cuchillo; tantas y tan hondas que me había dado por muerto. Yo mismo creí que hasta allí habían llegado mis apuros, pero no; todavía tuve y tengo tiempo de contarlos.
Aquella noche debíamos de cruzar la sierra y llegar a Purificación de madrugada. Hubiera sido fácil si no pesaran sobre nosotros más de tres días de camino recorrido a pie, sin agua, sin provisiones y sin armas.
Éramos veinte, un grupo pequeño si se trata de enfrentar a un ejército; pero muy bragados, eso sí. Estábamos desarmados porque no era conveniente pasar por los pueblos cargando carabinas y esas cosas. No se trataba de llamar la atención. Y es que como estaban de por medio los sentimientos y la fe, se podía esperar la traición hasta de las esposas y de los hijos; hijos que no fueran.
Así que los rifles y las municiones las mandamos por delante, en una recua de arrieros que comerciaban por la costa. Eran tan conocidos desde siempre, que podían quedar fuera de sospecha.
Allá nos reuniríamos con nuestros superiores, nos repartirían en cinco cuadrillas y nos dispersaríamos para cubrir la mayor parte de terreno posible. Era necesario dar un golpe certero que debilitara grandemente a nuestros enemigos.
Muchos de los nuestros no sabían por qué era aquel pleito, ni quién lo había empezado, ni cómo iba a acabar; tampoco les llenaba la cabeza el pensamiento de matar a más de un cura revoltoso, y como que se les hacía imposible, y como que no entendían qué hacían aquellos santos hombres, tan enfaldados como mujeres, disparando contra la gente del gobierno.
Y muchos de aquel lado estaban igual. Ignoraban lo que hacían persiguiendo gente, pero a ciegas casi, se aventaban a matar en el nombre de Dios.
Nosotros acatamos la orden. Marchábamos a nuestro punto de reunión según la estrategia convenida y, según lo dicho, cuando nos alcanzó la noche nos encueramos para no ser vistos desde ninguna distancia. Pero no fue suficiente. Alguien debió avisarles de nuestros planes a los cristeros, porque a eso de las dos de la madrugada, a poco tiempo de habernos tendido a descansar en la hojarasca, bajo los árboles, entre los ruidos y susurros de miles de animales nocturnos, nos cayeron encima.
No supimos de dónde nos salieron. Silenciosos como lechuzas que van por un ratón. Nomás sentimos su ataque. Eran pocos también. Tal vez menos que nosotros, pero tenían la ventaja de hallarnos sorprendidos y cansados.
Los que pudieron de los nuestros corrieron cuesta abajo con sus trapos bajo el brazo y las talegas al aire. Otros olvidaron los trapos y también huyeron por rumbos diferentes. Los cristeros, en la plena consigna de arrasarnos, fueron a perseguirlos.
Yo no me hallaba en grupo cuando ocurrió el ataque. Desde temprano me habían agarrado unos pujos y torzones tremendos, que obligaron entonces a apartarme unos pasos para poder quitarme aquello que estorbaba y martirizaba de forma horrenda mi intestino. Estaba en eso, detrás de una gran piedra, cuando oí el alboroto: los gritos, las carreras, las imprecaciones. Supe al momento de qué se trataba y conocí el riesgo al que me expondría de haber salido. Además, aunque lo quisiera, me lo impediría aquel dolor que me atravesaba la panza y que parecía como si con un gancho alguien intentara desprenderme los hígados. Me quedé pues, en aquella posición, esperando que se fueran o que me hallaran tan comprometido.
Se fueron todos. Los nuestros y los otros. Al menos así me pareció hasta el momento que pude abandonar aquel refugio.
Quise curiosear por la parte en que habíamos puesto el echadero. Hubiera estado solo por completo de no ser porque en silencio, como en trance amoroso, se encontraban tirados dos hombres. Cuerpo a cuerpo.
El desnudo era de acá. El otro, un cristero aguerrido que peleaba con una fuerza y destreza nunca imaginadas por mí.
Parecía que el cristero ya tenía resuelto el problema cuando el otro, hallando con la diestra una daga enorme, atada a su cintura con un cordel de tela, en movimiento rapidísimo hundió entre las costillas del rival un brillo y un frío de muerte.
El herido aflojó el cuerpo. Su respiración agitada se convirtió en estertor, y la de mi compañero aleteó un poco más.
Todo se llenó de un silencio muy hondo. El heridor sacó lentamente la hoja del arma, ensangrentada; mientras, casi en secreto y al oído del otro, le dijo: “Di que viva el Supremo Gobierno”. “Viva Cristo Rey”, contestó el otro con palabras ahogadas con una sangre metálica. “Que viva el Supremo Gobierno”, insistió el primero. Y el otro, balbuceante, desgranando las sílabas, le dijo: “Viva Cristo Rey”. “Que viva el Supremo Gobierno”, y cada vez que pedía aquella frase traspasaba lentamente al otro, que se mantenía de rodillas sosteniendo su cuerpo con los hilos del alma y que gorjeando las palabras, más lentas y apagadas, parte saliva, parte bilis, parte sangre, parte lágrimas, continuaba diciendo: “Viva Cristo Rey”. Y el otro, pasando ya sin ninguna resistencia la navaja, entró otras cinco veces.
Allí fue donde intervine. Desde donde estaba viendo todo, le grité: “¡Ya déjalo, Anselmo! El hombre era un valiente y no se lo merece. ¡Ya está muerto!”
Y Anselmo, como volviendo de frenético trance, llenó el aire de la noche con un horrendo alarido.
“¡Pues que me ampare el Señor, y que viva el Supremo Gobierno!”