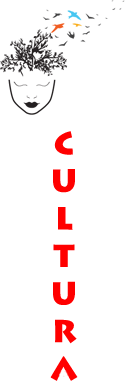
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
Ante ti me posé. Me hinqué. Me entregué.
Un diálogo. Un diálogo en el que te vi y por ti me reconocí. Un vacío que contenía tantas cosas; una inmensidad que significaba ausencia y presencia a la vez.
Qué raro, pensé. Y a la distancia, recordaba que extranjero soy, pero tan a gusto estaba en tu casa lejana que me volvía parte de algo mayor, de algo que lo abarcaba todo y, a la vez, yo abarcaba todo y en mí todo confluía: la mirada triste, la voz áspera, las manos frías, los pasos lentos, el apetito grande, el cabello ondulado... Todas las expresiones de mi ácido desoxirribonucleico, todas las enunciaciones de lo posible y lo infinito.
No quedaba más: lloré. Lloré sin darme cuenta, sin sentirlo, como corre el río, sin que se le cuestione su dinámica o su naturaleza.
En un vuelo de más de ocho horas hay tiempo de sobra, me dijeron. No es verdad. Cada hora, cada minuto, cada segundo, es un recordar constante y una angustia aplastante. Cada grano que cae dentro del reloj pesa una vida, dos vidas, tres, cuatro… las infinitas vidas que nunca habré tenido. ¿Qué número de vida es esta?, me pregunto. No me importa. Al final, voy de regreso a casa después de un largo viaje.
Me siento pesado, como si fuera una carga para el avión. Señorita, tráigame un vaso con agua, por favor; no, mejor café; tequila, quise decir. Señorita, aviénteme y vaya a ver cómo revivo. Mis párpados se abren y cierran según las ventanillas de mis copasajeros. Distingo cabezas enfiladas delante de mí y se extienden en un horizonte interminable. Son un ejército iluminado, tal vez. Llevan una bomba atómica, tal vez. He olvidado el plan y ya es hora de que tome el avión por la fuerza y me dirija hacia los edificios gemelos. No, era al hexágono. No, no, a la Casa Roja. Soy parte del ejército iluminado y mi baba asoma mis comisuras.
—Thank you very much —digo, esforzando aquel acento que suele resbalárseme después de tanto tiempo—. It was an exquisite presentation of yours.
—Thank you —dice la doctora Carolyn Kieran, profesora emérita de la Université du Québec à Montréal—. You have a great english.
—Es políglota, como su padre —dice el doctor de cuyo nombre no quiero acordarme.
Ojalá fuera políglota como mi padre. Ojalá fuera mi padre. Una vez, en Montreal, me dijo que esperara en la sala unos minutos, que debía hacer una llamada al banco. Prendí la televisión para perder el tiempo porque es lo único para lo que sirve y para lo que sirvo. No tardó mucho o quizá los minutos se los comieron mis esfuerzos por comprender francés de una caja. Cuando volvió tenía una enorme sonrisa en el rostro. ¿Ya tienes hambre?, me preguntó. Sí. Vayamos a comer. En el camino me contó sobre la llamada: una estrategia maestra porque le habían dado más crédito y le habían reducido los intereses. Quizá no era eso o quizá entendí mal o a medias. Sin embargo, su éxito más saboreado no era económico, sino personal: al finalizar la llamada, me dijo, la señorita hizo una pausa para preguntar de dónde era, pues su acento francés era exquisito. Fue una presentación exquisita la suya, doctora Caroline, diré muchos años después. Imagino ahora a la doctora del otro lado del teléfono. Quién sabe, el mundo es tan pequeño y los teléfonos se han vuelto tan inteligentes.
Es precioso el campus de San Pedro Zacatenco del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En otra vida aprovecho mis capacidades en las ciencias exactas y soy egresado distinguido de este jardín; en esta, tiro a la ventana la toalla por cualquier estúpido obstáculo.
Aquí están mis hermanos, mis tíos, mis amados. ¿Se acuerdan de nuestro padre como yo? Es probable que no. Él era mi héroe, mi ídolo. Jamás te dije que quería ser como tú y dudo que siquiera pensaras en ello; dudo que hubieras querido que yo siguiera tus pasos y, sin embargo, guardando harto mi distancia, los seguía, en silencio, de noche, cuando dirigías tu vista al cielo y te preguntabas qué habría sido si hubieras seguido tus sueños. Mi sueño era seguirte a ti, alcanzarte. Iluso. Alcanzarte, padre, es como pretender tomar con la mano un carro en movimiento. Eras, sin duda, más hermoso que la Victoria alada de Samotracia.
Pobre de mi madre, tan sensible. Si yo pudiera, ocuparía tu lugar; si ella pudiera, ocuparía tu lugar. Es una pena el condicional porque no existe. Estúpida gramática y sus vanas esperanzas. ¿Qué haremos ahora? Ella y yo somos como las rebanadas de un emparedado: destinadas a estar separadas por nuestro centro, el centro que nos define y nos unifica. Al final, no somos ni trigo, tan solo polvo y el viento se levanta, nos levanta. Debemos intentar vivir.
Cuando me estoy despidiendo se acerca a mí la madre de mi hermano con una enorme sonrisa en el rostro.
—¿Ya tienes hambre? Conozco un lugar aquí enfrente.
—Vamos todos —le respondo.
Comemos todos muy a gusto, paseando por todos lados las salsas y los condimentos. Abrazo de despedida para todos, un hasta-nunca atorado en los hombros. Quién sabe si pueda volver a verlos. Regresamos torpes al metro porque las distancias nos traicionan, el tráfico nos empuja a saltar al asfalto desde la micro. Caminamos. Conforme nos alejamos recordamos que tengo una asombrosa capacidad de ubicación y que sin mí mis acompañantes estarían perdidas. Hay que aplastar al ego como cucaracha y seguir caminando. Hay que recordar que aquel a quien amamos y nos mostró el camino, estará presente donde dos o más personas se reúnan en su nombre. Mi padre nos alcanza con sus largos pasos. Me da una palmada en el hombro y nos reímos a carcajadas.
El viaje será siempre agotador cuando se camine con el corazón. Terminamos exhaustos, pero la rabia insolente de nuestra juventud nos da ventaja. Despertamos del sueño prematuro a mi madre para ir a cenar un chocolate caliente. De camino al lugar, protegemos a mi madre en caravana porque es un blanco fácil. Llegamos sanos y salvos. El chocolate, bien sabían los aztecas, alimenta tanto al alma como al corazón.
—No quiero despertar mañana —digo.
—¿Por qué no? —pregunta mi madre.
—La ciudad… traga mi alma.
—Ha sido un día duro para todos. Descansa. En la mañana te sentirás mejor.
—¿Qué tal si me despierto y me siento igual de cansado?
Se queda dormida antes de escuchar mi pregunta. La sabiduría y la simpleza encapsuladas en ella, por los siglos de los siglos. Temo despertar en un avión infinito, en un vuelo perpetuo, en un regresar imposible. Sueños estacionales de un invierno que no acaba.
A veces, uno no se encuentra en los viajes. A veces, el viaje cruel y precioso nos da una bofetada inclemente al exponernos con crudeza ante nosotros mismos. Yo me vi y me repugné y me rehusé a volver. Falso. Fue más bien temor de volver lo que sentí.
Llego a la esquina de la avenida Paulista. Alzo la vista y contemplo cientos de edificios osados que me rodean. En otra vida podría hablarles de fachadas y tendencias y rupturas y estilos; no tendría un altar a De Saussure, sino a Niemeyer y a Tolsá. La fotografía me permite preservar esas líneas, esas ventanas, puertas, columnas. Bajo un poco la vista, a la altura de mis hombros y veo mucho movimiento. Personas van y vienen siempre con prisa, siempre con presa. Me pregunto si pueden distinguir con facilidad a un extranjero. Escondo la cámara para que no me delate. No parece, después de todo, un lugar tan peligroso como me dijeron.
Camino en dirección al metro. Me veo obligado a agachar de vez en vez la mirada y descubro un tesoro: una persona acostada a plena luz del día, sobre una manta roída. Los tesoros son inalcanzables, quizá un mito únicamente. Ronca ese tesoro y ahuyenta con su mera presencia a los peatones. Me había equivocado al fotografiar obras de ingeniería; frente a mí estaba la obra de dios, hecha al parecer de un barro distinto del mío, distinto de los indiferentes de nosotros, sin importar nuestra condición. Eres mármol tesoro. No me atrevo a fotografiarte. Después de todo, podría perturbar con facilidad tu sueño, podría llamar la atención de los vigilantes o estorbar el paso ajetreado de la vida. ¿Qué haría después con la imagen? No quiero que nadie más te vea, no quiero que te señalen como ahora lo hacen, ni quiero compartir este momento tan íntimo con nadie. Somos tú y yo, tesoro; mi precioso.
¿Dónde hay más pobreza?, me pregunto. No en ti, tesoro. Nunca más.
Dentro del suelo hay otro mundo, ajeno al supraterrenal. Aquí miles de hormigas se empujan para hacer efectivo su trabajo, para hacer significativa su existencia. Huele a pan todo el tiempo. El olor queda encerrado un largo lapso, pero la ventilación no es tan mala. El pan a veces es tentación; a veces, se multiplica y lo compartimos. Acaso su significado dependa de la compañía. ¿De qué depende nuestro significado, tesoro?
Espero un tren ligero. Sé adónde espero que me lleve, pero no sé adónde va. No importa, sin embargo. ¿Sabes por qué, padre? Porque estamos juntos.
Bajo los escalones de la estación y recuerdo el metro de Monterrey. Era de noche. Ella me acompañaba a un lugar que no conocíamos, pero no importaba porque estábamos juntos. Paso a paso, con Bunbury y con Serrat. Vimos pasar una rata a toda prisa, escapando de nosotros. El olor era insoportable. Entramos y buscamos algo que nos mantuviera allí. No había nada. Nos miramos y partimos más rápido de lo que llegamos. Volvimos al hotel y el resto es historia. Monterrey es un eterno sueño de una noche de verano.
Camino hacia la Biblioteca de São Paulo y me distrae un camino techado. Lo tomo. A mi derecha, frente a la biblioteca, se yerguen edificios en ruinas. La senda techada era como el río Santiago o la calzada Independencia, que divide dos realidades, dos partes del mismo tiempo-espacio; allá, dos Guadalajaras, aquí dos cosmos. Llego a un parque que de lejos parecía pequeño. Adentrarme significaría perderme en su follaje una eternidad más. Miro cómo contrasta el horizonte: los edificios sobre la mar pastosa, la mar verde que te quiero verde. Muy diferente a Ibirapuera, pero una sensación parecida hay en esto. Regreso sobre mis pasos y entro al edificio de mi destino.
Pido un registro y solicitan mis datos. Doy mi pasaporte. Me pregunto: si me robo un libro, ¿me prohibirían viajar de regreso? La tentación es mucha. No volver por un libro; la frase de siempre. Hay mucho color dentro. Los estantes están vacíos, pues los ojos se posan sobre las máquinas computacionales. ¿Quién podría culparlos, tesoro? Ojalá tuviera tiempo de fisgonear, de echar ojos a cientos y miles de títulos y autores. Encontraría quizá una novela fabulosa, una poesía espectacular y un teatro menos absurdo. Por desgracia, tengo tarea. ¿Quién hace tarea en vacaciones? No son vacaciones, por eso.
Me siento a un lado de Octavio Paz. A cada rato levanta la mirada y saluda a una señorita. Dos. Tres. Garro. A la distancia veo a Jorge Volpi jugando con su Klingsor. Oh, Volpi, serás el elegido eventualmente. Carlos Fuentes es un tuerto rey con armadura de Aquiles; se soba el talón y, a su vez, soba el de Alfonso Reyes. Llega de la nada David Toscana y me dice que a veces no hay que poner la ficha adecuada, sino la que uno quiere; y nos reímos y Paz se va a su laberinto de la soledad con el fauno de Del Toro. Toscana. ¡Tantas preguntas y tan poco tiempo! Me dice que debería prestar más atención a Cristina Rivera Garza. Me siento tentado a llamarlo hipócrita por la contradicción de su línea de saludo. Por desgracia, tiene razón.
El tiempo pasa volando como las letras en un teclado. En algún punto, uno se da cuenta que después de tres horas las letras formaron palabras formaron párrafos formaron solo una puta hoja. Einstein tenía razón, el relativo es tiempo. Salgo de la biblioteca. Invito a comer a Toscana, pero se le hace tarde para llegar al Circo de Santa María. A dios ambos.
Espero de nuevo un tren. De nuevo… no estamos juntos.
La comida mexicana es insustituible. Tacos, chiles, tamales, atole, panes, sopes, quesadillas, tequila, pulque... Y allí estaba yo, con calabresa y bife y bisteca y frango com macarrão y currasco. Comer era conocer Brasil, era ver a través de las papilas gustativas; saborear era olfatear un olor característico, olor a un santo siempre presente, olor a rascacielos, olor a vagabundos echados en la calle.
Cometí el pecado capital de sustituir la comida mexicana. Por tortilla tenía pão de queijo, por tequila tenía caipirinha, por panela tenía queijo de prato... No extrañé a México en su comida. Y, a mi parecer, quien se atreva a traer los sabores de los panes acá, se volverá rico o loco o hereje, lo que suceda primero.
En la cumbre borrascosa de la torre Latinoamericana la ciudad se me antoja perpetua. Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga. Un viento voraz corta mi cabello en tres, en dos o en cero. Me siento sobre concreto, absorto en el horizonte que no se hunde ni se eleva. Se detiene ante mí el niño. Me sonríe. Recuerdo que alguna vez yo tuve esa sonrisa. Hace tantas vidas, yo solía sonreír como lo hace él, a propios y extraños. La vida era un juego entonces: me despertaba tarde, almorzaba, convivía con mis mejores amigos hasta el anochecer y dormía. Una y otra vez y una y otra vez y otra vez. En algún punto dejé de jugar, luego dejé de vivir. Dejé de vivir, luego existo. Su sonrisa que tiembla por el frío aire me hace sonreír a mí también.
Hay algo que no me deja estar tranquilo. La ciudad traga mi alma, madre, poco a poco. Descendemos y encontramos un mecanismo que transforma monedas en recuerdos mediante un moldeo a presión; cara y cruz se transforman en unos segundos en una medalla de honor. Recuerdo de la Revolución, dice ahora la moneda ovoide, como si todo este tiempo no hubiésemos estado encima del primer rascacielos de México, sino sobre una estructura que terminó siendo un monumento al movimiento.
Hay muchas nubes debajo. Quién sabe cuántas cosas me privan de la vista esas nubes de Zeus. Me levanto para ir al baño. Justo a mitad de la labor, se enciende un foco que me hace apresurar mis movimientos. Me vuelvo torpe y me tambaleo. Me sacudo. Tomo el micrófono y saludos, les habla su capitán; estamos experimentando un poco de turbulencia; les pedimos que abrochen sus cinturones y mantengan la calma; derrame en el pasillo tres, derrame en el pasillo tres. Cambio y fuera.
Regreso.
Hay varios despiertos. Todos se zangolotean a un tiempo sin perturbarse. Son pollos que se sacuden en el aire antes de ser degollados. La mayoría tiene audífonos puestos y frente a sí tienen una pantalla que nunca se apaga. A la distancia percibo una película totalmente desconocida: un niño le sonríe a la cámara de una forma tan auténtica desde un precipicio. Me dan ganas de llorar de repente, sin saber por qué.
Cierra los ojos. Estírate un poco. Destensa los músculos. Aclara la garganta. Cúbrete con tu suéter y con la manta que te prestan. Estira las piernas. Cierra los ojos. Respira. Respira lento. Ahí está el niño. Sonríe. Es como si acabara de nacer, como si supiera que ha venido al mundo a salvarlo. Él es el elegido. Sonríe. Te toma de la mano y te invita a ver el paisaje espectacular bajo tus pies. Sonríe. El niño te ha jalado con él al abismo.
—Você não sabe nada, tá perdido —dice el señor que vende pan—. Precisa tomar aquela rua, não essa avenida.
—Obrigado, senhor —le digo.
El puente se eleva unos diez metros en perpendicular sobre la avenida Sumaré. Imagino que alguien podría intentar suicidarse desde aquí. Si no te mata la gravedad, lo hará el tránsito vehicular.
Creo que dijo esta calle. Camino varias cuadras. Si tuviera internet, podría evitar el contacto humano. Bendigo el hecho de que no tenga internet. Las calles zigzaguean como en ciudad Buganvilias, como en Mazamitla, como en La Cima o Santa Lucía. Siento que mi camino quedará truncado en algún momento. Las casas son bonitas. Muy grandes. Perderse no siempre es grato, pero hace un clima perfecto y me imagino teniendo una casa como estas. Cariño, mira cuánto han crecido los helechos, hay que cortarlos. Querida, el jardín necesita abono. Salgamos a la terraza, madre, a disfrutar de un viento agradable como aquel de la torre Latinoamericana.
Hace tiempo que veo a la derecha una calle más o menos constante. Titubeo entre salir del laberinto o no. Me decido cuando veo a Paz y a Del Toro en la esquina siguiente y a un par de chicos con mochila del otro lado. Creo que dijo esta calle y todo el tiempo estuve errado. Eu não sei nada. ¡Cuánta sabiduría proviene de las harinas! Un muchacho negro me pide que le compre algo en la tienda. Le doy dinero en su lugar porque llevo prisa. Me confirman que la universidad está cerca.
Es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para mí entrar a la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Al igual que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, está en una zona de barranquitas. Hay que tomar un descenso pronunciado para entrar. Llego a la modesta biblioteca y me dan indicaciones. Subo al quinto piso con Ricardo Arjona. El problema no es subir, el problema es la altura, me susurra.
Estoy en la azotea, en el punto más alto del campus y, sin embargo, veo a los edificios circundantes a las rodillas. Son Goliats y yo soy David Toscana sin ejército iluminado, en una ciudad que el diablo se llevó. Vengo de cruzar los siete puentes de Königsberg sobre la avenida Sumaré. El panadero, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, me exclamó: sapientia et augebitur scientia.
Al partir hacia el aeropuerto me dirigió una mueca. Ella, que tan acostumbrada está a verme partir. Ella, que me aventó hacia los abismos antes de tenderme la mano. Ella, de quien yo tengo tanto amor y poca atención. Ella, tan compleja y tan simple que no logro comprender ni en sueños primeros, pedía un abrazo en silencio. La abracé y juraría que vi humedad dentro de sus ojos, contenida. Adiós y a dios me fui.
De regreso tuve que esperar a que saliera de su escondite. No volvía yo. Yo jamás volvería ni volveré; me quedé allá. Me traje Brasil y dejé a México tirado en el canal de Panamá para que EU lo devorara. Me abrazó de nuevo y sintió cómo de mi cuerpo brotaba un Amazonas, no ya una sierra madre. Su mirada era de derrota y tal vez, cuando la perdí de vista en el horizonte, sus muecas se hicieron agua.
Tomamos la línea dos en la estación Berri-UQAM, cerca de la isla Saint-Hélène. Acabábamos de comer comida tailandesa. Exquisita; un tesoro. Cientos o miles o millones se empujan y se aglutinan y se gritan y se golpean y se insultan cuando hacemos una escala en la estación Reforma. Se bajan unos cuantos en Juárez para tomar la otra línea dos porque aún no hay línea tres en Guadalajara. Me doy cuenta que los raíles del metro están ligeramente debajo del agua. No es impedimento para la bestia, sin embargo. Veo la estela en la mar, Machado; es mi camino.
Estoy a la derecha de mi padre. Después de atragantarse con comida tailandesa como si fuera oro para Trump, se ha sosegado y parece como si se estuviera desvaneciendo. Yo espero. El vagón poco a poco va quedando vacío. Vamos a la última estación, al fin del mundo. ¿Qué habrá sido de mi madre? Alguien había tratado hace poco de convertirla en cerdo, de corromperla. Somos dos panes del emparedado, madre. Mantequilla o jalea o jamón nos separan, por los siglos de los siglos.
Desciendo de la unidad y mi padre me sigue. Lento. Callado. Casi invisible. Viste una túnica negra y una máscara blanca. Me ha entregado su única camisa a cuadros que tiene para dar; las otras, no son más de él. Vamos. La luz nos golpea al salir del túnel. El mundo supraterrenal, sin duda, es otro y nos es ajeno por un tiempo. Imponente y austero son los dos adjetivos que uso en mi mente para describir el Mosterio de São Bento.
Prohíben, con razón, las fotografías dentro del inmueble. Contrario a la fachada, los ornamentos se desbordan del techo y de las paredes como helechos de mi casa en otra vida, como los jardines de mis delicias. Hay figuras casi de tamaño real, sino es que en verdad lo son. Petrus, Matheus, Iacobus, Ioannes, Philippus, Bartholomaeus, Thomas Didymus, Iacobus Il Alphaes, Simones Zelotas, Iudas Iacobi, Iudas Iscarioth. Me saludan y me convidan a sentarme entre ellos, a comer y beber del cuerpo y la sangre de nuestro padre. Este es el cáliz, Andreas, me dice Philippus. Yo lo tomo y se lo paso a mi padre. Él derrama el resto en el suelo y limpia con su túnica el contenedor. Acto seguido, se hinca en el altar.
Yo me hinco unos metros más atrás para no perturbar a nadie. Ante ti, Padre, me poso, me hinco y me entrego, por vez primera y última porque eres, ahora lo sé, mortal e inmortal y me eres ajeno por un tiempo.
Al cruzar el portal, regreso la mirada y veo un ángel dorado con la mano izquierda en el corazón y la otra sosteniendo una corona; las alas a punto de emprender vuelo. Letras del mismo color dicen Necropole Sao Pavlo.
¿Qué es México? Y tú me lo preguntas. México es tequila. No más; no menos. México no es gastronomía desbordante. México no es catolicismo en la médula. México no es un laberinto de soledad. México no es Nueva España ni el imperio azteca ni el atisbo del ingenio maya. México no es mariachi ni charro ni chinas ni jarabe ni zapateado. México no es bordado ni colores ni rebozos multiusos. México no es una frontera de casi tres mil doscientos kilómetros ni un río bravísimo ni Californias ni Phoenix ni Nuevo Mexico ni Texas; ni mucho menos Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León ni Tamaulipas. México no es espaldas mojadas ni braceros ni el absurdo y contradictorio tratado de libre comercio; ni una recesión ni una crisis perpetua ni un dólar inflamado ni tres ceros suprimidos por el innombrable ni un presidente de telenovela.
¿Qué es México? Y un brasileño me lo pregunta y el generalísimo Díaz interviene con suma presteza y ataja mi respuesta al afirmar: pobre de este país, tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Epílogo: al bajar del avión, me recibieron con Coca-Cola y Starbucks y Netflix y Hollywood y Olive Garden y Wal-mart y Costco y Pepsi y McDonald’s y Burger King y Dunkin Donuts y Seven Eleven y AriZona y toda esa familia tan hermosa, tan hueca y tan dañina.
En segundo término —aunque no menos importante—, parece que Toscana propone que se elija la imaginación por sobre la realidad, no para evadirla, sino para reajustarla como el narrador reajusta la historia oficial, como los personajes reajustan y crean su propia historia. Fin. Los escasos asistentes me aplauden con efusividad. Me pregunto qué tanto habrán entendido en mi español rebuscado. Hago una pausa y contrarremato de chilena: creemos además que la locura, la imaginación, el contacto entre seres humanos y la vida son algo más que conceptos. Es tiempo ya de que hagamos valer nuestra identidad y vayamos hacia la luz, hacia el reconocimiento y aceptación de que tenemos batallas perdidas, pero que también la trascendencia nos llama a Ser y Estar aquí y ahora. Los brasileños brotan del suelo como margaritas y aplauden si no con mayor entusiasmo, sí en mayor cantidad.
Felicito a mi amigo, el psicólogo Juan Jesús Rodríguez Ramírez. Ambos tomamos asiento y escuchamos el resto de la sesión siguiente. En esta esquina, con 360 kilogramos de masa acumulada, marchas y protestas a flor de piel, eterna incomodidad patriótica: los mexicanos; en aquella, con bien muchos gramos menos, cutis perfecto y acento musical: los brasileños. Los mexicanos pronto se ponen a la delantera y por poco yo habría jurado que ganaríamos, pero no era penal ni tampoco la silla que tomaron para golpear al más carioca de los brasileños sirve de mucho. Al final, su resistencia y buen porte se sobreponen. Hablan sobre la ideología no ya en Toscana, sino en el Corán y en el cine de su país hacia el sur. Una cátedra.
Recorremos la Universidad de Chapingo rumbo a la cafetería. Un pasillo principal al aire libre, con frondosos árboles a ambos costados, así como con bustos de gente destacada. Miramos lo que de lejos parecía una parroquia (¿dentro de la universidad?) y de cerca parece un mausoleo. De alguna manera, estamos en un pueblo mágico, en Comala porque nos dijeron que aquí vivía nuestro padre, un tal Pedro Páramo. Pero antes comer que ser cristiano o ser Juan Preciado. Las charlas, en efecto, son lugares mágicos donde convergen los sueños y los hechos. En una taza de café, insisto, se mezclan en tueste inmaculado los pensamientos y la poesía.
—Já se torna pra Bolívia, senhor?
—Eu não sou boliviano.
—De onde você é?
—Eu sou mexicano.
—Ah, México.
—É.
Después de largos minutos de conversación entre el taxista y yo, ya en la carretera que nos llevaría a Río de Janeiro si tuviéramos ocasión, pasando aquel hotel donde la selección de futbol alemana se hospedaría en la histórica edición del mundial Brasil 2016, el conductor sacó un sobre del protector solar que está en el techo. No le veo mucho sentido a lo que pasa. Me mira por el retrovisor central y piensa. Pienso que piensa. Piensa qué pienso que piensa. Pienso qué pensar que pienso que piensa que pienso. Escudriña las letras pequeñas debajo de una imagen de un niño rehabilitado de cáncer. Un milagro médico, valga la redundancia.
—Qual diz que é sua aerolínea? —Me pregunta.
—Latam, senhor.
—Diz que va pro México, né?
—Vou, sim.
—E por qué não me deixa todo seu dinheiro.
—Não posso —río. Río nerviosamente de Janeiro.
—Você não vai precisar mais de dinheiro.
Veo por la ventana el señalamiento que dice que para ir al aeropuerto hay que girar a la derecha. Seguimos de largo. Me signo y me resigno y me persigno.
—Acho que não.
En un instante, me despido de mi madre otra vez, frente a mi casa, cuando iba rumbo al aeropuerto al que no llegaré. Ya no tenía mueca, sino una amplia sonrisa. Está orgullosa de mí porque por primera vez en la vida me despido de alguien por convicción propia.
Adiós y a dios me voy.
¿Dónde había más pobreza: en aquellos que deshabilitados o expulsados alzaban una o ambas las manos para pedir misericordia ante la violencia de la vida misma o sus semejantes o, quizá, en quienes ciegos pasaban de largo ante la imagen de Dios, siempre con prisa y con presa, con el dinero tatuado en su corazón?
Dentro. Muy dentro. Dentro del adentro. Profundidad que no emerge o emergencia original. La derrota, tenía razón Bunbury en Monterrey, no es una opción y no hay excusa. Para siempre, ayer, me parecerá mucho tiempo. No hay nada para siempre. ¿No hay nada para siempre, tesoro? Ayer serás rechazado por el Colegio de México y dos veces por la Universidad de Guadalajara. Tres veces serás negado, tesoro. No importa. No entres dócil en estas buenas noches, en aquella buena noche. Ayer te aceptarán en Chapingo y en São Paulo y en Tucumán. Nadie será profeta en su tierra, tesoro. Ayer volarás rumbo a otros sitios que no te dirigirán a ninguna parte, salvo a la eternidad que te será ajena por tanto tiempo. Una —¿o varias?— vida. El tiempo se estirará y se encogerá, una y otra vez. Y pensarás qué piensa que piensas. Y soñarás que el reloj es perpetuo y no marca las horas en el avión. Avión que es tren que es taxi que es metro que es pie que es polvo que es nada.
Camino. Derecho: derecha, izquierda, derecha, izquierda… Mis huellas son el camino que caminé. No hay camino, sino avenida de concreto. No hay estelas en la mar, sino polvo que cruje y viento artificial de los carros en movimiento, de los aviones que tardan ocho horas en llegar y nunca llevan pasajeros, sino masas entumidas y hambrientas de suelo. Suelo caminar. Despacio. Avenida Vinte e três de maio un día de noviembre sin ti y no hay lluvia que me diga llorando que todo acabó.
A pesar que mi destino esté frente a mí, giro a la derecha para tomar otra avenida, Pedro Álvares Cabral. Vuelvo mis pasos, aunque en la acera contraria, e ingreso triunfante. Me dan ganas de tumbar la puerta de acceso con mi barriga y levantar mi metralla y proclamarme inmortal, preclaro Andresinho, señorito del condestable, predilecto de la inmaculada. Toscana pasa a un lado mío y me da un zape. Todos corren. Uno tras otro tras otra atrás otra troza otro. Contemplo con atención esta senda que nunca he de volver a pisar.
En el lago hay muchas aves. Me llama la atención una especie de ganso color negro. Lo llamo Gansonegro. Critico mi propia creatividad. Pronto el bautizo no importa y los apodos surgen como plaga: Blacky, Preto, Nero, Negrito. No, perdón, señor, no era para usted. Mire, cambiemos Negrito por Nito porque no vaya a ser que ofenda el cabello que no tiene. Ya sé que es ingenioso. En mi país fue una estrategia maestra.
Encuentro a una pareja de ascendencia asiática tocando y cantando. Parecen enamorados. Luego entonces, dirían por ahí, parecen pobres. ¿Dónde hay más pobreza? Saco unas monedas de mi pantalón y las comparto con los músicos. Aplaudo, bravo, al finalizar. Compro una botella de agua para mitigar el calor. Mientras, me entero, llueve sobre mojado en una perla que solía estar sobre rosas occidentales. Hueles a pura tierra mojada, canta la pareja. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, me dice el Nito.
Dentro del parque Ibirapuera hay arte a raudales. Me doy una vuelta por la Marquise y veo esculturas, la Oca, el Museo de Arte Moderno y el Auditório Ibirapuera que construyó mi Oscarín Niemeyer. Entro a la Bienal de São Paulo. Mucha modernidad y posmodernidad y contramodernidad y antimodernidad. Subo rampas para ingresar a otra sala del museo Soumaya. Cansa tanto subir. Slim tendría que estar más delgado o, mínimo, con tremendo chamorro. Me niego a ver la segunda sala, la de arte hecho de marfil. Me paro al lado de un señor canoso que le estaba explicando a una señorita algo de la dinastía Chin Ge Su. Digo, como si me preguntaran: esto es una barbaridad; esto no es arte, es muerte. El señor me mira y la señorita se quiere reír. Tenga. Estiro la mano y le regalo una camisinha. Más vale prevenir, señor, no vaya ser que se multiplique.
Hasta arriba, después de la sala de Venezia y las estatuas de hierro y uno que otro mexicano filtrado, estaba Wilma Martins y Gilvan Samico. Me estaban esperando desde hace varios años. Me estiran la mano para ayudarme a subir. Todavía es hora que no soy capaz o no me atrevo a estrechar aquellas manos que me llaman a una cima que me da miedo alcanzar, no por temor a la altura, sino por temor a que olvide el suelo caminar. Sigamos mientras andando que hacemos camino al andar.
En el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios.
Yo me dispuse a abandonar mi lenguaje, el español. Le entregué en bandeja de plata lo que con tanto recelo había mamado, aprendido y reflexionado. Tantos tartamudeos, repeticiones y conjugaciones, yo le ofrecí al portugués. No al inglés, no al italiano, no al francés, no al griego.
Me dispuse a olvidar adverbios, artículos, pronombres y verbos. El postre, lo dolcísimo, quedó al final: el sustantivo. ¿Qué hacía yo ofreciendo nombres que son tan ajenos y tan propios a la vez? Allí estaba mi nombre, que no significaba nada; que traducido no perdía ni adquiría sentido bajo ningún contexto. La cereza, el último bocado, fue tu nombre. Ofrecer tu nombre fue la entrega total, el olvido perpetuo. Entregué tu nombre y tú nunca exististe; ahora pronunciarlo no era más que palabras ininteligibles de un lugar lejano que nadie podría imaginar, un mito de mi imaginación extranjera.
Al final, fue el verbo y el verbo era con todos y el verbo era el todo, no más yo.
En una vida soy músico. Por eso vine, atraído por la velada musical: recital del quinteto Tradición Mexicana. Eres tú, música, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Si alguna vez dudas de mí y del amor que te ofrecí, piensa, música, que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti gocé.
Cierro los ojos. Muevo mis pies al compás del vals y del foxtrot. Sonrío. Dentro. Muy adentro. Sueño que otra vida —ya no la muerte— me da.
Abro los ojos y aplaudo hasta que mis manos arden con pasión. Compasión por la música sentir. Sentir la música en compás con el corazón. Continúa la música en el museo José Luis Cuevas. Hace frío y cierro los ojos una vez más.
Fuera. Superficial. Hay huevos revueltos, salchichas en salsa de jitomate y pão de queijo. Un buffet austero y práctico. Un café para acompañar mi soledad. Puedo ver las calles desde este segundo piso del hotel. Escucho en mi interior el Huapango, echando de menos Sensemayá. Repito plato y tomo todas las variedades de los quesos. Su sabor es intenso sin llegar a ser repulsivo. Más café y jugo de naranja. Regreso a la habitación. Las paredes gimen y mugen y arañan y muerden y escuchan. Escucho. Salgo de la habitación. En la esquina hay una lanchonete. Pido calabresa y la acompañan con arroz y frijoles fritos y ensalada. Me dan agua. Sin café.
Tomo el metro. Otra lanchonete. El platillo del día es pollo en salsa y espagueti. Una delicia. Me decido a probar la coca porque todos me incitan a envidiarlos. Sabe diferente a la mexicana y a la estadounidense. Es aquí más sabrosa porque no tiene tanta azúcar. Es muy cara, además. Yo aquí no sería gordo porque sería músico. Ahora escucho Elodia, Sones de mariachi, forró y bossa nova.
Como manzanas, uvas y plátanos. Saben igual. Y laten mis paredes y escucha mi piel.
Comer, degustar, es conocer, es conocerse. Reconocer y reconocerse. Afuera, se comen entre ellos y me comen y los como y me como y los muerdo y los mastico y se lamen y se saborean y me reconocen y los conozco y se reconocen y se gustan y me degustan y los degusto.
Esta ciudad… traga mi alma. Y viceversa.