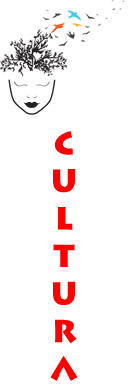
Allá por 1970 tuve la fascinante oportunidad de interrogar largamente al genial Jorge Luis Borges.1 Reproduzco cierto pasaje pertinente:
FS: ¿Qué impresión le produjo la primera lectura de La divina comedia?
JLB: Esa primera lectura la emprendí en circunstancias bastante anómalas. Yo estaba empleado en una modesta biblioteca de Almagro Sur. Yo vivía por el barrio de la Recoleta. Para ir a mi empleo yo tenía que hacer dos largos viajes en tranvía —creo que era el 76, no estoy seguro— y encontré una edición de La divina comedia en italiano y en inglés, hecha por Carlyle —no por el famoso Thomas Carlyle, sino por un hermano suyo—. Esa edición era bilingüe. Yo leía en el tranvía: primeramente una página inglesa; trataba más o menos de retenerla, y luego leía la página italiana correspondiente.
Tal, la primera lectura. A la que, sin duda, teniendo en cuenta el inmenso valor de la obra de Dante y el infinito fervor literario y la ilimitada capacidad creadora de nuestro máximo escritor, siguieron muchas otras, siempre inteligentes y estimulantes.
A una de estas bellas consecuencias me referiré a continuación.
En la edición del 4 de julio de 1943 del diario La Nación, de Buenos Aires, apareció por primera vez el “Poema conjetural” de Jorge Luis Borges, más tarde reproducido en otros libros del autor e incontables veces en diversas antologías de todo tipo.
Como se sabe, en esos cuarenta y cuatro endecasílabos sin rima, el narrador en primera persona (“yo, Francisco Narciso de Laprida, / cuya voz declaró la independencia / de estas crueles provincias”) expone sus pensamientos antes de ser asesinado, el 22 de septiembre de 1829, por los montoneros del fraile-general José Félix Aldao.
Laprida (1786-1829) —antepasado remoto y lateral del mismo Borges— no esperaba tener esa muerte violenta y en tales circunstancias bélicas:
Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre
de sentencias, de libros, de dictámenes,
a cielo abierto yaceré entre ciénagas.
Este hombre “de libros”, que huye “hacia el sur por arrabales últimos”, alcanza a compararse con un personaje de la literatura:
Como aquel capitán del Purgatorio
que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,
fue cegado y tumbado por la muerte
donde un oscuro río pierde el nombre,
así habré de caer.
Desde luego, el Purgatorio es el de La divina commedia. El capitán que queda sin vista y sin vida es Buonconte da Montefeltro, y el oscuro río que pierde el nombre es el Arquiano (Purg., V, 94-99):
“Oh!”, rispuos’elli, “a piè del Casentino
traversa un’acqua c’ha nome l’Archiano,
che sovra l’Ermo nasce in Apennino.
Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano,
arriva’ io forato nella gola,
fuggendo a piede e ’nsanguinando il piano”.
Manuel Aranda Sanjuán (español; versión en prosa, 1868) traduce:
—¡Oh!, me respondió; al pie del Casentino corre un río llamado Archiano, que nace en el Apenino junto al Éremo. Allí donde pierde su nombre, llegué yo con el cuello atravesado, huyendo a pie y ensangrentando la llanura.
Bartolomé Mitre (argentino; en verso, 1889):
Y él respondió: “Al pie del Casentino,
hay un río que llaman el Arquiano,
y sobre el Yermo nace en Apenino,
y que pierde su nombre en el rellano:
allí llegué la gola traspasada
huyendo a pie y ensangrentando el llano”.
Ángel J. Battistessa (argentino; en verso, 1985):
“¡Oh!”, respondió, “al pie del Casentino
cruza un torrente que es llamado Archiano,
que sobre el Ermo nace en Apenino.
Allí donde su nombre ya es inútil,
llegué yo con el cuello traspasado,
huyendo a pie y ensangrentando el llano”.
Vemos, pues, que Mitre y Battistessa coinciden exactamente en la traducción del verso 99. Esta opción es la más literal y es también la mejor.
De la misma manera, tomó Borges el verso italiano y lo llevó al español, con el único agregado del pronombre “que”. Como este forma sinalefa con “huyendo”, el verso ni gana sílabas ni pierde armonía, y se mantiene, como su itálico antecesor, en un hermoso endecasílabo de cuarta y octava.
1 Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Losada, 2007, 272 págs.