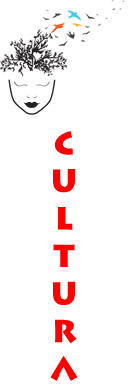
Un recuerdo que últimamente me acompaña con frecuencia —quizá por la edad— se remonta a mis años en la secundaria. Asistí a una escuela pública bastante alejada de mi hogar, en un tiempo en que los límites de la zona metropolitana de Guadalajara marcaban una clara división: todo lo que quedaba fuera del periférico se consideraba foráneo, ya fuera urbano, rural o simplemente “rancho”. Mi casa estaba dentro de esos límites, en Zapopan, pero yo mismo decidí inscribirme en la Secundaria Técnica 39, ubicada en el entonces lejano pueblo de Santa Lucía, en Tesistán, Jalisco. Para llegar debía caminar unos tres kilómetros y medio hasta la parada de un camión que me llevaba al pueblo, un trayecto que, en total, tomaba más de una hora. Era toda una odisea diaria, algo que sorprendía a amigos y vecinos, pues tenía una secundaria a pocas calles de casa. ¿La razón? La libertad.
Había otra opción para llegar: un viejo camión escolar que hacía dos viajes por la mañana desde Zapopan y zonas cercanas, y dos de regreso al salir. Mis amigos y yo vivimos momentos inolvidables en esa escuela, a pesar del esfuerzo que implicaba madrugar para llegar a un pueblo que, en aquel entonces, parecía remoto. Uno de los recuerdos más vívidos es el siguiente: el primer viaje del camión nos dejaba en la secundaria alrededor de las 5:40 de la mañana, pero las clases comenzaban hasta las 7:00. Esto nos dejaba un buen margen de tiempo para hacer lo que se nos antojara. Jugábamos futbol, basquetbol o beisbol —este último muy popular por aquellos días gracias a nuestro ídolo, Fernando Valenzuela, a quien todos queríamos emular—. También practicábamos algo parecido al tochito, una versión sencilla de futbol americano que, desde entonces, se convirtió en una de mis pasiones.
Desde el primer día, algo captó nuestra atención: un cerro cercano coronado por una cruz blanca que destacaba en la cima. Era un detalle curioso, una mancha blanca perdida entre el verdor de los cerros, y cada vez que podía, dirigía mi mirada hacia ella. Pasaron los meses y, un día, mi amigo Felipe llegó con un telescopio. Lo primero que quisimos observar fue, naturalmente, aquella cruz. Con algo de dificultad logramos enfocarla, y nuestra sorpresa fue mayúscula: no era una cruz, sino una figura humana, un Cristo con los brazos abiertos, similar al Redentor de Brasil, aunque más pequeño. Estaba en la cima del cerro, de pie, imponente. Aunque nunca fui particularmente religioso, me impresionó profundamente. No imaginaba que los habitantes de aquel pueblo fueran capaces de una obra tan sorprendente.
Desde ese momento, la idea de subir al cerro y ver de cerca aquella figura se convirtió en una obsesión. A nuestros doce años, cualquier cosa podía maravillarnos. Convencí a mis inseparables compañeros de aventuras, Felipe y Humberto, para emprender la expedición. No recuerdo con exactitud, pero probablemente escapamos de alguna clase para recorrer los poco más de dos kilómetros hasta la cima. La primera vez nos tomó algo más de una hora llegar, pero valió la pena: la vista desde lo alto era espectacular. A partir de entonces, cada que podíamos repetíamos la hazaña, ya fuera saltándonos una clase, aprovechando una hora libre o, más frecuentemente, madrugando aún más. Como llegábamos tan temprano a la escuela, teníamos tiempo de sobra para subir y regresar antes de las 7:00.
Uno de esos días decidimos aventurarnos de nuevo antes del inicio de clases. Salimos poco después de las 5:30, abriéndonos paso entre la hierba húmeda, que en algunas partes nos sobrepasaba en altura. Era temporada de lluvias, y la vegetación crecía frondosa. Seguíamos veredas, atravesábamos sembradíos y cruzábamos algún riachuelo, casi siempre a paso rápido, porque debíamos regresar antes de que empezaran las clases. Esa vez la oscuridad era casi total, sin luna que nos guiara. De pronto, uno de nosotros se detuvo en seco y exclamó: “¡Alto! Hay algo ahí, se ve diferente”. Extendí la mano y, a tientas, descubrí unos alambres de púas que no estaban antes. Alguien había delimitado un terreno, y estuvimos a punto de enredarnos en las púas afiladas. Con cuidado, pasamos entre los alambres y seguimos nuestro camino, aunque el incidente nos retrasó un poco.
Finalmente llegamos a la cima. Esa vez no nos conformamos con admirar el paisaje: escalamos la estatua del Cristo y nos recostamos en sus brazos extendidos. Justo en ese momento, el amanecer comenzó a desplegarse. Fue uno de los amaneceres más hermosos que he presenciado. Del horizonte emergió un sol radiante, tiñendo el cielo de tonos rojizos que poco a poco iluminaron el valle. La luz se extendió, cálida, hasta que el sol se alzó por completo. De repente, el timbre de la secundaria resonó a lo lejos, marcando el inicio de las clases. Sin decir palabra, saltamos de la estatua y corrimos cuesta abajo, recorriendo los más de dos kilómetros a toda velocidad. Llegamos justo a tiempo para la primera clase, con el corazón latiendo a mil y una energía indescriptible. Algunos compañeros cabeceaban, aprovechando que el profesor se había retrasado unos minutos. Nadie notó nuestra ausencia. Sin duda, fue uno de los mejores ingresos a clases de toda mi secundaria.