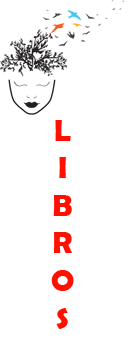
Novela por entregas
Como el ucraniano seguía de pie esperando la respuesta, Smith dijo, mientras acariciaba la pelambre de Führer:
—Te contaré una breve historia. Cuando llegamos a los acantilados de Herbeira, una comitiva de los pasajeros fue a pedirle a Archipenko que detuviera el tren. Querían contemplar detenidamente el precipicio. No sé por qué, Archi accedió a su petición. Lo cierto es que, entre ellos, varios alpinistas que iban provistos de cuerdas instruyeron a cada uno de sus compañeros cómo debían deslizarse a través de la soga. Primero mandaron a cuatro hombres, los más fuertes, para que desde abajo dirigieran el descenso. Una vez que todos bajaron, algunos pasajeros se metieron a un recoveco; ansiaban bañarse en sus aguas que, según dicen, son curativas y hasta mágicas, pues les transmiten a las personas eterna juventud; otros, escépticos de esas bondades, se pusieron a pescar sargos. Los esperamos durante 24 horas y nunca regresaron, así que los dimos por desaparecidos. Luego de una reunión del Consejo y mediante una rigurosa votación decidimos regresar.
—¡Mientes! ¡Explícame esto! —exclamó Petrov mientras le mostraba una tira de ropa que había sacado de su pantalón.
Smith se interesó por el fragmento de tela, frunció su incipiente mostacho y preguntó:
—¿Dónde la encontraste?
—Adivina.
—No tengo idea.
—¿Dónde crees…? En una de las salidas de emergencia del carro dos.
—Qué raro, en ese vagón yo no vi a ningún judío que desgarrara su vestidura en señal de duelo —señaló Smith con sarcasmo al tiempo que se ponía un puro en la boca y le acercaba un cerillo encendido. Luego, como quien exhala una bocanada de placer que sólo brinda el buen tabaco, dijo:
—Eres testarudo, Petrov. Tienes olfato de espía secreto. Por lo que veo andas en busca de emociones fuertes. Entonces prepárate, porque lo que te voy a contar es algo aterrador:
“Durante la madrugada del sexto día de viaje los sesenta turistas murieron masivamente al inhalar un gas tóxico que se filtró por las ventilas del sistema de aire acondicionado. Por la inflamación en sus vías respiratorias deduje que el agente químico los indujo al coma y en cuestión de segundos les causó la muerte por asfixia”.
—¿También murieron Archipenko y las edecanes?
—No sé. Hace más de tres días que no los veo. Búscalos. En algún vagón deben estar.
—Ya recorrí todo el tren y no encontré ni rastro de ellos. ¿Qué pasó con Baggio y Gattuso?
—¿Quién?
—¡Los chefs! —gritó el inspector.
—Calma esos nervios, Petrov, tómate un trago —dijo Smith mientras le alargaba la mano derecha con una botella de vino.
Petrov no se hizo del rogar; cogió la botella, abrió la boca y así, desde arriba, dejó caer en ella un chorro color rojo que rápido desapareció en su garganta. Parecía un oso que se tragaba una trucha salmonada dejando al descubierto sus dientes invadidos de sarro.
—¿Te sientes mejor?
—Sí —contestó Petrov.
—Bien —repuso Smith, y agregó—: Respecto a la pregunta que me hacías sobre los cocineros, no estoy enterado acerca de qué suerte corrieron. Hace tiempo que no han venido a visitarme. Lo que sí cargo ahora es un hambre de perro sin dueño. Ya me asqueé de tanto comer carnes frías. ¡Ah, cómo apetezco en este momento un desayuno calientito en compañía de mi esquiva Loren…! ¡Desgraciado de mí, sólo puedo degustar el aroma de su piel en sueños! No sé si me entiendes, amigo, pero a esa hermosa madona la amo y la deseo, es como una brasa que está ahí en carne viva y no puedo apagarla. ¿Alguna vez tú has estado como yo? —preguntó Smith en un tono de nostalgia.
Petrov, quien aún mantenía la botella en la mano, la empinó en su boca y casi la vació hasta el fondo; quizá quería que no aflorara o se hundiera más el recuerdo de un viejo amor que todavía le calaba en el alma.