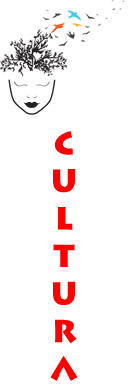
“Lucía Mora ha volado al encuentro con la Palabra. La reconocida escritora murió a los 33 años en hechos…”
Hay momentos para alcoholizarse, otros para escribir, pero su final fue un sangriento shock destiladamente poético. Salía borracha del bar. Le pedí un autógrafo. Luego, me acompañó sin resistirse hasta un callejón. La apuñalé trece veces, como libros publicó. Arrojé sobre ella páginas ensangrentadas de su última novela.
“Sin inhibiciones la palabra se fuga de la bestia”, detallo cada degustación de la sangre y sus aspiraciones. El drama mortuorio vende más. En fin, si no mueren no cobro; si el muerto es famoso, me bonifican. No soy asesino a sueldo, sólo me pagan por escribir obituarios.
Tan sólo Leo, su perro, se percató de la muerte del anciano. Permaneció inquebrantable junto a él, sobre un banco cercano entre una cafetería y el hospital. Veinticuatro horas pasaron para que se percataran. Fue maestro pluriempleado durante cuarenta años, pero había perdido todo, incluida su memoria. Ni siquiera su familia, antiguos compañeros y vecinos, mucho menos el gobierno, se acordaban de él. Sólo Leo. Ambos desamparados, pescaban sobras de humanidad para sobrevivir. Al final, la soledad arrebató su último sueño. Leo protegió su cuerpo, recogido al día siguiente por forenses, para que no estorbara.
Un doctor, que pasaba diariamente, adoptó al viejo Leo; noticia reseñada por la prensa. El obituario del anciano nunca fue publicado.
A José Saramago
Necesitaba escribir al menos tres artículos a la semana, pero la gente no quería morir más. Si el trabajo no viene a uno, hay que crearlo. Vivir demasiado tampoco es saludable y esas intermitencias de la muerte afectaban su economía. Su primera víctima fue el exalcalde periquero, encerrándolo sin más alimento que sus propios vicios, atragantándose hasta reventar. Obligó a la autofagia al banquero y a otros saqueadores del erario. Rebanó como tocineta a un par de religiosos pedófilos; simuló el suicidio de algunos juristas y policías corruptos. Incluso, provocó el aparatoso accidente fatal de algunos excompañeros escolares, quienes lo habían acosado. Así, semanalmente, hasta eliminar sobre 60% del país.
El obituarista, ya satisfecho, decidió jubilarse.
Tú, muerto de día; yo, de noche. Yo muerta mientras duermes; tú, mientras desayuno. ¿Exceden tus certezas al calendario de tus sueños? ¿Y si la suma de todas nuestras nostalgias fuese suficiente para atravesar el puente entre la vida y la muerte hasta, sin salpicarnos de miedos y espejismos, pisar fuerte al otro lado? Recolectamos los pétalos y cimientos de todas las veces que luchamos sin caer, para reinventarnos todas las veces que sea necesario, como hace la poesía con la eternidad. Quizá así lograremos habitar los dos extremos para que nuestro obituario sólo sea un eco tallado en el viento.
Finalmente, pudimos brincar a un mismo lado.
Despertamos, mientras los demás duermen nuestro duelo.
—¿Oyes ladrar a los perros? Dicen que así, en la madrugada, les avisan a los fantasmas que regresen a sus tumbas. Exponerse a la luz humana significa el final.
—¿El final?
—Hay dos tipos. Uno es un flash de lamentos, ese “¡ay, no…!” y te moriste. Otro, donde enfrentas el rostro de la maldad, nuestros errores, algunas alegrías, amores y un dolor desgarrador hasta caer al abismo, y decidir partir al silencio o permanecer casi invisibles alejándonos del día humano que nos difumina en sus maldades.
—A mami no le gusta que me cuentes historias de terror.
—No son historias de terror. Aquí estamos.
—¿Estamos muertos?
—Los perros siguen ladrando. Amanece, es hora de dormir.