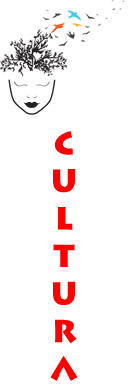
Para qué decir los nombres
de los adioses. Las atroces
culpas incubadas en las manos.
No vale la pena el inventario,
ni la pedantería de los crímenes.
Lo cierto es que duele la vida
al desmoronar el polen de la entraña.
Duele la mujer que despierta
plantada en pie de lucha. Duele
desde el amanecer hasta el ángelus,
pasando el cuchillo de la noche
larga para contemplar el asesinato
de la madrugada. Soy el enemigo,
la víctima y el desamor. Soy ese otro
en su blusa de durazno, en su enredadera
de espasmos. Soy quien me falta
para estar entero en la respiración
y no en la asfixia. Soy un aire ciego
en esta inevitable y ambigua tiniebla.
Solíamos pasear por los campos,
pueblos rurales, bosques y riberas
de manantiales y ríos. También
por las calles, plazas y avenidas
de la gran ciudad. Avistábamos aves,
batracios, lagartijas… Diversas especies
de plantas y flores. Los atardeceres
y sus perfumes. Sí, ¡los celajes
avistados desde la Montaña Sagrada!
¿Dónde estarán aquella mujer y aquel
hombre estremeciéndose ante la eterna
poesía del cosmos? ¿Dónde quedaron?