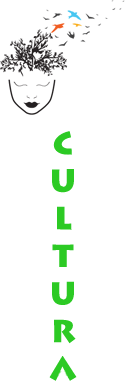
Todos los sentimientos, las emociones, son camaleónicos, proteicos. Y los rasgos infinitos que adoptan permiten al artista (y, para estas notas, me interesan los poetas) abordarlos desde cualquiera de sus innumerables aristas, caras, vértices o cualquier otro recoveco indefinible. El amor, la amistad, el odio, la indiferencia, tan viejos como la conciencia del hombre, nacen a cada instante, en cada nervio y en cada piel que los experimenta. Y sin embargo, no dejan de ser amor, amistad, odio e indiferencia. Estáticos en su mutabilidad.
El agua inmóvil, poemas de Raúl Caballero, exploran el territorio antiguo del amor, inmóvil en su infinitud (¿hace cuánto nació la primera pareja que por primera vez se enamoró, cuándo morirán los últimos amantes?) y fluctuante en su regeneración: el amor es nuevo en cada relación, en cada aniversario, en cada instante que los amantes se tocan y se separan.
El tono general de los poemas permite al lector imaginar una relación nueva pero ya consolidada. Todavía el titubeo y el asombro de los descubrimientos —del ánimo, del carácter y aun del cuerpo del otro— aunque también la certeza de un amor perdurable, a pesar de los reveses del humor y del destino. La conciencia del amor como un viejo camarada pero a la vez como un inocente que apenas se asoma a la intensidad emocional que lo aguarda.
Como debe ser —cuando no existen terceros en discordia— aparecen en un primer plano dos protagonistas, aunque se desdoblan. Primero, la amada, que se transforma en una presencia constante, en la razón de ser del amante. Ella es todo: lo bueno, lo malo, lo indiferente, el olvido, el recuerdo: “Tu voluntad recorrerá la distancia de las contradicciones”.
Ese recorrido se volverá el espacio vital que compartirán y que dará sentido a su existencia, la cual se define en esa duda y en esa certeza del amor nuevo y consolidado, y que se convierte en un estado anímico agradable, acogedor. Insiste la voz poética: “Eres la abandonada que abandona, la deseada que excluye sus deseos, / la invisible que se muestra. / Eres la extraña que conozco, que amo y que bendigo. / Eres la mujer que no tendré jamás, / la que habita sus misterios, la que comparte cosas falsas”.
El otro protagonista, el amante, asume la voz poética y es quien nos comunica su asombro, sus descubrimientos, su emoción vital. Pero su existencia depende del alimento que recibe de ella, a través de sus imágenes, su percepción, sus sentimientos del pasado y del instante presente: lo que le permite construirla y construirse.
Y aunque la relación comienza a partir del desconocimiento y del asombro, el atisbo de los amaneceres futuros los funde en uno: ambos protagonistas se transforman en uno: el nosotros que permite al amor renovarse, nacer en cada instante, en cada mirada, en cada caricia.
Así, el amor se define como la contradicción: la partida como el momento del encuentro, el olvido como el espacio de la memoria. El amor es placer y es dolor: “Lo perverso de tu fidelidad / es la raíz del desistimiento”.
La contradicción abarca todos los espacios, todos los momentos, todas las emociones: lo extraño, lo hermoso, la memoria, la soledad, y sus contrapartes: “Lo anormal es el origen de la belleza. […] Somos el recuerdo de los que conocen el olvido /somos los que se encuentran en los desiertos”.
Este universo amoroso, nuevo y antiguo, se percibe con los sentidos, no con la razón, como ocurre en toda poesía que apele a las emociones, a la necesidad de vivir y dejarse arrastrar por la intensidad de la existencia. Se conceptualiza sin definir: no conocemos explícitamente el rostro, las formas de la amada, pero durante el recorrido poético el lector lo descubre.
Junto con el amante —la voz poética— el lector intuye la exploración de la amada, su desdoblamiento que permite ir conociéndola, verla siendo ella misma, multiforme: “Mil formas tiene el cuerpo de tu vida”.
El agua inmóvil es el amor que fluye pero permanece. Y la poesía da testimonio de su constancia inagotable.