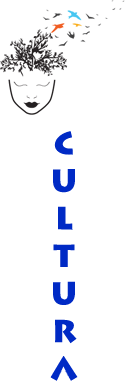
El círculo se ha cerrado y mi madre ha partido. El tiempo nos alcanzó. Sabía que este día llegaría, tan temido y anhelado. Ahora, sentada y mirando el vacío que me ofrece la ventana, mi pecho adolorido aprisiona llantos, recuerdos y gratitud. Ella se fue y el viejo fonógrafo no ha dejado de tocar Chan chan, una y otra vez. —Esta canción que tanto te gustó, mamá, y que no deja de lastimarme al escucharla.
Recuerdas, Maddy, que de niñas nos vestían igual y corríamos para que nuestros vestidos ampones se elevaran; me sujetabas fuerte de las manos y girábamos, girábamos hasta parecer dos sombrillas bailando y como mamá nos ponía el domingo esa capita rosa, regalo de la tía Anita, siempre peleábamos por ella, ya que sólo nos dieron una, a mí me quedaba chica, a ti, grande.
Volver a Teocaltiche, ese pueblo donde hasta el polvo tiene eco, y reencontrarme con párvulas sombras que me señalen que aún pertenezco a este lugar, que no es de mi completo agrado. Ha pasado una década desde que la vida me dio la oportunidad de salir y me prometí no regresar. Maddy hizo bien en pedirme que no me presentara al funeral de mamá. Desprenderme de lo único que me ata al pasado es librarme de una vida decorativa, donde me veo sentada en la ventana de la enorme casa materna, viendo pasar la muerte en invierno y casorios en verano, sumando con hastío todas las veces que el tiempo recorre el pueblo a inicio y término de cada año.
Aquí estoy, a las afueras de Teocaltiche. La cortina de polvo que levantó el autobús con su partida poco a poco cae, mostrándome el pueblo. Diez años no han pasado y siento que mi vida vuelve a iniciar en el momento en que la dejé, en el instante en que me fui. Sólo me anclan al presente mis dos pequeños hijos, extensiones de mis brazos, a quienes sostengo fuertemente de sus pequeñas manos, para que no me permitan retomar el último suspiro que exhalé al huir de aquí.
Caminar nuevamente por las calles de mi pasado llena de nostalgia mis ojos. No puedo ver si han cambiado, si llevan a nuevos destinos, si hay casas nuevas, sólo veo pasar los recuerdos como vientos que los arrancan y arrastran a su paso.
—¡Elena, Elena! —un grito me despojó de mi inquietud—. ¡Elena, qué bueno que volviste! —tres mujeres adultas y con dificultad para caminar, se acercan; no reconozco a ninguna—. Mírate, Elena, en qué mujer tan guapa te convertiste. A tu madre le hubiera gustado mucho mirarte por última vez, pero ya ves, la pobre ya vivía con sombras. Cuando tu hermana la sacaba los domingos a misa nos acercábamos a platicar con ella, pero ya sólo miraba para su interior, nunca volvió a reconocernos. Cuando murió, Maddy no permitió que la veláramos nosotras.
—Que era algo familiar —dijo otra de las mujeres.
Giré para ver si ya venía Maddy por nosotros.
—Tanto que queríamos a tu mamá —habló de nuevo la primera mujer—. Sabes, Elena, que todo el pueblo la quería, siempre caritativa y alegre, hasta que llegaron las sombras a su cabeza y la confundieron todita. ¿Sabes de qué murió? Nosotras nunca lo supimos bien, tu hermana dejó de salir, no nos atrevíamos a ir a su casa a preguntar para ver si necesitaba algo, y de tus tías mejor ni hablamos. Bueno, Elena, te dejamos, se nos hace tarde para el rosario. ¿Son tus hijos?
—Vámonos, el padre nos espera y se molesta si llegamos tarde —no supe cuál de las otras dos mujeres lo dijo y, como llegaron, se fueron. Maddy no aparece.
Recuerdas, Maddy, cuando éramos jóvenes y nos escapábamos de los ojos de mamá para nadar en el río, siempre nos espiaba el hijo del gringo, Fred. Yo siempre supe que tú le gustabas y, mira, quién iba a pensar que me casaría con su hermano y nos iríamos muy lejos.
Retomando el caminar, al fondo, una pequeña tolvanera trae consigo una pequeña figura, envuelta en velos y polvos, con dirección a nosotros. “Es Maddy”, dije en voz alta. “¿Es tía Maddy?”, preguntó uno de los niños.
Pobre hermana. Al morir mi madre, se llevó parte de su vida. Su rostro, aún virginal, denota esa pérdida. L#as comisuras de sus ojos y de sus labios que caen con tristeza guardan celosamente los días de agonía que vivieron las dos.
—Maddy, qué gusto verte de nuevo —abrazarla fue aceptar todo mi pasado; le acaricié su rostro buscando a esa confidente y amiga que fuimos de niñas—. Mis hijos… Saluden, niños.
Recuerdas, Maddy, cuando te encubría con mamá, para que salieras a ver a tus novios, siempre tuviste muchos pretendientes. No sé por qué nunca te casaste, tuviste la oportunidad. Cuando me propusieron matrimonio sabía que tenía que salir de aquí, si no, nos hubiéramos convertido en mancuernillas del tiempo. La enfermedad en casa siempre esclaviza y se alimenta de los sanos.
Hilvanar nuestra vida con la de nuestra madre, usando palabras y recuerdos, nos llevó toda una tarde y parte de la noche.
—Hoy vamos a visitar a las tías Anita y Juanita. Por favor, se portan bien, no toquen nada y no quiero que se estén peleando —mis niños nuevamente me acompañan, equilibrando mis ansias de salir corriendo de aquí y la necesidad de cerrar este ciclo de mi vida para siempre y no volver jamás.
La puerta está abierta. Con pasos lentos para retrasar el encuentro, entramos por el pasillo principal que da al living; mis manos nuevamente recorren las largas e inmensas paredes azules carcomidas por el tiempo, de las que colgaban rostros, lugares y tiempos; mis padres en enorme cuadro en el día de su casamiento, Maddy y yo, las tías con la familia, todo y todos, como guardianes de estos muros. Ahora sólo conservan cabezas de clavos de diferentes tamaños y de los cuales sólo cuelgan las líneas de suciedad que alguna vez decoraron los retratos.
Recuerdas, Maddy, cuando nos veníamos a esconder aquí con las tías, escapando de la furia de mamá cuando no queríamos hacer los deberes, recuerdas cómo nos ocultaban y nos negaban cuando llegaba enojada.
Las paredes son frías como el resto de la casa, huele a vejez. Cuando por fin entramos al living, el par de viejecitas gritaron y con mucha dificultad se separaron de sus sillas de descanso. No puedo negar el gusto que me da el reencuentro y ver con qué alegría nos reciben y cómo sus toscas manos leen la piel de nuestros rostros; menos mal que les hablé a los niños de ellas, si no, estarían asustados.
Nos convidan de sus alimentos. Al término y mientras los niños toman una siesta, platicamos sobre su hermana, mi madre. Sus palabras ocultan el miedo a la muerte, están sensibles por el fallecimiento y frágiles ante su futuro. Para distraerlas un poco, les pregunto sobre la ropa de mamá.
Me invitan a pasar a la recámara principal, donde grandes roperos antiguos resguardan viejas historias, envueltas y escondidas en vestidos, pantalones, capas, batas, sombreros, guantes. “Deberías de llevarte todo esto, Elena, tu mamá estaría muy feliz que tú los uses; no se los ofrecimos a Maddy, creo que ella nunca quiso a tu madre, varias veces la llevó al hospital estando sana; Juanita y yo pensamos que fue ahí donde la enfermaron, porque ella vivía bien, pero… Mira, Elena, con este vestido tu mamá conoció a tu padre”.
Llevarme a cuestas vidas ajenas es como estar muerto intentando vivir. “Tías, muchas gracias por ofrecerme la ropa, pero no puedo llevarla, el cuidado de los niños en el viaje no me permite ocuparme de otras cosas, sólo con las que cargamos”.
Recuerdas, Maddy, cuando nos poníamos los vestidos de las tías. Nos sentábamos en sus mecedoras y las imitábamos. Tú siempre fuiste la tía Anita, tan frágil como eras, y te hacías los rulos para parecerte más a ella. Y yo era Juanita, estirada y huesuda. Cómo nos divertíamos de todo lo que nos decía mamá sobre ellas y lo personificábamos, hasta el día que nos descubrieron y fueron a quejarse. Fue divertido.
La última noche Maddy me platica sobre sus planes, me da gusto que esté frecuentando a Fred; no comento nada, no hace falta, sus ojos brillan cuando habla de él. “Mad, no dejes ir la vida. No la dejes ir. Dios y la vida te compensarán el tiempo que cuidaste a nuestra madre, yo estoy muy agradecida contigo, aún eres joven y bonita, no te cruces de brazos, hay mucho por hacer”.
Por la mañana me despido de las queridas tías, sabemos que no volveremos a vernos, el denso silencio del adiós forma una distancia de cariño, respeto y olvido.
Mad nos acompaña a tomar el autobús. Nos abrazamos y prometemos comunicarnos. “Mira, Elena, llévate este recuerdo de nuestra madre, lo atesoró y resguardó en los últimos meses que tuvo vida, nunca se separaba de él y no permitía que nadie lo tomara”.
Es un pequeño cofre de latón. Con agradecimiento lo tomo y nos separamos.
En el autobús y con lágrimas, gritando palabras que no pude decir, me despido de mi hermana, de mis tías, de mi historia, del pasado, de este triste pueblo y, en especial, de mi madre.
En mis piernas reposa el cofre y mis manos acarician las huellas que en él sembró mamá. Lo abro para descubrir ese gran tesoro que alimentaban las tinieblas que vivían en su cabeza; una bolsa de botones de colores, viejos e inservibles, una bolsa de cintas de diferentes tejidos y muchos, muchos clavos de metal con las puntas estropeadas y algunos sin cabeza.