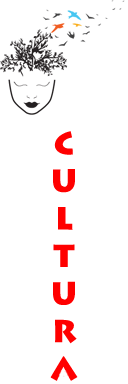
Amorosamente
a la memoria de Don José Reyes,
por haberme adoptado como nieto
Yo, Julio Alberto Valtierra, viví una infancia feliz, aunque llena de privaciones y miseria. Mi padre nos abandonó antes de que yo cumpliera dos años y dos meses antes de que naciera mi hermano Miguel. Como desde entonces mi madre tuvo que ponerse a trabajar, mis primeros años los repartí entre la casa de mi abuela materna, la casa de mi tía Lupe o en la de mi madrina de bautizo, doña Juanita.
Desde muy niño, yo también tuve que comenzar a trabajar para contribuir un poco a aliviar la flaca economía familiar, la que después de tantos años no ha engordado demasiado: vendí globos y paletas por las calles del barrio; vendí nieves raspadas, dulces y fruta a la puerta de la casa; vendí aguas frescas en los terregosos campos de futbol; vendí palomitas de maíz y papas fritas a la entrada del circo que año con año se instalaba frente a la iglesia de Talpita y a veces mi hermano Miguel y yo ayudábamos a darle de comer a unos leones flacos que siempre tenían hambre; fui bolero, mandadero, ayudante de joyero, peón de albañil, soldador y un montón de cosas más. Y cuando mamá se juntó con Valente yo entré como aprendiz en la pequeña fábrica de zapatos que este tenía en la parte trasera de su casa. Mi “maistro” era don José, papá de Valente. Aparte de nosotros tres, en el taller había otros cuatro empleados que trabajaban a destajo.
Cierro los ojos para ver mejor mi pasado y me contemplo a mí mismo a la edad de diez años, flaco, cabezón, con el pelo como espinas de nopal, con los dientes como granos de mazorca, con una tímida mirada de acróbata sentimental y vestido con un overol café, embarrando de pegamento chinelas, talones, casquillos, suelas, tacones, forros y plantillas, que fue lo único que hice durante mi primer año como aprendiz en el taller de zapatos. Por alguna extraña razón que ahora no puedo recordar, el olor del pegamento me resultaba agradable y ahora cada vez que aspiro el aroma dulzón del VL2000 mi mente y mi corazón retroceden en el tiempo y me regresan a aquellos lejanos días.
Después de ese año de aprendizaje, comencé a usar el martillo y las tachuelas para terminar de montar los cortes que mi padrastro había apuntado en las hormas. Me pagaban diez pesos por semana y cada quince días, siempre en sábado por la noche, Valente y don José me llevaban al casi recién inaugurado estadio Jalisco para ver jugar al Atlas. Desde entonces tengo el corazón rojinegro.
Al principio trabajaba de lunes a viernes de las dos de la tarde, hora en que llegaba de la escuela, hasta las siete u ocho de la noche, hora en que Miguel y yo salíamos a jugar penalitas en el jardín de la esquina de Gigantes y la 34. Los sábados trabajaba de las ocho de la mañana a las dos de la tarde. Y nunca faltaba.
Como desde el principio le agarré el gusto al oficio de zapatero y como no teníamos televisión, todas las noches, después de jugar un rato y hacer mi tarea, leía los libros y manuales de zapatería que había en el taller. Al ver mi interés, don José me enseñó a usar la charrasca, la chaira, la piedra de afilar, los moldes de corte y los secretos para aprovechar al máximo cada centímetro de piel. Don José me dijo que ser zapatero era un oficio maravilloso y lleno de secretos y que él me iría enseñando poco a poco hasta que llegase a ser un gran zapatero. Yo ponía mucha atención en todo lo que don José me decía y en lo que él hacía. Así comencé a distinguir entre los diferentes tipos de piel y me di cuenta de que lo más importante para que un zapato quede bien es cortar la piel con las medidas precisas y en el sentido correcto para que al montarla en la horma dé de sí y no se rompa en los primeros pasos.
Cuando cumplí doce años, más mal que bien terminé la primaria y comencé a trabajar todo el día. Como ya sabía embarrar, cardar, suajar, asentar, cortar, troquelar, montar, forrar tacones, poner plantillas, colocar ojillos y detallar, me hicieron medio oficial de zapatero, me aumentaron el sueldo a treinta pesos y don José me enseño su máximo secreto.
Ese sábado, después de rayar, don José y yo nos quedamos solos en el taller, sacó de su cartera un billete de a peso y me mandó a la tienda por unas Pepsis. Cuando regresé, don José destapó los refrescos con la navaja de corte y bebimos. Después sacó de entre los rollos de piel una botella de medio litro de ron Bacardí Palmas y vertió un chorro en el envase de su Pepsi, me pidió la mía y repitió la operación, aunque en mucho menor cantidad, y me dijo: “Mi macetón, vamos a tomarnos este changuirongo para celebrar tu ascenso y tu aumento de sueldo”. Encendió un Delicados y luego agregó: “Mi cabezón, ya te enseñé todo lo que sé; estás listo para ganarte la vida. Ya sólo me queda por decirte esto: ‘Haz las cosas siempre por amor, ya que aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día es un desempleado’ ”. Y yo lo repetí mentalmente para no olvidarlo: “Haz las cosas sólo con amor, ya que el que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga todo el día es un desgraciado”.
Desde entonces, siguiendo el sabio consejo de don José, siempre he tratado de trabajar sólo en lo que me gusta. También desde entonces me gusta mucho el ron y por esas trampas del corazón cada que me tomo un trago me acuerdo mucho de don José Reyes.
Don José siempre me trató muy bien y cuando lo conocí tendría unos cincuenta y cinco o sesenta años. Era moreno claro, alto y delgado. Vestía humildemente pero siempre llevaba la ropa pulcramente planchada y los zapatos muy bien boleados. Tenía el cabello abundante y cano, además, usaba un estrecho bigote perfectamente recortado. Lo mejor de él era su corazón noble y su carácter bondadoso. Era un hombre afable, alegre, siempre estaba bromeando, pero no era burlesco. En pocas palabras, don José era un hombre bueno y llegué a quererlo como si de verdad fuera mi abuelo. Sin embargo, jamás supe por qué él hizo tantas cosas por mí si yo sólo era un muchacho con pocos estudios que trataba de abrirse paso en la vida aprendiendo un oficio manual.
Sin embargo, don José no sólo me enseñó los secretos para ser un buen zapatero.
Recuerdo que en aquellos días mi mamá y Valente me regañaban constantemente porque siempre me sentaba a la mesa con alguna historieta: Kalimán, Chanoc, Memín Pingüín, Batman, El Llanero Solitario, Spiderman, etc. “En la mesa no se lee”, me decían y me los quitaban. Y cuando don José descubrió mi gusto por la lectura cada lunes me regalaba algún cómic. Pero eso fue sólo al principio, ya que después comenzó a llevarme libros de literatura.
Un día que todos los trabajadores del taller hicieron San Lunes y Valente salió a entregar un lote de zapatos al mercado de San Juan de Dios, don José encendió un cigarro y me dijo: “Mi cabecita de tuna, he notado que te gusta mucho leer, y eso es muy bueno, ya que a veces, cuando uno quiere profundizar en algo que le interesa, la mente humana se tropieza y no entiende el misterio de las cosas. Y en esas ocasiones en que nos perdemos entre las sombras de nuestra ignorancia, la literatura puede mostrarnos los arcanos del universo. Toma, te regalo este libro. Léelo con atención y luego hablamos”. Así me inicié en la literatura y comencé a comprender el misterio de las cosas.
Antes de que don José me regalara el primer libro (Demian, de Hermann Hesse) yo no tenía la menor idea de lo que era la literatura, y las primeras páginas que leí me desorientaron, pues no tenía muy claro qué podía sacar de provecho de semejante lectura. Pensaba que aquello era una pérdida de tiempo, sobre todo teniendo tantos cómics que leer y releer.
Pero don José siguió llevándome libros, y cuando me enteré que estos eran parte de su biblioteca particular decidí leerlos. Al principio leía sólo un poco, pero después comencé a leerlos con un fervor para el que todavía no encuentro la explicación. Poco a poco las maravillosas imágenes que los libros provocaban dentro de mí fueron llenándome la cabeza de mariposas, sobre todo los de poesía. Y un buen día don José me dijo: “Cabezón, eres un muchacho muy listo, deberías seguir estudiando, métete a la secundaria”. Yo le contesté que para qué, si no me gustaba la escuela. “Ser zapatero es un oficio muy bonito y te puede dar para comer, ¿pero eso es lo que quieres ser toda tu vida?”, me cuestionó y no supe qué contestarle.
Con el paso del tiempo empecé a avanzar rápidamente en las lecturas y siempre que terminaba un libro lo comentaba con don José y él ponía mucha atención a lo que yo opinaba, aunque sólo dijera burradas. Así pasaron casi dos años durante los cuales en ocasiones don José me preguntaba cosas acerca de los libros que me regalaba, y cuando se daba cuenta de que yo había malinterpretado alguna lectura me daba algunas claves y me pedía que volviera a leer, pero siempre lo hacía de una manera muy agradable. Por razones en aquel tiempo para mí desconocidas otras veces me pedía que le entregara por escrito algún comentario acerca del libro que había leído y él lo leía atentamente, siempre fumando sus eternos Delicados. Así, casi sin darme cuenta, fui interesándome más y más en la literatura.
Realmente llegué a querer mucho a don José, por eso me dolió tanto lo que pasó después.
A los cuatro años de estar viviendo juntos mamá y Valente se separaron y yo no regresé a trabajar al taller, pero seguí leyendo y de vez en cuando iba a visitar a don José, quien siempre se mostraba muy contento por mis progresos como lector y porque cada vez escribía con menos faltas de ortografía. A esas alturas yo ya tenía catorce años y muchos deseos de seguir conociendo los misterios de la literatura y de continuar explorando hasta dónde me llevarían mis incipientes habilidades para la escritura.
Así pasaron algunos meses y una tarde Valente llegó con los ojos llorosos a nuestra casa para avisarnos que don José había sufrido un accidente y que estaba muy grave en el hospital. Era el lunes siguiente a la Semana de Pascua.
Mamá, mi hermano Miguel, Valente y yo abordamos un taxi. En el trayecto hacia el hospital Valente nos contó atropelladamente que sus dos hermanos, sus dos cuñadas, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, sus tres hijos, su mamá, don José y él se habían ido a pasar el fin de semana a las playas de Barra de Navidad y que el lunes por la mañana se habían regresado en tren a Guadalajara; que cuando el ferrocarril hizo escala en Acatlán de Juárez, don José se bajó a comprar no recuerdo qué cosas; que el tren reinició la marcha y que don José quiso abordarlo en movimiento, pero que resbaló y cayó entre los rieles; y que las ruedas del tren le habían amputado las dos piernas a la altura de las rodillas.
Cuando llegamos al hospital mamá y Valente no querían dejarme entrar a ver a don José, pero él les pidió que me dejaran pasar. Cuando vi lo que quedaba de don José el impacto fue brutal, demoledor, y empecé a llorar con tanto dolor y amargura que todos los que estaban dentro del cuarto de terapia intensiva también comenzaron a hacerlo.
“No llores, mi Cabezón. Ven, acércate”, me dijo don José. Y agregó con su característico buen humor, que en ese momento me pareció macabro: “Estoy muy aburrido. Aquí no me dejan hacer nada. Las enfermeras no quieren ni que me pare a caminar un poco. Ándale, cuéntame algo del último libro que hayas leído”. Por supuesto que en tales circunstancias no pude recordar ni el título, por lo que comencé a decirle lo primero que se me venía a la cabeza.
Al escuchar mis palabras sin sentido y entrecortadas por los sollozos, don José sonrió y me dijo: “¿Aún no has descubierto para qué tienes talento, muchacho? No te has dado cuenta, pero tienes un don natural para la literatura, escribe, muchacho, escribe”. Con desesperación le grité que yo no quería ser escritor, que quería ser mago para devolverle sus piernas. Sus ojos brillaron, me pidió que lo abrazara y lo abracé muy fuerte. “Escribe, muchacho, escribe”, me repitió en un murmullo que se abrió paso con dificultad entre las mangueras del oxígeno.
Estuve mucho rato llorando aferrado a don José. Cuando lograron separarme de él vi que respiraba muy fuerte, abriendo mucho la boca. Después cayó en una especie de sueño profundo y su respiración se hizo muy suave. Esa misma noche murió.
Don José murió en paz con el mundo y consigo mismo ya que, como muchas veces me lo dijo, había sido feliz y no tenía nada de qué arrepentirse, pero esa noche yo sentí que cayó sobre mí un dolor inmenso y una tristeza infinita por haber perdido a mi mejor amigo, a mi confidente, a mi cómplice, a mi maestro, a mi querido abuelo.
Cuando don José me inició en los maravillosos secretos de la literatura jamás me imaginé que con el correr de los años iba a recibirme de licenciado en Letras Españolas e Hispanoamericanas. Actualmente tengo la dicha inmensa de trabajar en lo que me gusta; no tengo dinero, pero sí la fortuna de vivir de lo que amo: doy clases de literatura y escribo mis propios libros, gracias a los cuales Aurora, mi esposa, me conoció y se enamoró de mí. Y todo gracias a don José.
Todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a don José, por eso le estaré eternamente agradecido. ¡Gracias, abuelo! Sé que si estuvieras aquí te sentirías orgulloso de mí.