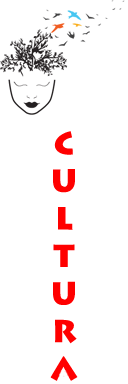
Fue sólo el nacimiento.
Mi primer aliento; con él
la aurora, mayor que yo.
Luego primaveras, fiestas,
el cuerpo joven, cuando todavía fui
inconsciente de tenerlo.
Y después de eso, otra vez, ni
polvo, ni aire, en ninguna parte,
nunca.
Así hablo de vez en cuando,
afiebrado, ciego. Mientras con compasión
me mira un rebaño de corderos blancos.
¿Cómo tengo que ser ahora?,
miro el espacio joven y verde
frente a mí, por el que puede
correr la piedrecilla tirada
de la mano de Aquiles.
Aún tranquilo, veo cómo allá,
al lado de las paredes de caliza, crecen,
numerosos, el roble rojo,
el fresno, el cornejo, el higo
y el cerezo, entre ellos.
Por detrás, la casa es baja,
bajo el techo rojo, y en ella
están mis libros llenos de diferentes
dolores. Y de pura alegría, que creció
aquí, del suelo.
Eso, aunque tan poco, casi nada,
sin cielo sobre ello,
lo dejo a mis hijos, y a sus
descendientes, hasta el último. Desde el día
desconocido. Pero les pido
que no lo den definitivamente,
nunca, a nadie, hasta que no llegue
por eso su primer dueño
que verifique esta palabra.
Cuántas veces estuve parado así,
por aquí, pálido. En medio de la noche,
en puro mediodía. Desde el nacimiento,
los primeros pensamientos, cada día.
Esperando que delante de mí,
de allá, de la gran lejanía,
aparezca aquello que a la vista
nunca se ha mostrado.
Hasta no escuchar, de repente de cada
hoja que aquí, en mi huerto es lo último
que en un lugar existe.
Por fin se abrió a mí
la blanca realidad. Más olorosa
que el pan. Que, sin embargo, me quita
el aliento.
Al fracaso de las palabras
de este poema. Al olvido
de aquello que dice, como un hijo querido,
cada una de ellas.
Sobre todo, a la muerte de las tempestades
invisibles, por las cuales
ellas de mí nacen.
Tengo que acostumbrarme a eso
antes de que llegue la noche.
Y el alba secreta tras ella.