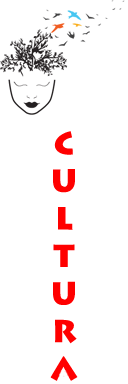
El último esplendor del ocaso se ha ocultado tras las montañas cercanas y la noche extiende su velo silencioso sobre tejados y calles. ¡Oh, maravilla! La bóveda celeste descubre sus infinitos luceros y para los fatigados habitantes de Unión de Tula ha llegado el anhelado reposo, la serena reflexión o el tierno encuentro.
Nuestra vigilia solía prolongarse entre los fulgores mustios de una bombilla con olor a petróleo. Mi padre nos narraba añoranzas de infancia y juventud, hechos conmovedores y alusión a personajes grotescos o bienhechores. Mi madre, paciente, aguardaba nuestras reacciones a historias que ya le eran familiares. Los árboles del patio, agitados por el viento, seguían la pauta de nuestros silencios, exclamaciones y risas.
Zapatero y comerciante, fueron ocupaciones en las que él tenía habilidad e ingenio. De sus manos surgían los coloridos botines que calzaban los señores del pueblo de a pie y a caballo, los zapatos de hechura delicada que las damas con orgullo lucían en fiestas o aquellos domingueros que presumíamos entre el polvo callejero.
Rondando los cincuenta, se le veía flaco con menguada dentadura, ojos vivos, con atento oído, y sus manos solícitas acompasaban su voz. Conversador entusiasta —ardía en palabras— sabía ganarse a la gente y le resultaba fácil tener compadres y amigos. No era raro que cerrara el día con el calor de unos tragos.
Si regresaba bajo alegres efectos —ya avanzada la noche—, solía apostarse en el sereno del patio y con monólogo prolongado dilataba la vigilia a todos. Sólo la protesta eventual de mi madre le recordaba que era hora de ir a la cama. La mañana siguiente permanecería en su cuarto, dando sorbos a una infusión azucarada de hojas de naranjo o guayabo, cura fiable a sus males. Al mediodía, con un generoso cocido de res o de ave volvía a la vida. Serio y callado retornaba a sus labores, dispuesto a recuperar el tiempo.
Mi madre, fiel a la misa y a la oración diaria, se motivaba en la fe. Mi padre, aunque poco comprometido con el fervor del templo, nos entusiasmaba con relatos bíblicos, transportándonos a la época del Pueblo Elegido y de los primeros cristianos.
A su buena memoria se sumaba el gusto por la lectura. Si por ventura conseguía libros, la casa se transformaba en un santuario de serenidad y cultura; hacía pausa en sus labores, se alejaba de la tiranía de la calle e imperturbable recorría las páginas de Julio Verne, Alejandro Dumas o Martín Luis Guzmán, entre otros ilustres escritores. En tanto leía, fumaba; por el número de colillas se deducía su avance en las lecturas.
Eran sus tesoros una estropeada geografía universal impresa en los albores del siglo XX, un parchado mapa mundial de los años treinta, un disco de los Churumbeles de España y otros con sus valses favoritos. Cuando desempolvaba su antigua bicicleta inglesa la conducía con lentitud, recto y vigilante; nunca lo vi a lomo de bestia ni llegó a manejar un auto.
Interpretando nuestra curiosidad, nos comentaba sus lecturas o extendía con delicadeza el invaluable mapa: navegábamos hacia el Viejo Mundo, nos deslumbraba algún país con castillos fabulosos, huíamos de los caníbales de Nueva Guinea o casi moríamos de insolación en el desierto del Sahara.
Algunas veces nos reuníamos en el corral bajo el cielo raso de la noche. Allí vagabundeábamos en la Luna descifrando sus manchas, en Venus nos dábamos un baño de luz o imaginábamos a Marte como una peca roja. Una tarde de julio de 1969, atraídos por el olor de la noticia, nos convocó alrededor de la radio; se narraba la llegada del hombre a la Luna. Tuvimos una cena espacial y nos preguntábamos cómo se vería la Tierra desde la perspectiva lunar. Por la mañana corrimos por un periódico, ávidos de una fotografía y más información.
Amante de la música, las audiciones con el viejo tocadiscos solían prolongarse; sin embargo, ante un auditorio ruidoso e infiel —como éramos nosotros— prefería la compañía de su viejo amigo Leopo, compañero en los años mozos en la banda municipal. Sublime era el momento en que escuchaban el vals Alejandra o Sobre las olas; una y otra vez hacían repetir la divina música. Asiduo caminante, con paso rápido solía cruzar los barrios, sin faltarle para ello asuntos, encomiendas o pretextos.
Un día, algún genio desconocido liberó las ataduras de nuestro espíritu andariego; tras consultar un atlas, dejamos el occidente para dirigirnos hacia el azul del golfo de México. De Tampico a Veracruz conocimos pintorescas playas, atravesamos ríos y recorrimos muelles; no olvido haberme trepado a lo que me pareció un gigantesco barco anclado. Cruzando el altiplano, vislumbramos la grandeza de los volcanes, deambulamos entre muros coloniales, apreciamos el decoro de las catedrales y el sabor en los mercados. Prestábamos atención a todo, sin tiempo para fatigas, con júbilo en nuestros corazones.
Hace ya largos años que el desenlace de una vieja aflicción bronquial lo venció; ya no caminamos juntos ni le escuchamos más, pero sus palabras persisten como nubes ligeras. Recuerdo con gratitud a quien guio mis primeros pasos y me sumergió en la poesía de la vida.
Este texto forma parte de la segunda edición del libro ¡Un ángel! y otros cuentos y relatos, publicado por Editorial Olvido en enero del 2021.