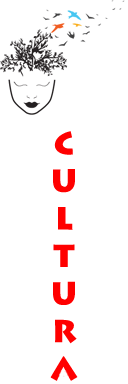
Estaba en el muelle cuando vi venir desde la más profunda oscuridad a los pájaros negros. Por un momento pensé que se desprendían de las nubes y que representaban el misterio de todo aquello que no conocemos; que al arrancarse de la noche abrirían huecos en el día. Quizá no lo entiendas, pero me sentía triste, había un gran vacío en mí. Estaba solo y el mar me lo repetía en cada ola. Tú nunca has podido verlos, y es que hay cosas que nos suceden dentro y que no sabemos cómo explicar. También hay cosas que explicamos y que los demás no quieren entender. Esos pájaros se alimentan de nuestros temores y vuelan y vuelan y vuelan semanas enteras sin descansar para nada y de pronto una noche vienen y se posan en esta palmera solitaria del muelle de San Blas. Esos pájaros negros son como los buitres del tiempo.
A la mañana siguiente salí a caminar bajo el sol violento de la playa desolada. El mar seguía mis pasos como un perrito faldero, las olas lamían mis pies y se derramaban sobre la arena con su espuma blanca. Llegué hasta la palapa de “El Arracadas”, la cual estaba hasta el fondo de la playa, a unos cien metros de un hotel abandonado que siempre estuvo lleno de turistas antes de que Puerto Vallarta se pusiera de moda y que a esas alturas sólo era habitado por alimañas y maleza. Me tumbé sobre una hamaca y pedí una cerveza Pacífico. Estaba mirando la furia del mar cuando se me acercó una pequeña vendedora de collares. “Cómprame uno”, me dijo. La miré desde atrás de mis lentes oscuros: era una niña descalza y con el vestidito roto y sin planchar, parecía tener unos... no sé, diez o doce años, y me dio la impresión de que por su larga y rizada cabellera jamás había pasado un peine. El oleaje era fuerte y su vocecita se elevó por encima de él: “Ándale, no he vendido ninguno”, insistió, y así estuvo unos minutos. Me causó gracia su persistencia y terminé comprándole un collar hecho con cuentas blancas y negras. Le pagué con un billete de cincuenta pesos. “No tengo cambio”, me dijo, “te encargo mis collares, voy a que me lo cambien”. Cuando volvió se sentó a mi lado y empezó a platicar conmigo. Parecía una periquita y aún no sé por qué la escuché, pues había ido a la playa precisamente porque quería estar solo. Y aunque impuse una marcada distancia entre ella y yo le seguí la corriente y eso bastó para que la niña me siguiera por todos lados.
Desandé la playa, regresé al pueblo y recorrí las calles terregosas del centro con ese pequeño guardián cuidando mis pasos. Finalmente decidí volver al hotel. Nos despedimos en la puerta de “Con María”. Entré a mi cuarto, encendí el ventilador y me recosté en la cama. Entonces, como un alfilerazo, recordé por qué estaba ahí: mi separación de Gabriela.
Después de soportar la desolación de mil noches de insomnio esperándola inútilmente, sabiéndola en brazos de otro hombre, tomé mi mochila y abordé el primer tren que salió de la estación de Guadalajara. No me importaba el rumbo, con tal de que me alejara de ella. De madrugada bajé del tren en Ixtlán, el primer pueblo de Nayarit cruzando la frontera de Jalisco. Bebiendo en la plaza esperé a que amaneciera. Por la mañana pedí un aventón y me llevaron hasta Tepic. En la capital de Nayarit tomé un camión guajolotero y vagué por la costa durante días. Iba de pueblo en pueblo, viajando en camiones destartalados. Me hundí en bares y burdeles tratando de arrancar a Gabriela de mi pecho y de mi mente. Sin saber cómo, un día terminé en este pueblo pequeño y su playa solitaria. El sonido acompasado del oleaje me acompañaba todo el tiempo, pero no soportaba estar solo y encerrado en la habitación del hotel, los malos recuerdos me martirizaban sin descanso.
Por la tarde me bañé, me puse ropa limpia y al salir de nuevo a la calle encontré a la niña sentada en la orilla de la banqueta: me estaba esperando. Tímidamente me preguntó si podía acompañarme. Y aunque en el fondo me molestaba un poco esa situación, porque me sentía como vigilado o algo así, le dije que sí, pues en realidad era una niña simpática y nos entendíamos bien. Fuimos a la plaza y tomamos agua de coco sentados en una banca, riéndonos de unos güeros que totalmente ebrios intentaban bailar reggae. Mientras comíamos cacahuates dorados se nos acercó un hombre que todas las noches tocaba su violín en la plaza a cambio de unas monedas y me preguntó que si quería que interpretara alguna melodía. Como yo ya había escuchado desde lejos parte de su repertorio le pedí “La leyenda del beso”. La tocó, y cuando terminó de interpretarla me invitó a tomar un trago del ánfora que llevaba colgada del cinturón. Era un mezcal barato, seco y fuerte que cayó en mi interior llenándolo de fuego. Ya en confianza le pregunté que qué hacía un hombre con su talento para el violín es ese pueblo perdido. Cuando me contestó con su voz apenas audible, voz que parecía venir de muy lejos, supe por qué le apodaban “Pilas Bajas”. Nos contó que había sido el violinista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y que durante una gira por el occidente del país llegaron a esta playa para descansar. Él se enamoró del pueblo y se quedó a vivir. Perdió su carrera, perdió su familia, perdió su casa, perdió sus amigos, lo perdió todo. “Lo único que me queda es mi violín, pero así soy feliz. Ya llevo veinticinco años aquí y aquí me quiero morir”, nos confesó y luego, quizá invadido por la nostalgia, “Pilas Bajas” bebió largamente de su botella. “¿Cuánto te debo por la melodía?”, le pregunté. “Dame para una cerveza que ando bien malo”, me dijo, y como yo ya me había visto en tales circunstancias le di un billete que equivalía a cinco cervezas. “¡Órale, chavo, eres buena onda!”, me dijo, “y por eso te voy a regalar una pieza, es una de mis favoritas, forma parte de ‘El otoño’ de Vivaldi, se llama ‘El sueño del borracho’ ”. La tocó, me ofreció otro trago de mezcal y después se fue a comprar sus cervezas a la tienda de “Don Toño”.
Mi pequeña acompañante estaba maravillada, pero como ya era la hora de los jejenes la invité a cenar y fuimos a la fonda “Doña Cristi”. Tito, que era el único mesero, se acercó para atendernos. Pedí sopa de almejas y una Pacífico; mi amiguita ordenó una hamburguesa y una coca-cola en vaso. La niña se veía feliz, como que se sentía importante porque sus amiguitos (los vendedores de collares y pan de zanahoria) la miraban con asombro. Después de cenar, la niña volvió a acompañarme hasta la puerta del hotel.
La compañía de la niña llegó a convertirse en parte de un ritual. Todas las mañanas salía a caminar por la playa y todas las mañanas me la encontraba esperándome en el mismo lugar. Estaba un rato conmigo y luego se iba a vender sus collares. A mediodía volvía a aparecerse para acompañarme de regreso al hotel. Cuando volvía a salir por las tardes ella nuevamente estaba ahí para llevarme a la plaza o a recorrer las calles del pueblo. Así pasó casi un mes. Pero mis vacaciones se terminaban y tenía que regresar a Guadalajara para preparar mis clases. El último día que permanecí en San Blas invité a la niña a comer en la palapa de Doroteo, quien fue la primera persona que conocí cuando llegué aquí. Nos atendió su hermana y aproveché para despedirme de ella y agradecerle por haberme tratado tan bien siempre que estuve ahí. Al final de la comida, la niña me preguntó que cuándo partiría. Le dije que al día siguiente, en el autobús de las nueve de la mañana.
Por cierto que ese día casi pierdo el autobús porque me levanté muy tarde. Y es que para mi sorpresa el último atardecer que estuve en San Blas al salir del hotel la niña no estaba esperándome. Así que me fui a caminar solo por la plaza, donde me encontré al “Pilas Bajas”, quien me invitó a tomarnos unas cervezas en su casa, la cual resultó ser un simple y desvencijado remolque lleno de gatos. Cómo sería la borrachera que nos pusimos que ni siquiera recuerdo cómo regresé al hotel. Por la mañana llegué corriendo a la terminal y lo primero que vi ahí fue a la niña, que me estaba esperando entre llorosa y desesperada. Llevaba el mismo vestidito que usaba el día que la conocí, pero remendado y recién planchado, además era evidente que se acababa de bañar y por primera vez la vi peinada. En cuanto entré al corralón que servía como sala de espera corrió hacia mí y me dijo: “Ya es muy tarde, tenía miedo de que te hubieras ido sin despedirte de mí”. Después me ofreció una bolsa de plástico. “Ten”, me dijo, “son almejas, ayer en la tarde fui a sacarlas a la playa y me pasé la noche cocinándolas porque sé que te gustan mucho”. Ahí fue donde quité todas las barreras, ya no había distancia entre nosotros. Me incliné y le di un beso en la mejilla derecha. Le prometí que regresaría a verla durante las vacaciones del año siguiente. A manera de despedida le regalé el collar que ella misma me había vendido el día que la conocí y abordé el autobús. Permaneció en mitad del camino diciéndome adiós con su manita izquierda hasta que la nube de polvo que levantaba el camión la volvió invisible. Ya en Guadalajara, siempre que me acordaba de ella pensaba que en San Blas había un pequeño Ángel de la Guarda que me estaba esperando.
Pasó el tiempo y cumplí mi promesa. Un año después regresé a San Blas llevándole un vestido nuevo a mi pequeño ángel guardián. La busqué en la playa, en el muelle, en la plaza, en las calles del pueblo... pero no la encontré por ningún lado. Cuando supe que la habían matado la noticia me impactó. No fue así como cuando a uno lo sacan de onda, sino que la sorpresa me dejó seco, helado. Fue como si de pronto me hiciera mucha falta algo que nunca supe que tenía. No sé cuánto tiempo estuve llorando en la palapa en que la conocí, pero cuando me tranquilicé un poco “El Arracadas” me llevó una botella de tequila y me contó que habían encontrado su cuerpecito desnudo en el patio del hotel abandonado; que la violaron y que prácticamente la habían partido en dos, pues la niña tenía un tajo que iba desde la vagina hasta el cuello; que estuvo perdida tres días; que Doroteo, Tito y “El Gato” la encontraron medio destripada; que en su cuello llevaba un collar de cuentas blancas y negras, pero que su ropa jamás apareció; que han pasado tres meses de todo esto y que nadie sabe quién la mató.
Toda la tarde anduve vagando por la playa sin saber qué hacer. Al anochecer busqué al “Pilas Bajas” en la plaza del pueblo y le pedí que interpretara las mismas melodías del año anterior. Nos emborrachamos juntos y él estuvo tocando con su violín el mismo par de canciones hasta que ya no pudo continuar de tan ebrio. Lo dejé dormido sobre la banca y con el resto de la botella de tequila me fui a vagar nuevamente por la playa.
Casi amanece y una vez más estoy en el muelle de San Blas frente a la palmera solitaria. Estamos solos, totalmente abandonados, lejos de todos los demás árboles y plantas del universo. Sobre las ramas desordenadas están amontonados brutalmente unos sobre otros cientos de horrendos pájaros negros. Todo es un hervidero de picos y de plumas negras. Estos pájaros son como gusanos sobre un animal muerto y tal parece que de entre todos los árboles del pueblo esta palmera fuera el único lugar en el que pueden descansar. Los escucho gritar: “Rick, rick”. Los miro y me quedo petrificado: “Rick, rick, rick”. Siento que los negros pájaros me observan con sarcasmo: “Rick, rick, rick, rick”. Aletean enfrente de mí: “Rick, rick, rick, rick, rick”. Siento que me invade un miedo glacial. Me precipito dentro de mi temor, no oso ni siquiera moverme. Con los primeros rayos del sol, tal y como si una voz que viniese del mar los llamara a todos, los pájaros negros emprenden el vuelo. Entonces me quedo con la impresión de que esas aves negras son una columna de humo que se eleva, como si la palmera se estuviera quemando.
Cuando llegué al hotel sentía que la garganta y la cara se me habían agrietado como la piel de un árbol viejo. Tenía la rara sensación de que en el transcurso de la noche me había convertido en un hombre de sal y de que con la luz del amanecer me estaba resquebrajando. Durante el penoso trayecto del muelle al hotel comprendí que mi relación con Lupita, mi pequeño ángel guardián, estaba enferma de muerte y que sólo la sostenían las alas de unos pájaros negros que conocían su nombre y llegaron puntuales, aves que eran más bien los espectros del silencio o del espanto. “Rick, rick, rick, rick, rick, rick”, escandalizan las aves y comienzan a crujir las sombras y las lámparas apagadas. “Rick, rick, rick, rick, rick, rick, rick“, vociferan feroces y yo empiezo a encender cerillos, a prender luces, ventiladores, cigarros, música, televisores, para ahuyentar a los negros pájaros del miedo y la desolación. “Rick, rick, rick, rick, rick, rick, rick, rick”, gimen las aves de la muerte y me parece que de pronto su lamento se transforma: “¡Ni una más! ¡Ni una más!”
Este texto forma parte del libro de cuentos Cuando la música termina,
publicado por Editorial Olvido en el año 2000.