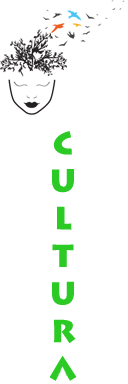
Lo conocí en su infancia, tendría entonces unos once años. Andábamos de pretemporada por Centro y Sudamérica. Nos fue de la patada —apenas un par de empates con dos equipos iguales o peores que nosotros—, pero lo paseado nadie nos lo quitó. El último partido lo jugamos en Guatemala, y yo llegué a su casa, porque su mamá era hermana de un migrante que había terminado casándose con una de mis tías, hermana de mi papá.
Nos trataron muy bien, y hasta improvisaron una cena y una minifiesta en la que me sentí muy a gusto. Quedamos tan amigos, y en un momento de confesiones el niño me habló de sus sueños de jugar en un equipo de primera aquí en México. Yo le di ánimos, qué más podía hacer.
Regresamos y a algunos nos tocó la suerte de integrarnos al equipo profesional; otros siguieron batallando para apagarse al poco tiempo; de cualquier manera, a mí no me fue tan bien; apenas algunos partidos para entrar de cambio; luego trajeron a un nuevo técnico que me tuvo aprecio y viví mi mejor temporada; pero estuvimos a punto de irnos a la segunda y los cambios no me favorecieron; me transfirieron a un equipo del norte donde nunca fui titular; después de eso anduve perdido en algunos equipos de medio pelo hasta que tuve que optar por otras formas de subsistencia. Con otros futbolistas que pasaban por las mismas que yo creamos una especie de sociedad que distribuía implementos deportivos en diferentes partes de la República.
En esas andaba cuando mi tía se puso en contacto conmigo para pedirme un favor. Que si me acordaba de Rolandito. No me acordaba. Entonces me trajo a la memoria aquella gira desastrosa antes de mi debut en primera y nuestra estancia en Guatemala. Ah, sí, ya me acordé. Su esposo, es decir, el tío de Rolandito (que ya era Rolando), lo iba a recoger en Chiapas, porque lo habían llamado de las fuerzas básicas del equipo de mis amores (sí, el de la gira desastrosa). Que si podía acompañarlo, porque necesitaba mi orientación y apoyo. Yo andaba un poco ocupado, y no tenía tiempo de jugar al niñero. La tía insistió. De cualquier manera, debía atender negocios en el Sureste. Le dije que iba a ver cómo me organizaba, para acompañarlos en algún momento. Eso sí, me comprometí a que cuando anduviera por acá (se iba a hospedar en casa de los tíos) estaría al pendiente de él.
Hice algunos arreglos con mis socios y más o menos ajusté un itinerario para coincidir en parte del viaje del tío y de Rolandito (bueno, de Rolando, no dejaba de verlo a través del recuerdo como aquel niño ilusionado de once años).
Seguimos un trayecto sin ninguna complicación. En algún momento, un domingo al mediodía, al tío se le ocurrió hacer un alto en un albergue para migrantes, del que guardaba gratos recuerdos (de los pocos que tuvo durante su azarosa odisea antes de conocer a mi tía). Quería saludar al Padrecito, dijo, que con tanto amor se hacía cargo del lugar y con quien estaba profundamente agradecido. En efecto, el Padrecito era un hombre mayor, de complexión robusta y un ánimo que ya quisieran muchos chamacos de hoy y, sobre todo, un carácter y un humor contagiosos, que hacían sentirse reconfortado hasta al más gruñón de los mortales.
Luego de unos momentos muy agradables, me despedí para cumplir mis encargos, y quedamos de vernos para continuar el viaje. Mis socios se enteraron de que andaba de niñero de Rolandito. Luego de las burlas de rigor me propusieron participar en una cascarita (el albergue tenía una cancha de futbol). Me puse en contacto con el tío para plantearle el asunto y me dijo que de hecho hacía un buen rato que algunos ya andaban echando los bofes por allá.
Cuando llegamos todo estaba muy animado. El Padrecito, con su sotana, se movía con agilidad inusual dentro del campo (¿quién puede correr con una indumentaria de esa naturaleza?), impartiendo justicia y lanzando fallos inapelables. Creo que ha sido la única vez que he visto que respeten a un árbitro y que no reclamen airadamente sus decisiones (y, sobre todo, que no le recuerden a su parentela). Rolandito sólo observaba. Al poco rato cayó un gol y hubo una pausa en el juego.
Organizamos la reta, claro. Rolandito al principio se hizo el remolón, pero luego de la carrilla adecuada y, sobre todo, del exhorto del Padrecito y del tío, se decidió a hacernos el favor. El partido comenzó sin mayor relevancia. Revueltos andábamos algunos de los que en algún momento pisamos la cancha de un estadio a nivel profesional con otros que incluso en su barrio calentaban banca o, más exactamente, banqueta o algún rincón perdido de la calle.
Pero a los pocos minutos, conforme entrábamos en calor y nos animábamos, nos dimos cuenta de que Rolando era un futbolista del más alto nivel. Aun jugando a medio gas, su porte imponía. Poseía una habilidad innata para marcar el ritmo del juego, siempre estaba en el lugar exacto y le daba el balón al compañero mejor posicionado, siempre con ventaja (aunque al final estos maletas ni aprovechaban, pero sus pinceladas nos alegraban el momento). Todos nos dimos cuenta y comenzamos a admirarlo. Los más marrulleros quisieron ponerse rudos con él, sin resultado. Con ellos en particular se esmeró en lucirse: los burlaba con una agilidad pasmosa, les pasaba el balón por las narices, dejándolos boquiabiertos. Hasta el Padrecito se olvidaba de su papel de árbitro para aplaudir sus genialidades. Para mi buena suerte, yo estaba en su equipo, por lo que me salvé de la quema.
Pasamos un tiempo inolvidable. Aun los que andaban de paso, cargados con las preocupaciones de su condición de migrantes (con todo lo que implica), sintieron sin duda que esa tarde había sido una de las mejores de su vida.
Algunos llegaban ya al límite de su capacidad física cuando se cometió una falta fuera del área. El Padrecito puso la pelota en el lugar desde donde se tendría que cobrar y echó para atrás a los valientes que se acomodaron en la barrera. Rolando se preparó para tirar. Me le acerqué mientras se concentraba para hacer su gol y le dije al oído: “Apantállalos”. El Padrecito hizo sonar el silbato y entonces ocurrió la magia. Un disparo potente, con una fuerza que había visto en pocos jugadores. El balón pasó a un lado de la barrera, a la altura de la cabeza del que se había ubicado en un extremo, dando la impresión de que se perdería en dirección al córner, pero justo en ese momento trazó una curva insólita y se coló pegada al poste.
Al Padrecito se le cayó el silbato de la boca y todos los rostros que fueron testigos del fenómeno dibujaron una mueca de asombro que les duró por un largo rato. Fue audible un murmullo de asombro, y después de que me repuse, fui el primero en romperme la garganta celebrando el milagro. Los demás me corearon con una algarabía digna del mejor de los escenarios futbolísticos. Gritos, silbidos y aplausos rindieron un merecido homenaje a uno de los mejores futbolistas que me había tocado en suerte conocer. A partir de ese momento nos pareció de lo más natural dar por concluido el juego y el resto de la tarde nos deshicimos en elogios para Rolando y en augurarle el mejor de los futuros. Algunos incluso ya lo veían en un mundial (digo, si su equipo pasaba o si se nacionalizaba). Hasta ese nivel nos disparó la fantasía ese gol de ensueño.
Dentro de toda esta euforia y fascinación no olvidábamos que se acercaba la hora de la salida de nuestro camión. Entonces uno de mis socios recibió una llamada. Por su expresión supe que habría problemas. Y en efecto, la situación me obligó a dejar el albergue para atender el pendiente. Me vi obligado a quedarme por unos días. Nos despedimos. Les dije al tío y a Rolando que llegaría a mitad de semana a Guadalajara si el asunto se arreglaba.
Y fue hasta entonces que me enteré de la noticia: el camión sufrió un accidente y el mundo perdió (sin saberlo nunca) a uno de los mayores ídolos del futbol que ni siquiera pudo debutar en primera división.