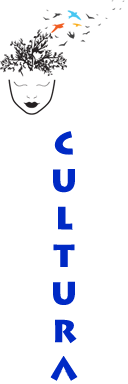
Aguardo a que la noche
se tienda sobre este forastero que soy;
que el viento exista porfiadamente;
que el ruido se desclave
de los innumerables remiendos;
que la sal vuelva al agua en sudor
de los amantes adrede
y mi madre se duerma harta de trabajar
veinticuatro horas en el corazón de la pobreza;
espero a que la noche
pague su alto precio de soledad,
que la pródiga crianza salga al sueño
y los perros estén ahora más acá de sí mismos
y no haya a quién volver la mirada;
doy tiempo a que no venga nadie
y a que nosotros, los perversamente sufridos,
poetas del mal amor,
no nos importe mucho estar cercados,
desahuciados, a medio vivir,
y a que sigamos siendo los pospuestos,
los baldados,
los quietecitos, los enclenques herederos;
a que haya en mi corazón un día largo de impugnaciones;
y a que tenga que reconocer que aquí sí pasa algo
que no es la felicidad.
Espío a que no vengas
y a que las calles no desembarquen ya
sus habituales pertinencias;
a que debes estar triste por no encontrar
dónde enterrarme;
y a que estoy pobre, pobre como los asnos
que todos los días a las once de la mañana
rebuznan, como nada que pueda alegrarme;
y a que este jueves de mi novecientos setenta
cumplo los treinta y tres años que no he terminado
de nacer;
espero a que se parta en dos la medianoche,
a que el gorrión suspenda su menudo cadáver,
el gallo se alce de hombros,
el polvo vuelvo al polvo su inefable materia,
y a que sea verdad que no tenga cómo disimular
tanta desesperanza.
Aguardo a que la noche
se tienda sobre este forastero que soy,
para decirte
que me acabo, aun cuando sea en vano,
y envejezco
de no poder hacer más que la vida,
amarga a boca llena.
Me acabo de existir a mediambre,
a mediagua,
a mediapenas.
Me acabo acorralado,
descontentísimo,
enojado de mi palabra,
de mis ojos daltónicos,
de mi fracaso categórico como hombre para sembrar,
de que sólo me queda
otra lista de cárceles qué visitar,
de que, escribiéndote,
no atino más que el llanto.
Ah, Poesía,
si no fuera el racionado de soñar,
el varias veces arrendado,
el violentado de no saber
de cuál lado acostarse para que no amanezca,
el despojado de quién irá a cerrar sus ojos
a la hora de la hora,
el que no tiene puños para obligar al mundo a que lo salve,
el tonto hasta en la manera de estar de sobra
y sin remedio,
aquel niño precoz,
aquel adolescente escarnecido,
aquel joven de la difícil facilidad,
aquel mano tendida para ganar ingratitudes,
el en algún tiempo tenaz,
el perdónalo todo y casi todo,
el sirve para todo y para nada,
el desencantado de los espejos,
el gravemente melancólico,
el afanoso dos veces incurable de creer
que la ternura servía para algo,
el alquilado de su lealtad,
el creyente de Judas,
el arrebatado hasta de su camisa para el que tiene frío,
el ruidoso de silencios,
el que solía volverle el niño desde el pecho,
el reclavado a los recuerdos,
el que gritaba que cambiara el mundo y lo apaleaban,
el que, desde la infancia, retenía al dolor
como al más fiel inquilino de su casa,
el que sobre su vida temblaban
las oscuras constancias del amor,
el que no sabía cómo alguna vez
pudo ocurrirnos la pureza,
el de la esperanza que comía panes desesperados,
el de la inocencia de no haber sido un inocente,
el que debió haberse sentado cien veces
a la mesa de la última cena,
el que mandar estar, permanecer
en este orden de esplendorosos y rapaces excrementos,
el del rabioso seguir viviendo
pese a que ya no hay tiempo,
el de la saliva que no se gasta para los amorosos viajeros,
el del hombre triste muy cerca de los ojos,
el buscador de las abejas para creer en los que venden miel,
el de las sandalias fastidiadas de tanto andar
harturas de injusticia,
el que ahora se acaba también de punta a punta
de la tristeza.
Aguardo a que la noche se tienda
sobre este forastero que soy
y me quedo tranquilo dentro del vaso.
Es ahí donde vivo,
donde olvido,
y no hay en cien leguas a la redonda
un poeta,
escribiéndole al vino,
como yo.
Cuando de noche, en casa,
los ruidos amortiguan sus azogues
y un silencio iracundo
hace sonar silencios condolidos;
cuando enmudece el tráfago y las cosas
reconquistan su sitio acostumbrado;
cuando desde las calles minoran los estrépitos
y uno mismo es la casa y la memoria
de algo que testifica y nos contiene;
cuando todo se calla
y quedo capitulante,
solo, a mitad de la sala,
es cuando siento que vive en todas partes
la señora mi madre;
la oigo cantar sus cosas jovencísimas
de cuando era muchacha,
recomponer el orden perturbado,
perseverar en el afán su escoba,
reamasar en la harina su infancia desteñida,
tostar, moler y hervir el café cotidiano,
reprocharle a mi vida los flagelos del vino,
despedrar las lentejas,
estofar las cebollas,
y aliñar el chorizo con los clavos;
después en el corral juntar los huevos,
nombrar con dulce voz a las gallinas,
volver de allá con nabos y con flores,
con ejotes y coles hortelanas.
Luego sale un momento por la leche,
habla a las codornices con su lengua silvestre,
viene a comer su pan con mantequilla,
sorbe el café, se sienta,
vuelve a ponerse en pie, da trigo a sus palomas,
compone las verduras del puchero,
saca la ropa sucia, la remoja,
descorre las cortinas, tiende las camas, cose,
y clava, pule, plancha, se reprende,
riega sus plantas, desyerba la hortaliza,
cava, siembra, desgrana unas mazorcas,
revisa el gasto diario, no descansa,
viene y va en el amor mi madre ausente,
y en la callada noche
y en la casa callada,
algo de su ajetreo y de su gracia
me hace creer que sigue aquí conmigo,
y cuando ella regrese,
o cuando ella se marche definitivamente,
sé que cuando más triste,
desvalido y agraz la necesite,
la escucharé de nuevo
en la callada noche
y en la noche callada
recomenzar su trajinar celeste.