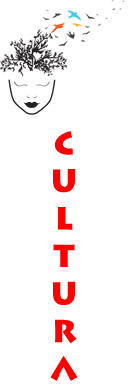
Mi infancia fue precaria; mis padres tenían pocos recursos. Hubo carencias, sí, pero siempre tuvimos lo mínimo necesario. Ellos estaban construyendo la casa en la que vivíamos, y el dinero no alcanzaba, aunque de eso yo no era consciente. No tuve hermanos, pero sí muchos amigos y vecinos de mi edad con los que conviví y jugué de todo. Mi mundo se limitaba a unas pocas calles alrededor. Los niños pasábamos gran parte del tiempo en la calle, ya que pocas familias tenían televisión para entretener a los infantes, así que jugábamos todo lo que podíamos improvisar.
Debía tener cuatro o cinco años cuando me inscribieron en el kínder, un proceso educativo que apenas recuerdo debido a mi edad. Sin embargo, sí tengo muy presente la escuela y sus alrededores. Era una escuela improvisada en una casa grande —como muchas en esa época— donde nos enseñaban las primeras letras, los números, los colores y otras cosas nuevas para los niños que asistíamos. Recuerdo los mesabancos de madera que compartíamos con otro niño o niña, y que la construcción era de dos pisos, ubicada en una esquina. Al lado había un terreno vacío, conocido por los vecinos como “lote baldío”, donde las maestras nos llevaban a jugar durante el recreo.
Tengo un recuerdo impreciso de un compañero que me dijo: “Vamos para otro lado, sé de un lugar donde podemos cortar unos mangos”. Me pareció buena idea, así que caminamos por las aceras hasta una casa con un gran jardín y, en el centro, un árbol de mango. Nos subimos con dificultad a las ramas y cortamos varios mangos muy verdes. Bajamos con nuestro tesoro en las manos y nos recostamos en un pasto muy bien cuidado, que parecía una alfombra. Recuerdo que estaba recién cortado porque olía intensamente.
Nos pusimos a mirar las nubes en el cielo mientras comíamos nuestros mangos verdes, buscando formas que se parecieran a animales. Estuvimos así un rato hasta que mi compañero dijo: “Ya vámonos, ya se ha de haber acabado el recreo”. Nos levantamos y seguimos comiendo mientras regresábamos. Supongo que el lugar estaba cerca, porque llegamos en pocos minutos. Nos alarmó ver que fuera de la escuela había muchas personas, no sólo niños, al terminar el descanso. Varias señoras discutían enojadas con las maestras. Pensamos que a algún niño le había pasado algo grave. Nos acercamos para enterarnos de la tragedia y entonces vi que una de las señoras era mi madre, quizá la que más discutía con la maestra que tenía enfrente. Le gritaba, y la maestra, visiblemente nerviosa, respondía cosas incoherentes.
Me acerqué un poco más y escuché que decían que a algunos niños “se los habían robado” y que las maestras no sabían qué había pasado. Seguí escuchando la discusión hasta que, de repente, mi madre bajó la mirada y me vio. Me gritó: “¿Dónde estabas?” Sólo pude balbucear y responder: “Nomás salimos al recreo”. Entonces entendí que habían pasado horas, no los treinta minutos que duraba el recreo. Evidentemente, ese fue el último día que mi madre me llevó a ese kínder.
Con los años comprendí que, en realidad, esa fue la primera vez que me hice la pinta de la escuela, aunque no fue la última, por supuesto. No recuerdo cuál fue el castigo que me impuso mi madre, pero debió ser algo severo. Al compañero de aventuras lo vi unos treinta años después. Nunca me atreví a preguntarle si recordaba nuestra infantil odisea, mucho menos qué fue de su vida. No sé si me reconoció; pasó cerca de mí, y ni yo lo miré ni él a mí.