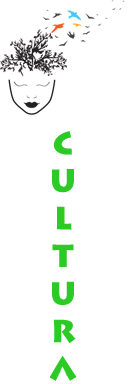
Mi única hija está por cumplir cinco años. Le tocó —como decimos en mi tierra— nacer de este lado. Aún no hace su primera visita a México, así que está totalmente identificada con su nuevo país y habla mejor el inglés. No obstante, se defiende bien en español, si bien provoca con frecuencia la ternura de sus adultos (por ejemplo, dice el pelota, el puerta, etc.).
Si no fuera porque se ve obligada a hablar en español porque su abuela no habla inglés y su papá está muy limitado en la expresión oral de este idioma, mi hija estaría conforme con no hablar español.
Otro factor importante de que ella hable español soy yo, la madre-toda-cicatriz. Me tocó criarme en un tiempo y en una zona donde efectivamente éramos una minoría y donde el hierro del racismo me marcó en cuerpo y alma; donde las burlas de mis condiscípulos hicieron que sintiera yo una vergüenza quemante por mi origen, mi cultura y mi idioma.
Luego volví a México. Algo ocurre cuando se retorna al origen: no sólo me encontré con un país, me encontré conmigo misma pero desde otra dimensión donde ya, como emigrante, no encajé como antes pero igual me abracé a esa identidad. Fue en ese tiempo que aprendí a reconocerme, cuando supe que la palabra Mexican no es insulto ni motivo de denigración.
Sabiendo en carne propia el poder curativo que tiene conocer nuestras raíces, me he vuelto —digámoslo mildly— un tanto fanática por hacer todo lo posible porque mi hija no tenga que vivir ese conflicto de identidad y minusvalía.
La realidad se impone y a veces mi hija me dice I like English better o a veces, de plano, I don’t like Spanish. Es cuando me da el ataque porque recuerdo aquella niña que fui, cuando la ausencia de identidad facilitó el extravío de quien soy. Entonces le doy a mi hija un discurso que sin duda, dada su edad, no entiende. Es un discurso “marca chamuco” (expresión de mi país que, en castellano puro, quiere decir “tremendo”).
Simplemente el fin de semana pasado, mientras yo me dedicada a mi traducción en casa, ella jugaba a un lado mío en una computadora viejita. Me dijo que no le gustaba el español. Como juramento, como plegaria, la hice que repitiera, frase a frase, conmigo: “El español es tan importante en mi vida como el inglés. Hablaré el español tan bien como hablo el inglés porque es el idioma de mis padres, es el idioma del alma, de mis antepasados, de mi historia y de mi otro país: México… ¿De acuerdo, hija?”
Okay, mommy, dijo resignada.