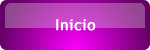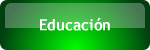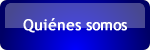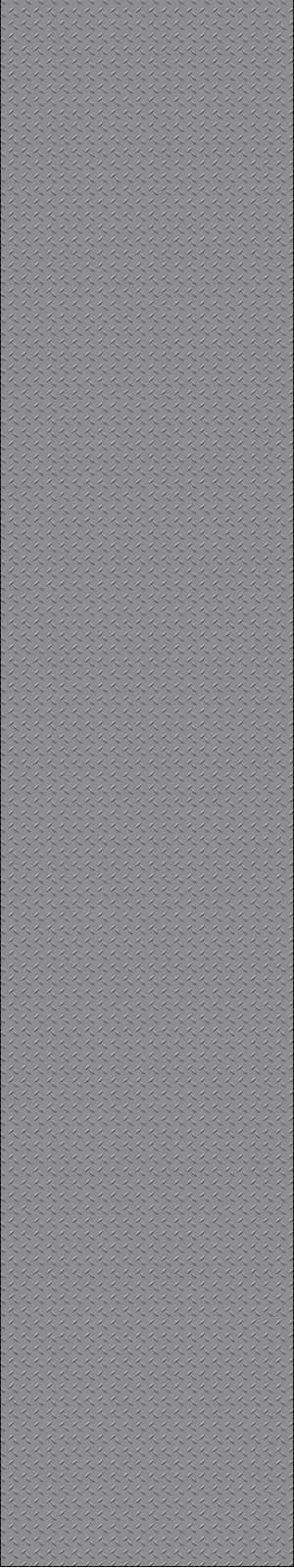
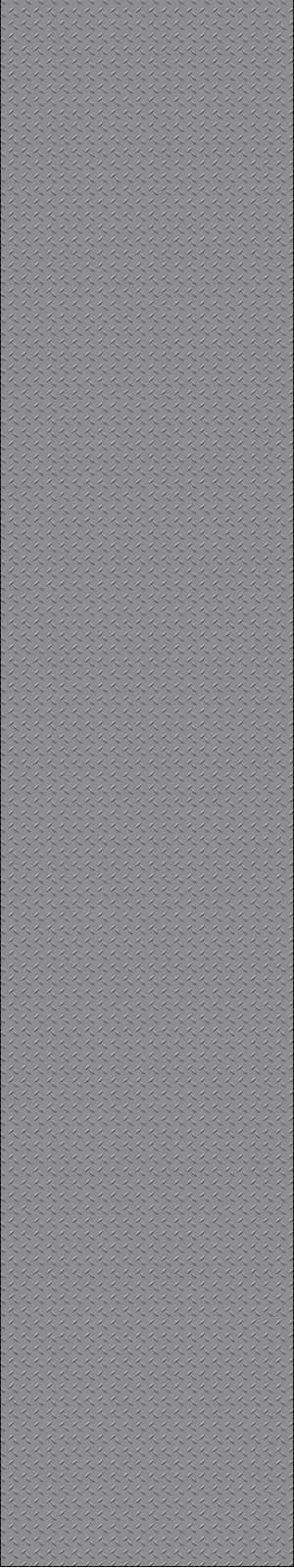
La formación por competencias
Juan Castañeda Jiménez
Formación por competencia
El enfoque por competencias no es reciente. Aristóteles ya afirmaba: “La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía” (citado en Castro Morera, 2011, p. 109). Esta afirmación destaca el valor de la práctica para el dominio de cualquier virtud.
En alguna medida la docencia bajo la influencia del constructivismo (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1976; Kohl de Oliveira, 1996; Novak & Gowin, 1988; Piaget, 1988) ya realiza aprendizajes compatibles con este concepto de competencias. Quizá la novedad radique únicamente en los roles formativos. Si bien en el constructivismo existe un equilibrio entre enseñar y aprender,2 ahora parece imponerse el aprendizaje sobre la enseñanza. De allí que el primer plano sea ocupado por el estudiante.
En la formación por competencias, el aprendizaje está determinado por la práctica del estudiante y no tanto por lo que hace el profesor. Por eso, la educación se centra en el desempeño del estudiante. En este contexto es relevante no sólo “saber qué hacer” sino esencialmente “saber cómo hacer”. La labor docente está regida por el desempeño estudiantil: si el estudiante logra las competencias prescritas en el perfil de egreso, entonces el desempeño docente es pertinente.
Diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje
De acuerdo con los criterios enmarcados, las estrategias de enseñanza y aprendizaje (EEA) deben fundarse por objetivos definidos en términos de desempeño. Ese desempeño debe coincidir con el perfil de egreso del plan de estudio. En el caso de la educación media superior, el estudiante debe alcanzar las once competencias genéricas prescritas en la RIEMS (SEP, 2008a). En estas circunstancias, la planificación de la formación ya no tiene como eje la disciplina, sino la formación de competencias. Los contenidos son un pretexto para aprender competencias. Es importante tenerlo presente puesto que si existe algo efímero en la actualidad es la vigencia de los conocimientos. Una educación fundada en la enseñanza de contenidos resulta obsoleta. En el plan de estudio por competencias, cada asignatura debe contribuir al perfil de egreso. El reto fundamental consiste en definir el desempeño que se espera del estudiante y la elección del procedimiento que garantice su logro. La estrategia más pertinente es la que implique el comportamiento definido como objetivo a alcanzar por los estudiantes.
La labor docente está más presente en el diseño de la intervención educativa que en el curso lectivo. La elección de problemas y situaciones concretas ideales para la formación de las competencias requiere dominio, conocimiento y creatividad del docente. Si el docente no se encuentra formado en las competencias que a éste le corresponde tener (SEP, 2008b), difícilmente podrá diseñar ambientes y estrategias adecuadas. A la hora del curso, el papel docente pasa a segundo plano y entonces la función del estudiante es protagónica. En la medida que el estudiante adquiere las competencias que prescribe la asignatura, en esa misma medida el docente está cumpliendo con su función.
La evaluación
La evaluación adquiere un lugar de primer orden en la formación por competencias. Si anteriormente esto era ya evidente, ahora se hace más tangible en el sentido de que la evaluación no sólo valora la actividad realizada, sino que además la orienta. Antes la evaluación era responsabilidad casi exclusiva del docente. El estudiante rara vez tenía parte en este proceso. En la formación por competencias, el estudiante debe participar activamente determinando criterios de acreditación (rúbricas) y evaluando tanto la actividad personal como la de sus pares. La evaluación no se limita a la calificación (evaluación sumativa) sino que a ésta le antecede la evaluación formativa (evaluación con finalidad de orientar la ejecución óptima de la tarea) que debe ser continua para que el estudiante tenga tiempo de rectificar y mejorar su desempeño. Esta implicación del estudiante en el proceso evaluativo tiene el beneficio de elevar la motivación para el aprendizaje (Villardón Gallego, 2006, p. 65).
Hablar de evaluación es hablar también de planificación. El docente antes de iniciar el curso debe analizar con cuidado y detalle las características de su asignatura y muy especialmente el tipo de comportamiento que debe mostrar el estudiante al egresar de su curso. Para ello, alinea todas las actividades hacia el objetivo (en el sentido que menciona Biggs, 2008, pp. 46-51). En una planificación alineada se pone énfasis en la congruencia de toda la intervención educativa en donde cada componente se apoya en los demás. En otras palabras, en la alineación se define claramente el objetivo del curso, luego se definen las estrategias que garantizan su logro para, finalmente, evaluar resultados.
Contar con una planificación alineada no es el único reto, sino sólo el primero. El segundo y más importante es pensar en dicha planeación al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje. De modo que el verdadero reto es que la planificación garantice la participación activa del estudiante tanto en a) la determinación de actividades de aprendizaje, b) el diseño de los diferentes niveles de desempeño (rúbricas) así como en c) la evaluación formativa de los mismos. Cuanto más se garantice dicha participación, mayores probabilidades de éxito y satisfacción podrán verificarse en los resultados.
Ambiente de aprendizaje
Es necesario que el desempeño deseado del estudiante sea garantizado, sostenido y reforzado por el contexto en el que ocurra. Se deben preparar cuidadosamente los espacios físicos para el logro del comportamiento objetivo. En el ambiente de aprendizaje se incluye el espacio y el clima emocional. Es imprescindible que el aprendizaje ocurra en un contexto optimizado que garantice alcanzar el comportamiento prescrito y en un clima agradable, sosegado, lleno de entusiasmo y creatividad. Sigue vigente el inspirador pensamiento de Sujomlinski, quien vislumbraba ya esta necesidad:
“Proporcionar a los niños la alegría del trabajo, la alegría del éxito en el estudio, despertar en su corazón el sentido del orgullo, de la dignidad constituye el primer mandamiento de la educación. En nuestras escuelas no debe haber niños desventurados, niños con el alma corroída por la idea de que no son capaces de nada. El progreso en el estudio es en el niño la única fuente de las fuerzas internas que engendran la energía necesaria para vencer las dificultades, que engendran el deseo de estudiar” (Sujomlinski, 1975, p. 162).
Cuando el trabajo intelectual se convierte en una tediosa actividad, se pierde el objetivo de educar en competencias para vivir. Renunciar a este propósito en el nivel medio superior es perder de vista el papel decisivo que juega el formador en quien se encuentra en el último peldaño de receptividad para las competencias sociales y emocionales sobre las cuales se fundan las competencias profesionales. Quizá las competencias genéricas más importantes sean las que implican la administración de emociones y de relaciones sociales. Para las competencias profesionales se reservan las instituciones de educación superior y los mismos centros laborales.
Todo educa en los centros escolares, de allí la importancia de los ambientes y climas de aprendizaje. El profesor y el estudiante recluidos en aulas no son más que el último eslabón del proceso. Es necesario que la organización de cada plantel esté dispuesta para que fomente las competencias del perfil de egreso. El apoyo irrestricto desde el punto de vista familiar, institucional y social son imprescindibles para el logro óptimo de tal propósito. Sin esta condición, la enseñanza queda marginada a la artificiosidad. El aprendizaje óptimo de competencias debiera ocurrir en el medio en donde se deben aplicar: en el medio social y en el medio laboral. Por ahora, los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara aún no se encuentran en condiciones de garantizar este tipo de prácticas y se limitan a sus centros educativos.