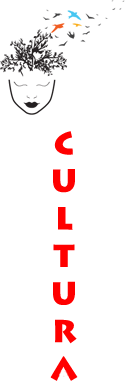
Las palabras de Clara llegaron a mí como agua limpia: “Está muy mal, no puedo asegurarle nada. Sólo queda esperar”. Su sentencia hacía que esta cama helada en la que mi cuerpo enfermo se iba pudriendo de pronto se convirtiera en el regazo de mi madre, que me cantaba una canción que se iba marchitando. Su calor mohoso me cubría el pecho pero, a mi lado, la presencia de Rita me devolvía a esta cama fría. Rita hacía que el cuarto recuperara su solidez: su cara ancha y dura, la boca cubierta con sus manos y su miedo que me incineraba el alma recobraban su entereza ante mi mirada soñolienta. Me arrastraba a este espacio oscuro y terrorífico, me arrancaba con violencia del regazo de mi madre y me obligaba a ver su rostro falso de amor, su cara manchada con mentiras. Mientras, a mi izquierda, Clara que no dejaba de decir “esperar, esperar a ver qué pasa”. Pero yo ya sabía lo que iba a pasar: estaba a punto de morir. Las raíces de mi vida terminaban de pudrirse.
Recuerdo que la muerte se fue cultivando en nuestra casa como cualquier planta del jardín, pero Rita, que sabía de plantas, comprendió que era una mala. Era hierba que no dejaba de crecer y eso le daba miedo y a mí gusto. “Te estás envenenando. Te estás envenenando como tu madre”, me decía en voz bajita, esperando que con sus palabras esa hierba mala se extinguiera. Yo sabía que nada en mí era veneno, estaba segura de que sanaba. Me iba curando, así como lo hizo mi madre. Mis deseos de muerte también eran mi salida. Llegaron con familiaridad a mi cuerpo y después se apoderaron de mis sentidos, de todo lo que era. Rita se dio cuenta e hizo todo para impedirlo: me sacaba al jardín a que me diera el sol en la cara porque el sol era vida y Rita quería llenarme de todo eso. Cumplía las más absurdas peticiones, complacía a esta cosa que iba muriendo.
Con el pasar de los días yo me iba perdiendo en la fatiga de mis piernas. Toda mi entereza gritaba que dejara de moverme, que me convirtiera en tierra infértil. Las veces que Rita me sacaba al sol la observaba cuidar de su jardín. Tenía toda clase de plantas, pero ninguna de ellas tenía flores. Supuse que no le gustaban, nunca le pregunté, pero a una mujer como Rita no podían gustarle las flores. Al mismo tiempo que removía la tierra me observaba preocupada, casi ansiosa, como si fuera otro elemento del jardín al que debía cuidar. Entonces no podía comprender la angustia de sus ojos, pero ahora, en este lugar enfermo como mi cuerpo, sé que Rita temía quedarse sola. Nunca se atrevió a hablarme de mi madre porque no quería que terminara igual que ella. Pero la sangre se reconoce a sí misma y termina igual de engusanada.
Mientras Clara me cambia el paño húmedo de la frente regreso al regazo que ahora me resulta tan familiar. Su voz, antes alejada por la presencia de Rita, me envuelve como un manto que huele a gardenias muertas. Me dice entre susurros que ha vuelto por mí, me confiesa todas las verdades enterradas, privadas de la luz que le arrebató la muerte. Acaricia mis mejillas y me explica que su intención nunca fue dejarme sola en esta casa. Yo le digo que nada de eso importa, que he sido paciente, que Rita no volverá a alejarme de su regazo. Al mencionar aquel nombre puedo ver su rostro caerse en pedazos minúsculos, desintegrándose en retazos de tristeza. En su lugar aparece la mujer despreciable que me urge a la vida, que me revuelve las entrañas como tierra húmeda, buscando alguna raíz que no esté podrida, envenenada por esta muerte que se avecina.
Pretende tocarme y quiero impedírselo, pero no tengo fuerzas. Mis brazos están sujetos a esta cama como troncos caídos y viejos. Rita toma mi mano y la siento arder. Arde como el sol que me obligaba a tomar en el jardín, como agua gélida que no detiene su flujo. Sus manos callosas tratan de convencerme de su amor, del cariño con el que pretende salvarme, pero sólo soy capaz de percibir su temor. Quiero decírselo, gritarle que lo sé todo, que mi madre me ha dicho la brutalidad con la que me arrancó de sus brazos para que no me enyerbara, pero mi garganta está tan seca que apenas suelto un gemido. Rita reacciona y le ordena a Clara que me vea, que se asegure de que doy señales de vida.
Clara se acerca. Levanta mis párpados uno por uno y repite lo mismo. Pareciera que no sabe decir otra palabra más que esa. “¿Esperar qué, Clara? ¿Qué más hay que esperar?”, escuché a Rita preguntar, “¿No has escuchado que quiere decirme algo?”, y acariciaba mi mano con las suyas de lija ardiente. Pero Clara no le respondía porque intentaba comprender mi cuerpo postrado que a ratos vivía y a ratos moría.
Miro a Rita y sé que no quiere admitir que yo también me eché a perder. Que no supo cuidarnos a mí y a mi madre, y en un intento absurdo por salvarme de esta hiedra venenosa que es la muerte me apartó de ella, ignorando que el veneno se anida en un rincón y surge poderoso en la carne que ha tocado. Aún ahora quiere hacerlo, por eso ha llamado a Clara, para curarme, pero esto ya no tiene arreglo. Nunca lo tuvo porque la maldad no pretende arreglarse a sí misma.
Ahora mismo Rita llora y sus lágrimas caen como riego fresco, caen sobre mí como alguna vez cayeron sobre mi madre porque estas manos rasposas tampoco pudieron salvarla. La maldad no puede salvarse porque crece hasta abarcarlo todo y yo, hierba enferma, no quiero extender mi podredumbre a las raíces sanas del jardín de esta casa. Pero Rita no comprende eso que hizo mi madre, esto que hago ahora. Se aferra a mi cuerpo inmóvil, tratando de clavarme en ese terreno suyo porque no quiere perderme, no quiere perder lo único que le queda de mi madre.
Clara humedece el paño por última vez. Rita cubre mi mano con más fuerza. Lo único que le queda ahora es el jardín. El jardín vivo de esta casa, con las plantas puras que ni mi madre ni yo quisimos envenenar. Rita ha dejado de llorar. Clara recoge los paños. Mi madre vuelve. Termina de cantar su melodía marchita para besar mi frente y enredarme entre sus brazos de cálida muerte.