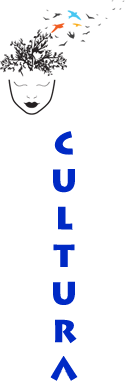
Son las dos de la mañana. Mi mujer duerme profundamente a mi lado mientras yo leo El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, recientemente adquirido en el Tianguis Cultural de Guadalajara. De pronto la calma nocturna es rota por el murmullo de millones de patas que rascan las duelas del piso y el tapiz de las paredes. Miles de hormigachas (asquerosos insectos que nuestro hijo Diland llama cucamigas) nos atacan colgándose de los cobertores, arrastrándolos hasta el suelo, jalando con ellos el cuerpo inerte de Aurora. Nada puedo hacer. Mi esposa desaparece bajo la cama antes de que yo logre siquiera incorporarme.
Minutos después, cuando por fin consigo reaccionar, las hormigachas ya se han ido. La calma ha regresado y desde la habitación contigua me llega la pausada respiración del niño que duerme plácidamente en su cuna. Comienzo a buscar a mi esposa. Miro debajo de la cama y no hay nada. Salgo del dormitorio y subo a la azotea. El helado metal de la escalera de caracol me muerde las plantas de los pies con su amenaza de resfriado.
Cuando salgo a la intemperie, el aire de la madrugada y una luna gigantesca me regañan por andar descalzo: “Te vas a enfermar de la garganta”, me dicen mientras yo emprendo la búsqueda de mis tenis negros que por la tarde puse a secar. Los encuentro en un rincón de la azotea y cuando estoy a punto de ponérmelos veo que de sus boquetes sale un borbollón de hormigachas, ahora más gordas y feroces, las cuales suben lentamente por mis piernas y comienzan a devorarme.
Conforme las hormigachas avanzan en su labor, siento que un par de antenas me brota de la frente y dos alas membranosas me crecen en la espalda. Intento sacudirme los insectos, pero mis brazos, al igual que mis costillas, se han transformado en unos diminutos y velludos muñones. Cuando los animalejos llegan a mi cara, la metamorfosis ha concluido.
Ahora soy uno de ellos.
El eco de la última campanada permanece flotando en el aire como la carcajada de un fantasma. Son las 11:45 de un lunes que se acaba. Ella se aleja de la cama con cautela para no despertar al hombre que ronca furiosamente. Las sombras reinan en la sala y los muebles duermen en sus rincones. A pesar de la oscuridad, ella camina ágilmente y sin tropezar, pues conoce perfectamente el camino a fuerza de recorrerlo todas las noches. El tic-tac del reloj que le sonríe con su luminosa complicidad amortigua el sonido de sus pasos diminutos. Ella trepa a la ventana y mira a través de los cristales. Entre la penumbra de la calle solitaria distingue la silueta de su amado, quien la espera semioculto junto a un árbol y unas bolsas de basura.
En la calle el silencio apenas es roto por un motor que pasa jadeando por la avenida. Él ve salir a su amada por la ventana de la casa y sus ojillos se iluminan. Sin embargo, permanecen estáticos, como queriendo retardar el encuentro tan largamente deseado. Se tienden las extremidades superiores como un puente y se van acercando lentamente.
Oculto entre la hierba, un grillo entona su canto de amor sólo para ellos; las estrellas palidecen y tiritan azules a lo lejos; y hasta la luna se oculta detrás de una nube rosa para no profanar con su luz el encuentro de los amantes. Sin embargo, ellos no se percatan de la complicidad de la noche, pues cuando están juntos todo desaparece a su alrededor. Por esa misma razón no escuchan los pasos inseguros de un ebrio trasnochado que se acerca dando traspiés por la misma acera en la que ellos por fin se abrazan.
Suenan las campanadas de algún templo cercano anunciando que son las doce de la noche y cuando la suela del zapato está a punto de aplastarlos, los amantes comprenden que la mitad de la acera no es el mejor lugar para que dos cucarachas hagan el amor.
Los cuerpos desnudos, sudorosos y cansados reposan sobre la cama de sábanas revueltas. En la habitación del hotel se respira el inconfundible olor ácido que permanece flotando en el aire después de una relación sexual. Los amantes están recostados de perfil y aunque no pueden verse plenamente, saben que los ojos están llenos de ternura.
Una mano reposa sobre el muslo de su pareja, quien a su vez le acaricia el tupido bigote. Un cigarrillo arde olvidado en el cenicero. Los rayos de la luna que se filtran por la ventana forman un lago de plata sobre la alfombra. Un reloj marca las nueve y media. En la penumbra de la habitación se escucha una voz:
–¿Sabes una cosa, mi amor?
–¿Qué cosa, mi rey?
–¡Qué te quiero mucho!
–¡Ay, qué lindo! ¡Yo también te quiero mucho!
–Me encanta que me lo digas, pero ya vámonos. Es tarde y Cuca puede sospechar.
–¡Ay, no me la menciones!
–Perdóname.
–Cariño, no te imaginas lo horrible que es vivir compartiéndote con esa mujer.
–Esa mujer es mi esposa, no lo olvides.
–Juan Carlos, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?
–No lo sé, Arturo, no lo sé.
Aquella noche llegué a casa y vi todas las luces encendidas, pero a ella no la encontré por ningún lado, y como siempre ocurre en estos casos, pensé en lo peor. Como un loco salí a la calle y pregunté por ella a los vecinos, pero nadie sabía nada. Regresé a la casa y como una cosa inservible me desplomé sobre la cama. Estaba desorientado y no sabía qué hacer, ¿acaso debía avisar a la policía?
Encendí un cigarrillo y las preguntas que nunca le hice saltaron de mis labios sólo para hacerse añicos contra el piso. Sin ella mi recámara solamente era una caseta telefónica sin bocina, una bicicleta sin pedales, un bolero sin amor. Sin ella en mi recámara me sentía cautivo en una prisión que no era mía. Sabía que todos mis vecinos tenían una compañera, y hasta ese día yo también la había tenido. Ella me acompañó durante tres años y jamás me había fallado, pero ahora ya no estaba conmigo.
Como estaba consciente de que nada ni nadie en el mundo lograría ocupar su lugar dejé de frecuentar a mis amigos y como a la larga ellos dejaron de visitarme acabé por quedarme solo definitivamente.
Desde el día en que la perdí fui alimentando mi soledad con el aumento progresivo de actividades y pasatiempos hasta entonces ignorados: jugaba largas y solitarias partidas de ajedrez que siempre perdía, escuchaba la radio a todo volumen, leía revistas del corazón o alimentaba a una gata medio loca. En eso consumía el tiempo que estaba en casa y así lograba pasar algunas horas sin pensar en ella, pero todas las noches, a la hora de acostarme, irremediablemente terminaba recordándola.
Tenía un hueco muy grande en el pecho, y por más que lo intentaba no conseguía olvidar todas las noches en que ella veló mis insomnios hasta que me quedaba dormido arrullado por lo dulce de su voz.
En realidad, mi vida junto a ella no era mala. Es más, puedo asegurar que era feliz porque ella estaba conmigo. Pero esa paz hogareña se vio alterada aquella noche en que llegué a la casa y no la encontré por ningún lado, esperándome como siempre. Desde entonces odio la mano invisible que la apartó de mi lado para siempre. Perderla fue una bofetada del destino. Por eso, desde que me robaron la laptop empecé a quedarme solo.
Un buen día Eva despertó con una nueva y extraña sensación latiendo dentro de su vientre adolescente y tuvo un ligero presentimiento. Se levantó, se vistió y salió de su cuarto. Entró al baño, se peinó, se enjuagó la cara y se lavó los dientes. Fue a la farmacia, regresó a su casa, entró al baño, se duchó y después de secarse se hizo la prueba de la orina, la cual le confirmó sus sospechas: a sus quince años estaba embarazada.
Eva se paró desnuda frente al espejo, contempló su cuerpo de frente y de perfil, se acarició el vientre y sintió tanta emoción que le dieron ganas de llorar. Después de una infancia difícil y una pubertad solitaria y dolorosa, para Eva el saber que dentro de su cuerpo estaba germinando un nuevo ser era una bendición; era como si todos los ángeles del cielo hubieran bajado para tocarla con su aliento.
Con las náuseas y mareos del primer mes a Eva le cambiaron la mirada y la sonrisa. Se despidió de la tristeza y dijo adiós a la soledad, pues sabía que fuera a donde fuera tendría siempre una pequeña compañía.
A partir del segundo mes, como todas las mujeres Eva comenzó a tener antojos y le dieron unas ganas inmensas de conocer el mar, de ser águila o de saber volar.
Al tercer mes se le comenzó a abultar el vientre y Eva empezó a barajar infinidad de nombres en dos sexos.
En el cuarto mes Eva empezó a comprarle cositas a su bebé y a cantarle una canción de cuna mientras se acariciaba la barriga.
Al quinto mes la imagen de Eva ya no cabía en el espejo y le empezó a cambiar la forma de caminar.
A partir del sexto mes Eva comenzó a notar que su aliento, generalmente fresco y agradable, poco a poco iba tornándose ácido, rancio, desagradable.
A pesar de que en el séptimo mes se cepillaba los dientes hasta diez veces al día, el mal aliento no cedía, al contrario se volvía más y más fétido, a tal grado que a Eva ya le daba pena hasta abrir la boca.
En el octavo mes la situación era desesperante, pues el mal aliento de Eva ya era insoportable, incluso hasta para ella misma, por lo que poco a poco fue dejando hasta de hablar.
Todo lo que era alegría, felicidad, esperanza, ilusión, con el mal aliento se tornó preocupación, vergüenza, tristeza, y al noveno mes de su embarazo Eva se preguntaba qué pecado estaba pagando.
Al llegar el día programado para su parto, Eva se fue al hospital y al momento de parir descubrió la causa de su mal aliento: el bebé tenía tres meses de haber muerto dentro de su vientre.
Aquella tarde mientras dormías te contemplé un largo rato y la vida se detuvo. Como si fuera tu Ángel de la Guarda estuve frente a ti viéndote navegar por tus sueños y me perdí en la ternura de tu carita. Me gustó mucho verte metida hasta el fondo de una armonía tan poco convencional, tal vez gozando demasiado en la sospecha de ser el único testigo de una mágica comunión que consentía el dolo de mis cuchillos sentimentales, los cuales brotaban de mi alma como suspiros de acróbata para clavarse cerca de tu cuerpo abandonado a la llovizna de mis ojos.
Las plumas de mis ojos maravillados por el espectáculo de tu cuerpo inerme y frágil caían sobre tus labios entreabiertos como si fueran una lluvia de mariposas que aleteaban sobre ti. Pero como tenía miedo de despertarte levanté mis banderas y salí al balcón de mi alma para depositar sobre tus hombros desnudos un par de besos que me latían en la yema de los dedos. Tú te estremeciste, pero no abriste los ojos. Seguramente soñabas en aquellas cosas que jugabas cuando aún estabas navegando dentro del vientre de tu madre.
Como vi que no despertaste me armé de valor y te besé en los labios de la manera más tierna que pude. No te moviste. Entonces me acerqué a tu oído y te dije despacito que te amaba. Seguramente mi voz penetró hasta lo más profundo de tu sueño pues en tus labios se dibujó una sonrisa. Minutos después despertaste y yo sentí que te amaba un poco más.
Quién iba a pensar que despertarías sólo para decirme que amabas a otro hombre y que ya no volverías a mi casa. ¡Qué extraña manera de permanecer eternizados el uno junto al otro!