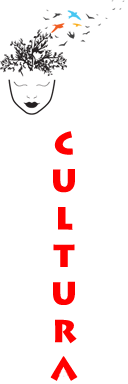
Hoy abrí el cajón de mi buró con intención de buscar mi tarjeta de vales. Sólo la saco cuando me abonan dinero y, en cuanto lo agoto (que por cierto no me llevo mucho tiempo en ello), después de ir al supermercado, la regreso al mismo sitio.
Esta vez los recuerdos me asaltan mientras escudriñaba el lugar. Atesoro una colección abundante y desordenada de recuerdos: tarjetas luctuosas de amigos fallecidos (parece que fue ayer que compartimos momentos agradables); la invitación a la graduación de la secundaria de mi hijo (pensé mientras la hojeaba y leía el nombre de los alumnos de la generación: “La conservaré porque están los nombres de sus compañeros”, quizá en el futuro los quiera localizar por el Face, o por la red social que para entonces esté de moda); la uña y el talí, para tocar la guitarra en las presentaciones de la estudiantina. Aquellos tiempos...
Mis dedos aún no llegaban al fondo del cajón cuando percibí un objeto pesado. Era el anillo de mi abuelo Tomás, de plata, con una “T” inscrita entre sus garigoleos. Un suspiro inundó mi alma. Cuánto quería a aquel viejo, que me recordaba a mi amado y campechano abuelo. En realidad, él me concedió un gran honor al regalarme su anillo. Mi abuelo, hombre fuerte y de una simpatía innata. Gran cantidad de historias propias y ajenas inundaban sus labios, felices momentos de esparcimiento familiar.
Sus trabajos, según contaba, eran siempre rudos, en la Guadalajara de inicios de siglo XX. Mi primer recuerdo claro en su compañía fue cuando lo vimos trabajar en la plaza de toros Progreso. No, no es Nuevo Progreso, aunque mi primera intención fue escribirlo así. Aquello ocurrió en la original plaza de toros, en el centro de la ciudad, enmarcada al oriente por el Hospicio Cabañas y al sur por el mercado de San Juan de Dios. En el interior de la plaza, de colosales dimensiones, la llamada fiesta brava daba inicio, los acordes del pasodoble de la banda hacían bailar al viento y la multitud inquieta en las graderías esperaba ansiosa. ¡Todo era una exaltación para mis infantiles sentidos!
En el ruedo hombres presurosos preparaban el terreno para el ingreso de los toreros. Yo, aleccionado por mi abuelo, gritaba: “¡Arriba! ¡Arriba Joselito Hueta, Hueta! (que en realidad era Joselito Huerta Huerta, el matador principal del cartel del día). La llegada de los toros de lidia fue grandiosa; el vigor y fortaleza de los animales siempre me impresionó. Durante la faena, el coro de ¡ole! y ¡ole! resonaba glorioso ante cada pase que lograban los arrojados toreros. La expectación descrita contrastó con el momento de la estocada final para matar al toro… ¡eso no me agradó! Sin embargo, recobré el ánimo al ver a mi abuelo y sus compañeros entrando al redondel con una rastra para enganchar al toro y retirarlo. Yo le gritaba a mi abuelo para que me viera, pero el gentío ahogó mi voz.
Otro de sus empleos, según contaba, fue el de estibador, es decir, cargaba cajas, rejas, bultos y costales para acomodarlos estratégicamente en los vagones del tren de la importante industria de Ferrocarriles Nacionales de México. Corrían los años 20, tiempos de guerra civil, cuando el poder político enfrentaba a propios y extraños, es decir, los revolucionarios contra el gobierno de Victoriano Huerta; y luego los líderes de la lucha de liberación, en pos de la presidencia de México. Ahora lo interpreto así, ante los deshilvanados comentarios de mi abuelo, acicate para revisar la historia.
Una tarde, según me contó a detalle, con su compañero Margarito Ramírez Miranda, se encontraban trabajando cuando un hombre bigotón y “mocho del brazo derecho” con desesperación les dijo: “¡Me persiguen! Por favor, ¡escóndanme!” Ellos aceptaron y lo cubrieron con sacos, ocultándolo. Minutos después un grupo de hombres armados llegó al lugar y les preguntaron con voz recia: “¿Vieron a una persona aquí?” Ellos lo negaron, pero los hombres, sin cruzar más palabra, a bayoneta calada picaron los espacios entre los costales cargados sin encontrar lo que buscaban, y se fueron con rapidez. Ya que se retiraron, y que ambos trabajadores calcularon que había pasado el peligro, sacaron al “mocho” de su escondite, quien les agradeció efusivamente y sentenció: “Ya cuando todo esté tranquilo por favor búsqueme para darles trabajo”. Mi abuelo pensó: “Ese mocho me quiere dar trabajo... si con este que tengo ya me duele el lomo por las noches, quién chingados va a ir a buscarlo”. Mi abuelo, analfabeta, no acudió a buscar al general Álvaro Obregón, pero su compañero Margarito Ramírez, quien sabía leer y escribir, gracias a ello llegó a ser gobernador de Jalisco y de Quintana Roo a partir de 1927.