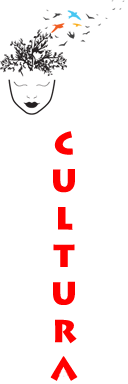
Estábamos mi padre y yo en un bar de Grand Rapids Michigan. Un sitio cuyos parroquianos eran de la vieja guardia; quiero decir de la generación de papá y las que les rodean.
Bebíamos cerveza, llevábamos varias y estábamos jubilosos por el nuevo encuentro cuando del equipo de sonido salió “Begin the Beguine” (en voz de Ella Fitzgerald). Mi padre suspendió la charla, se mordió con gozo el labio inferior y cerró momentáneamente los ojos y enseguida, con un dejo de sonrisa, me dijo: “Oi nomás, esa era la canción que a tu madre y a mí nos hacía mirarnos de manera muy especial”. Fue uno de los pocos recuerdos íntimos que me compartió. Era un hombre muy reservado y vivimos toda la vida lejos el uno del otro.
Él estaba ya en San Antonio Texas cuando el 18 de abril de 1958 murió mi madre, yo apenas contaba poco más de 5 años. Esa ocasión en que nos recuerdo en aquel bar fue durante una de las visitas que le hice a Michigan.
Me confió: “Ahora cuando la escucho la recuerdo a ella, veo sus ojos, veo su inolvidable mirada en la que me vi. Esa mirada que luego siempre nos compartimos cuando escuchábamos o cuando bailábamos ‘Begin the Beguine’ ”.
Mi padre fue un buen bailarín, arte o afición que no le heredé. Escuché con atención la canción en esa voz de la imprescindible Ella e imaginé la mirada de mi madre con la complicidad del enamoramiento, y la música, la canción formando una burbuja que los aislaba de todo. Aquella noche, en aquel bar, en aquel momento de “Begin the Beguine” papá estaba embargado en el pasado. Me contó que aquello sucedió un verano, cuando eran novios y la bailaron en el Casino de Saltillo “y a partir de ahí la hicimos nuestra”.
El bar estaba en el último piso de un hotel en el centro de la ciudad. Por el ventanal se veía el paisaje urbano lleno de luces, nevado. Había nevado toda la tarde. Papá se quedó en silencio un largo rato en tanto que la canción llegaba a su fin. No lo distraje. La escuchaba como en otro tiempo, evidentemente viajó por el espacio de su memoria.
En sus últimos años se emocionaba mucho. Noté que se removía para que las lágrimas no afloraran —a veces le sobrevenían incluso por motivos que parecían superficiales. Le dio un trago a su tarro de Budweiser y me dijo, en tono animado: “Y la canción de Mario y Jovita era ‘It Had To Be You’ ”.
Mi tío Mario fue el hermano menor de mamá. Mis padres los querían mucho, se querían mucho entre sí los cuatro. Convivían mucho.
Hace un momento, al escuchar “It Had To Be You” con Rod Stewart recordé ese encuentro con papá en Michigan y su recuerdo de Mario y Jovita. Lo mismo pasaba con Margarita y Armando, otra pareja de tíos. Margarita era una de las menores de las hermanas de mamá. Tío Armando y papá iban juntos a Saltillo, desde Monterrey, para ver a sus entonces novias. Paseaban por la Alameda. Iban a los bailes Blanco y Negro del Casino.
Tengo conmigo una foto en la que están mis padres y mis tíos Margarita y Armando. Están sentados en una banca de la Alameda de Saltillo, una banca de aquellas de piedra con relieves barrocos en sus costados, de izquierda a derecha están Armando, Margarita, Consuelo y Raúl. Ellos vestidos con traje y corbata, sentados sobre el respaldo de la banca, ambos posan sus manos (Armando la izquierda, Raúl la derecha) sobre los hombros de ellas, rodeándoles el cuello. Las damas están bien sentadas en la banca, con vestidos rectos que llegaban debajo de las rodillas, con sus piernas cruzadas y cada una sosteniendo en su regazo los sombreros de los caballeros. Entre las fotos familiares esta es una de mis favoritas. Las parejas que formaron las familias Santos García y Caballero García.
Aquel invierno cuando visité a papá seguimos la celebración de fin de año por televisión, estaba una de las orquestas que él encomió, la de Guy Lombardo. La música, su música, siempre lo acompañó. En sus autos siempre traía montones de casetes. Disfrutaba bailar todas aquellas piezas de orquesta. Uno de esos días lo vi bailar encantadoramente con Pauline, su tercera esposa. Bailaba con un estilo natural que a leguas se veía que disfrutaba. Pasamos buenos momentos durante aquella visita.
Pero debo señalar que mi padre no sólo disfrutaba la música orquestal, tenía una discoteca muy nutrida de música mexicana, de los boleros tradicionales a los boleros rancheros, de mambos y cha cha chas a los corridos, pasando por la de los tríos emblemáticos de los años cuarenta y cincuenta. En aquel viaje me pidió que guardara una serie de objetos suyos y de mamá que él conservaba. Tal vez presentía que se acercaba el final, allá, lejos de nosotros como estaba; pero dio la batalla varios años más, en los que nos visitamos mutuamente. Entre las cosas que me dio venía un cuaderno con la letra de mi madre lleno de letras de canciones mexicanas que con toda seguridad ellos compartieron.
La última vez que lo vi, pocos días antes de su muerte en Grand Rapids, fue completamente diferente. Estaba ya muy enfermo (era diabético y sufría Parkinson), la vida ya le pasaba incluso más allá de los recuerdos. Ahora prefiero situarlo en mi memoria almorzando barbacoa un domingo; bailando encantador con Pauline; manejando bajo la nieve; brindando conmigo en aquel bar, cuando con la magia de la música recordaba la mirada de mi madre, con “Begin the Beguine” en la atmósfera llena del humo de mis cigarros y sus puros.