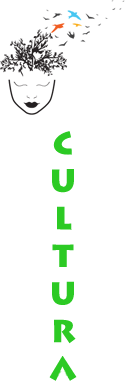
El estudiante de sociología leía y leía todo lo que le caía en sus manos, la selección se hacía casi naturalmente. Él no iba a perder tiempo en politiquerías, su materia era importante, tan trascendente como para no desviarse por capricho o por otros andariveles.
Desde que conoció al doctor Soignet no podía dejar de pensar en el problema de la civilización de consumo, y en una de sus consecuencias: la basura. Y allí se involucraba la ecología, el cuidado del ecosistema. La importancia de qué, cómo, cuándo y cuánto se desechaba en la ciudad.
Por lo tanto le tenía que acuciar la duda de qué se comía, de qué manera, qué calidades. Esto era no sólo interesante sino también excéntrico de investigar. Si bien había estudios y algunas estadísticas concienzudas al respecto, no del país, él seguiría con el examen de cada desecho que encontrara, porque estaba convencido que ello ayudaría al desarrollo de la sociedad, a la conciencia colectiva para evitar desmanes, contaminaciones, desbordes en el uso cotidiano que podría implicar, por ejemplo, un estorbo en el momento de la recolección y un verdadero problema para su posterior destrucción o la presencia o no de plagas.
Tenía una idea clara de lo que significaba reciclar y qué materiales y cómo hacerlo. Deseaba además saber qué se comía con más asiduidad y por qué. Allí intervenía la economía: industrias, manufacturas, importaciones y exportaciones y demás temas que se alejaban de su mira.
Todo esto le daría, por supuesto, una proyección de la nutrición, la desnutrición, gastos en alimentos, gas, luz y cantidad de agua corriente usados.
En una palabra, quería saber del derroche, de la ignorancia alimenticia de cada uno y de todos los individuos vivientes, si fuera posible. Aquí se seguía complicando, pues entraban los nutricionistas, dietólogos y hasta psicólogos.
¿Obsesión? Sí, casi una obsesión. Pensó en un proyecto de envergadura, serio, y decidió comenzar por los barrios donde suponía que habría más desechos, los que correspondían a los de mayor nivel económico. Luego seguiría por los hoteles.
El estudiante de sociología se convirtió en recolector de basuras. Su experiencia creció y creció hasta tal punto que con sólo oler o palpar tras sus guantes ya sabía de calidades, peso y, lo más extraño, quien o quienes eran los desechadores.
Al fin, no le hizo falta conocer previamente barrios o residencias, la basura le hablaba por sus dueños, por los mismísimos consumidores. Entonces diseñó tablas que abarcaban épocas del año con sus aumentos o disminuciones de bultos de desperdicios.
Así, llegó a ser contratado por revistas especializadas y aun por revistas del corazón, para que todos se enteraran de los íntimos secretos de personajes o artistas conocidos. “Lo que comes eres” fue el título de la nota.
Aquellos años, y me refiero a décadas pasadas, fueron los mejores para este estudiante. Una verdadera gloria de variedades, calidades y grandes cantidades de productos, que permitían hacer a nuestro sociólogo nuevas curvas gráficos y barras explicativas con colores y algunas con alturas nunca imaginadas. Las computarizó y logró intercambiar datos con otros estudiosos del país y del exterior.
Pero las sorpresas de la vida son tantas que el estudiante jamás creyó en aquello de las vacas gordas y las flacas. ¡Qué tenía que ver la Biblia con su realidad!
A medida que pasaban los meses y los años, digamos, algunos años más, los paquetes, los bultos desaparecían de las esquinas, los contenedores estaban hasta la mitad y había que descolgarse para llegar hasta los restos. Las grandes, abultadas, hermosas y opíparas bolsas que ocuparan las puertas de los consorcios se fueron reduciendo en número y tamaño. Es por esto que nuestro estudiante de sociología especializado en residuos se convirtió en un paria que buscaba pasadas glorias. Llegaron a insultarlo pensando que era un marginal tratando de ensuciar veredas y calles de Buenos Aires.
Igualmente su trabajo continuaba, y la proeza de hallar tesoros como una lata de caviar, o de pulpo gallego, o una botella de champaña o un buen vino, se esfumaron.
Lo que nadie había notado era que el estudiante había cambiado sus hábitos, por ejemplo: las comidas caseras con las que se alimentaba de jovencito, de cocción rápida, fueron coincidiendo con aquellas que se correspondían con los residuos de ricos y famosos. Pasó así de las milanesas con puré al lomo al funghi, de la cerveza al buen Malbec, de la pasta Frola y las masas secas a los profieroles y la patisserie francesa. Estudió cocina latinoamericana y europea y se entusiasmó con recetarios que confeccionó con el fin de terminar con desechos mínimos. ¡Toda una hazaña!
Y ahora, justo ahora que su gusto se había refinado y se sentía importante en las cenas, hablando de especialidades y menús exóticos y aun de orígenes variados de alimentos, ahora en que la cocina distinta se había instalado en su casa, comprobaba que debía dudar de todo y, lo más difícil, que quizá debía volver a renovarse o cambiar.
“¿Cambiar?”, se dijo, “eso jamás”, y empezó por rechazar platos que no lo conformaban, a elegir y preferir, a separar y evitar. No quería bajar ni un solo escalón de su pedestal. Esta actitud se prolongó demasiado y tuvo resultados negativos. Su insatisfacción y su cuerpo, ya magro, declaró una anorexia, que si bien no era grave lo condujo, como era de suponer, a un hospital. Allí lo obligaron a comer sin elegir, a comer lo apropiado para paliar su debilidad.
La primera transfusión de sangre que le hicieron correspondía a un donante de clase media baja, de esos que comen huevos fritos, también papas fritas y panchos callejeros. Sin buscarlo, nuestro estudiante se vio involucrado, aunque en forma indirecta, con el menú de su primera juventud, y la nostalgia de aquellos olores, de aquellos sabores, irrumpió en su vida. Fue una contaminación transfundida. Tan fuerte le penetró que, tras su salida del hospital, lo primero que hizo fue dirigirse a la cantina más cercana y, como Proust, volver al camino de sus ancestros. La reconciliación fue instantánea.
Entró en el local, y mientras pelaba unos maníes que se exponían por tonelada en barriles, ordenó una pizza con fainá, la acompañó con cerveza sin elegir siquiera la marca y, como postre, se deleitó con un flan casero con dulce de leche y chantilly. Luego, nada de té de rosas o de arándanos, siguió con un simple café.
Al día siguiente telefoneó a la casa de su madre y le rogó que cocinara aquel minestrone que solía cocinar los domingos y agregó, tímidamente: “Mamá y si tenés tiempo los fideos con tuco y estofado, por favor. Gracias”.
Créase o no, todos sus estudios continuaron y tuvieron el éxito que merecía esa vocación indeclinable, la que le llevó tantos años de investigación y hallazgos.