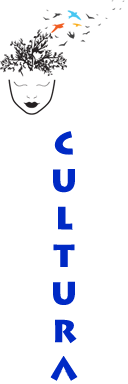
Placita de barrio. Chicos potreando cerca del tobogán y las hamacas. Sol. En un banco sin respaldo un hombre viejo sentado. Ojos-claros, cejas-espesas, nariz-aquilina. En el mismo banco una mujer vieja sentada (una “pasita”, toda de negro y con pañuelo en la cabeza). Ella hacia un frente (el césped); él al lado, de espaldas, hacia un sendero. Él hojea una lujosa revista pornográfica italiana en cuya tapa luce una jovencísima pareja heterosexual, desnuda y dorada. En la penúltima página la misma parejita luce entretenida en la consumación de un energizante “cunilingus”. Dice el viejo:
—De esta agua no he de beber... más. —Y con un suspiro: — Y moriré de sed.
Los pajaritos cantan. Después, la vieja exclama:
—¡Qué disparate!
El viejo exclama:
—¡Querida!... Todavía no conozco tu alma. Pero lo que atisbo llaga la mía.
—¡Qué disparate! —exclama la vieja.
Pasan tres señoras chismeando por delante del viejo. Él las mira alejarse.
—Un culo como para quedarse.
La vieja mira al viejo. Deja de mirarlo. Exclama:
—¡Qué disparate!
—Piensa lo que quieras y acertarás.
—¡Qué disparate!
—Me llamé por teléfono: no estaba.
—¡Qué disparate!
—¿Es que nunca me atreveré a cortejarte? ¿Nunca te propondré que hagamos el amor? ¿Nunca?... ¿Cuándo será? ¿Será? Supongo que estoy proponiendo que me lo propongas.
—¡Qué disparate!
El rememora:
—Me las agarraste y yo me dormí sobre tu mano.
—¡Qué disparate!
—No puede ser. Estoy afligido. —Deja la revista sobre el banco—. No quiero que sea. —Ella queda expectante, suspendida. Mira al viejo. Deja de mirarlo. Poco después oye que él añade: — No. —Ella y su desconcierto. Lo mira. Deja de mirarlo y, anhelando la culminación, vuelve a oírlo: — Caminaba. Pero... peor era cuando no caminaba.
—¡Qué disparate!
—Es que quizá no haya nada más desolador que una vagina sin reminiscencias...
Azoro en la comentadora. Lo mira y espera, y deja de mirarlo y espera, y vuelve a mirarlo:
—¡Qué disparate!
Y deja de mirarlo. Tras lo cual vuelve a oírlo:
—¡Esa gente que ni siquiera se escucha a sí misma! Apagando los ojos, y encendiéndolos abruptamente o caninamente o como que no pueden florecer...
—¡Qué disparate!
—Me acosté con dos tetas. No estuvo mal. Yo lo advertí.
—¡Qué disparate!
—Una vez me cansé de traquetearla. Abandoné. Sólo que ella... ya no se quejaba.
Conmovido, mira hacia la mujer. Vieja:
—¡Qué disparate!
El hombre viejo mirándose los zapatos.
—Con el pulgar hasta el mango, hasta la palma, y la palma en el monte de Venus, sujetándola, sin consideraciones, parecía posible levantarla y llevármela a la tumba, pero ahí sí (y eso también parecía posible): para coger, para coger.
—¡Qué disparate!
—¿Por qué ustedes se hacen como que lo piensan tanto?
A mitad de camino entre mirar y no mirar al viejo:
—¿Qué?...
—¿No es cierto?...
—¡Qué disparate!
Pasa un vigilante. Él se reacomoda en su asiento.
—Éramos unos pebetes maravillosos. Varios estábamos enamorados de mí.
—¡Qué disparate!
—¡Vieja!, te llamaba. Y vos eras una muchacha perfumada. Turgente, lozana. En aquel recoveco uno no se sentía de más. Ebúrnea... Yo arrasaba con tu estolidez. —Sonrisita nostálgica—. Lúbrica... Me acuerdo... —Cede la sonrisita nostálgica—. Yo era tibio...
La esposa no habla ni gira la cabeza. El (trabajosamente) mira hacia ella. Extrae anteojos del bolsillo superior de su saco. Se los coloca y se pone de pie. Es alto. Camina hacia ella. Se agacha, la mira. Se yergue. Queda mirando sin ver. Una súbita brisa mueve las páginas de la revista. Tiesa ya, eterna, y tan sentada ella. El viejo mira sin ver. Balbucea:
—Está... Está... —Cree que la ha matado—. Ella... — (No se equivoca: la ha matado) —. Se... Está...
—Cuando era chiquita me soñaba una casa —dice la mujer—. Que era una casa. Que yo era una casa en cuyas tejas los pájaros y las palomas no sabían asentarse. Se desprendían, resbalaban, no sé; alguno no levantó vuelo y se estrelló. Y se murió en mi jardín, entre las flores, entre los carteles que explicaban la procedencia de esas flores vistosas, con tanto amarillo y negro, tan desesperadas. Se murió en mi jardín, uno. Y nadie lo enterraba. Era chiquita la casa que yo era: un chalecito. Había una virgen de Luján en el fondo, empotrada en una pared descolorida. No sé quién le llevaba menta. Los bichos canasto estaban siempre con ella. Las tejas, no me acuerdo. Pero los pájaros se caían, todos se caían.
—Uno se murió —dice el hombre.
—Resbalaban, no sabían asentarse —dice la mujer—. La chimenea nunca largaba humo. Estaba siempre limpita. Ni las palomas ni los pájaros iban a la chimenea. Intentaron varias veces no resbalar, aletear con precaución.
—Uno se murió —dice el hombre.
—¡Sí!... ¡Uno se cayó, se murió!... —dice la mujer—. Y nadie lo enterraba. No sé cuántas muñecas vivían en mi casa. Lo miraban al pájaro y seguían de largo. Por ahí se detenían un momento, y de lejos nomás miraban y seguían de largo. Con ojos estúpidos miraban y hacían lo que tenían que hacer, menos enterrarlo o quemarlo o tirarlo afuera. Todas tenían mi cara, las muñecas. Eran muchas, más de las que podían caber. Todas parecidas pero ninguna era igual a otra.
Dice el hombre:
—Mi amor.
—¿Qué?... —dice la mujer.
—Nada —dice el hombre—. Te beso.
La besa en los labios. La mira mientras la besa. No la abraza ni la toca más que con los labios. Deja de besarla. Detenidamente mira el pelo, el cuello de la mujer. Sin tocarla más que con los labios, vuelve a besarla en la boca. La mujer, sin separarse, llora. El hombre, con un brazo, la toma de la cintura. La mujer besa las mejillas del hombre. Con la otra mano, el hombre, toma la cara de la mujer. La mujer lo abraza. Llora.
—¡Yo era chiquita!... —dice la mujer—. ¡Yo era chiquita!...