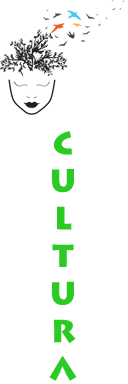
En México, el 17% de los estudiantes de secundaria y preparatoria
consumen o han consumido algún tipo de drogas; el 2% han
consumido anfetaminas y/o cocaína. El 0.8% de los niños
de primaria han experimentado el uso de alguna droga.
El temblor empeora cada día. Mis manos, que se agitan como blasfemos en peregrinación, me recuerdan lo que soy: un adicto. Me enojo y me trituro las lágrimas para que no salgan, me las trago. Busco a los culpables y no hay. Me sereno y rebusco el método efectivo para que el temblor se vaya, pero no lo encuentro. La juventud se me escapó inhalando entre la supresión y las sobredosis repetidas y este temblor que es consecuencia lenta de una historia que inicié a los quince.
Todo empezó en la preparatoria. Los recién llegados esperábamos que las primeras clases terminaran para salir a recorrer la escuela, comprar cigarros y conocer a los nuevos compañeros. Buscamos una tribu en donde guarecernos y así nos enteramos de quién era quién en esa escuela. Los futbolistas, los borrachos, los fresas, los estudiosos… y los más populares, que como en todas las escuelas eran los mismos que armaban las fiestas. Pero en esa prepa uno de ellos, además de popular, era el que conseguía la droga. El Tito, de segundo. Un rifado que llegaba en moto con estampa de rebelde, ropa de marca y celular de moda. En pocos días era muy conocido entre los de nuevo ingreso, y casi hermano de algunos de nosotros. En los pasillos se decía que repartía su mercancía en las fiestas.
La primera vez que me drogué fue en el cumpleaños de Isabel, la bonita del salón. Invitó a media prepa, y aunque había suficiente alcohol para embriagarnos a las dos de la mañana tuvimos que ir por más cerveza. Fuimos el Tito y yo. Cuando regresábamos, sacó de la guantera de su carro una bolsa con pastillas y me dio dos.
—¡Tachas gratis pa’ los compas! Pásatelas con chela y vámonos, que ya deben estar bien secos. Además, necesito repartir la mercancía —dijo el Tito mientras se tomaba sus pastillas sacudiendo la cabeza. Yo me pasé una y sin que se diera cuenta me guardé la otra en la cartera. Me dio miedo.
Nos recibieron como héroes. Al poco tiempo me sentí diferente, con el cuerpo acelerado, entero y bien rifado. Pude hablar con todas las chavas; bailé hasta con las más chidas. Por primera vez me sentí seguro. Esa fue mi iniciación.
Le perdí el miedo y quise repetirlo, así que me aseguré de agenciar pastillas para cada fiesta y después para los fines de semana.
A la mitad del año el Tito ya no se veía por los salones, traía broncas. Terminó por desertar. A la prepa ya no iba pero nos seguía surtiendo, éramos una buena banda los que lo buscábamos. Un fin de semana nos dijo que ya no manejaba tachas; ahora movía algo mejor.
—¿Quieren perico? —nos preguntó en tono desafiante, viéndonos fijamente a los ojos como poniéndonos a prueba. Obviamente, ninguno lo dudó—. ¿Cómo la quieren? ¡Traigo piedra! —añadió con ese aire de lanzado y optimista que lo hacían ser él.
Con el tiempo le agarras cariño. La probé en todas las formas, frotada e inhalada, pero me gustó más fumada, en “piedrita”, que está de moda. Así que me sentía invencible, podía seguir noches enteras sin parar con el guateque, como dicen: bien trabado. Al tiro para cualquier bronca. Me la empecé a servir hasta en la escuela, creo que hasta aprendía más rápido que los demás. Con el tiempo, la inhalaba también por la tarde para no dejar llegar la cruz. Ahí sí que la empecé a jalar a diario. Sin fiesta ni amigos, encerrado en mi cuarto.
El Tito dejó de fiarme. Empecé a buscar dinero en cualquier rincón y a pedirle a cualquier persona. Una vez, bien loco, me le fui encima a mi jefe. Fue cuando se dieron cuenta: la sangre que salía de mi nariz escurrió sobre mis labios y goteó hasta el suelo, mientras yo desesperado amenazaba a mi padre con la punta de un cuchillo. Le exigía dinero a gritos para conseguir más polvo. Ese día le extravié a mi madre la sonrisa y a mi padre la mirada.
Así el tiempo se fue. Mis viejos murieron tristes, perdonándome a diario desde su dolor. Cuidándome siempre de las malas amistades que eran como yo, con el miedo constante de que recayera. Y de hecho eso siempre sucedía.
Hoy estoy cansado de las noches largas en los centros de rehabilitación. De las palpitaciones y desesperación continua, del sudor frío y la maldita angustia trasnochada que no acaba. De las crisis de pánico y los malos recuerdos que me cuesta distinguir de las alucinaciones; de mis gritos, del hambre y el dolor en mis manos sujetas a los barandales de una cama vieja por mi propio bien. Con el torso arqueado suplicando la siguiente dosis que no llega.
Llevo un mes sin convulsiones. Sigo en terapia y todos los días vivo el tormento de no drogarme. El Tito desapareció más o menos cuando se acabó la prepa. Por esos días lo encontraron muerto, en una bolsa.
Ya me falla la memoria en serio, pero guardo bien el teléfono de un dealer para asegurar mis recaídas. El insomnio y la ansiedad me han llevado a pensar en tratamientos más definitivos.
Cada día el temblor me preocupa más, especialmente cuando trato de apuntar en el lugar correcto. En mi garganta, al lado de las cejas o en entre ellas; directo a la caja de las fantasías. Para alejarme del polvo, de la piedra y las jeringas. Sin embargo, tiemblo tanto que me rindo; el método me falla. Pienso en mis padres, en la vida malgastada y su dolor. Me acobardo y tiemblo aún más. Entonces me convenzo: el temblor es lo de menos.