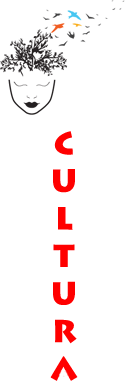
¡Por fin, por fin!, exclamaba jubilosa la joven entre pequeños saltos y aplausos, mirando su ficha de admisión sujeta con imanes en la puerta de su refrigerador. Pasado mañana era el gran día: la toma de la fotografía del desnudo masivo de Tunick en el Zócalo.
Los treinta días anteriores habían sido terriblemente conflictivos. Había luchado contra los prejuicios morales y tabúes de sus padres, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Para ella, posar desnuda representaba su boleto a la liberación y a la independencia. Era como su confirmación de que por fin se había liberado de la restrictiva y castrante educación familiar y escolar que había recibido en su infancia.
Todavía le maravillaba la facilidad con que había resuelto su dilema moral. Simple y sencillamente, había decidido teñir su cabello, artificialmente rubio desde hace más de 10 años, para recobrar su natural color negro; había pasado toda la tarde anterior en el spa, pasando una y otra vez por el proceso de autobronceado, hasta adquirir un tono de piel casi moreno, y había alisado su larga melena usualmente rizada. ¡Así, pensaba ella, aun cuando en alguna foto haya algún acercamiento mío, nadie podría reconocerme!
De este modo, el conflicto moral estaba resuelto. Ella consideraba el pecado como una infracción social: si nadie la reconocía, nadie podría recriminarle… si nadie la acusaba de inmoral y libertina, ella no se sentiría culpable… Llevaba 30 días leyendo la frase que había garrapateado en el techo, justo arriba de su cama: “Los mojigatos nunca serán libres”.
No terminaba aún de felicitarse cuando los retortijones estomacales y las náuseas que ella había atribuido a los nervios desde esa mañana reclamaron su total atención. Con un incipiente pavor se dirigió corriendo al baño, repasando mentalmente las comidas del día anterior, mientras rogaba: ¡No, por favor, no, Dios mío; no me castigues, que no me enferme hoy, por favor!
Pero Dios no la escuchó. La infección estomacal no cedió a los antibióticos comunes que ella tenía en casa, al enema y a la purga. Después de doce horas, el bronceado artificial apenas escondía la palidez de su rostro y las azuladas ojeras. Para el sábado a media noche recordó el viejo remedio familiar de la abuela. Después de todo, “el tapón para la diarrea” no le había fallado nunca a nadie durante dos generaciones, así que, valientemente, se tomó un vaso gigante de agua mineral con maicena y empezó a prepararse. Tenía que estar en el Zócalo a las 4 de la mañana del día siguiente.
Febril y debilitada, se vistió con unos holgados pantalones estilo militar, llenos de bolsas laterales para guardar sus artículos personales y una sudadera; sin ropa interior, por supuesto, para no perder tiempo al desnudarse. Se puso tenis sin calcetines, una cachucha beisbolera y unos lentes oscuros y salió de su departamento.
Llegar al Zócalo había sido un auténtico vía crucis, pero por fin se acercaba, entre codazos, pisotones, insultos y jalones de la muchedumbre, a la última aduana. Había logrado pasar con éxito todos los controles de seguridad que las autoridades habían instalado; así que cuando se formó en la última fila, justo antes de llegar al lugar en donde se tenían que desnudar para dejar su ropa, no esforzó sus ojos miopes para leer el letrero que coronaba la garita provisional.
Para cuando por fin llegó a la cadena de acceso, sus ojos quedaron petrificados en el letrero que rezaba: INÚTIL FORMARSE SIN SU FICHA DE ADMISIÓN.
En el instante justo en que su mente visualizaba el papel que se había quedado en su departamento, sujeto con el imán en la puerta de su refrigerador, el infalible tapón de la abuela empezó a disolverse en sus entrañas.