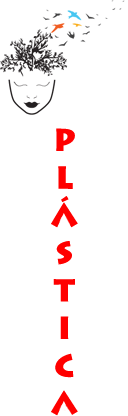
Mi acta de nacimiento indica como lugar de registro “Cajititlán”; aunque también, todo hay que decirlo, en nombre pone “Luiz”, así, con “z” (claro, el secretario del registro civil no fue mi alumno, de otra manera lo hubiera reprobado por su pésima ortografía). La metida de pata ajena me costó mi dinerito, y un engorro administrativo de varios años para quedar con una glosa en la que volví a ser “Luis” ahora sí con “s” como aparecía en todos mis documentos oficiales posteriores a la dichosa acta (en mala hora caí en la cuenta que, de hacer efectivo el error, quedaría libre, solterito, sin apuro y sin nada, pues mi mujer estaba casada con un Luis del que no había constancia de su existencia en el registro civil, pero igual hubiera perdido la herencia y me hubieran dado de baja en la nómina de la Benemérita UdeG. Unas por otras).
A los tres años, sin pedirme mi parecer, me desarraigaron de donde, de acuerdo con la tradición prehispánica, enterraron mi ombligo, y llegué a la capital de Jalisco en las postrimerías de la década de los sesenta y en los albores de los setenta. Casi medio siglo después, por acá sigo en estas tierras tapatías, pero con visitas intermitentes pero constantes a ese pueblo que se encuentra a menos de una hora de la ciudad, a medio camino entre ésta y Chapala.
Al igual que ese municipio jalisciense, Cajititlán cuenta con su laguna, aunque muy desmejorada, contaminada y al borde de la agonía, según los últimos reportes que he escuchado. Mucha es su historia (la región estuvo habitada mucho antes de que llegaran los españoles) y, por ese amor inevitable y natural que se tiene por el terruño, da gusto compartirla. Ese pueblo es parte de mi vida, de mis amores y de mis nostalgias. Innumerables veces lo he proyectado en obras literarias, en particular recuerdo la lectura de un cuento de Agustín Yáñez (“Gota serena”) que me hizo vivir varios momentos de mi infancia, y en el viaje que hace el protagonista a un pueblo del interior me vi proyectado en los viajes (para mí toda una odisea en mis años mozos) que hacía a Cajititlán.
La fama del pueblo le viene por la fiesta de la Epifanía, que se celebra no solo el 6 de enero, sino todo el primer mes del año. Miles son los visitantes que en esos días, después de las fiestas decembrinas, y sin recuperarse todavía de las crudas por los festejos del natalicio de Jesucristo, con sus posadas, pre y posposadas, continúan la fiesta. Es decir, que durante dos meses mi pueblo está empachangado. Por eso somos tan felices.
En esas evocaciones literarias, no puedo sacarme de la cabeza La feria de Juan José Arreola, quien evoca de una manera admirable la preparación que en su pueblo, Zapotlán el Grande, por mal nombre conocido como Ciudad Guzmán, hacen precisamente para la feria, en donde sus habitantes parece que como único propósito en la vida tienen el fervor y la pasión que ponen en tales afanes.
Armando Parvool, nuestro director de arte, se dio a la tarea de recuperar gráficamente algunos de los momentos que se viven en Cajititlán, año con año, en una tradición más que centenaria. A disfrutarla, y si no les ha tocado vivirla como testigos, en enero de 2017 tendrán una oportunidad inmejorable para vivir esta parte entrañable de la historia mexicana. Los esperamos.