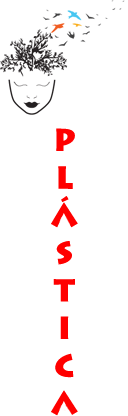
La pintura es la responsable de que ande perdido por la vida. Quizá si en mi adolescencia se me hubiera acercado algún Barrio a ofrecerme una tacha hubiera descubierto lo que implicaba el negocio del narcomenudeo y ahorita andaría a salto de mata pero forrado de dinero, mujeres y no sé qué otros forros. O tal vez si cierta compañera de la prepa me hubiera platicado del ingenio de su madre para fomentar el negocio de la estafa por las en aquel entonces célebres pirámides (que consisten en lavarte el coco, birlarte tu dinero y convencerte de que hagas lo propio con tus ingenuos conocidos, quienese a su vez lo replicarían con los suyos) en este momento viviría de mis rentas en alguna capital europea. O...
Pero no. El destino me refundió en una galería. Y esto provocó una cadena de eventos que me llevaron a estudiar la carrera de Letras, trabajar en un oscuro diario local y terminar como profe de literatura.
En efecto, fue en mis no muy lejanos (eso quiero creer; en todo caso, el tiempo es relativo) años del bachillerato en que, en busca de lugares solitarios para huir del mundanal ruido (e invitar a alguna novia despistada), encontré las galerías de arte, tan solitarias como las bibliotecas (en donde muchas veces ni siquiera al bibliotecario[a] se encuentra).
A pesar de las aviesas intenciones que en ocasiones perseguía con las despistadas (aunque ahora que lo pienso no lo eran tanto, pues qué amiga acepta de buen grado acompañarlo a uno a ver exposiciones de pintura) descubrí las virtudes y las maravillas del arte.
Asiduo del Exconvento, del Cabañas, del Museo Regional, la Casa López Portillo, el hoy Museo de las Artes y otras galerías, algunas improvisadas y otras ya desaparecidas, conocí un amplio panorama del arte local y universal, con obras que me impactaron pero de las cuales, esteta desorganizado y desmemoriado, no conservo ningún dato.
En particular lamento no haber identificado, en cierta ocasión que en la Casa López Portillo asistí a una exposición de los Caprichos de Goya junto con otras obras del romanticismo español, el retrato de una dama de la corte. En ese retrato, en ese momento, condensé todo mi concepto de belleza, tanto la femenina como la artística. El impacto que me causó me lo han provocado pocos cuadros hasta la fecha, pero ignoro quién es el autor, cuál es la obra, y por más que he tratado de identificarlo en miles de reproducciones (incluso en dos acuciosas visitas al Museo del Prado, en Madrid) no he podido hacerlo.
Pero al margen de estas decepciones estéticas, debo reconocer que los placeres que he obtenido son mayores. Sin salir de las fronteras de mi patria chica disfruto bastante la obra de un buen número de artistas locales. Y cuando se tiene la oportunidad de apreciar el arte foráneo, pues también lo disfruto.
Eso me ocurrió en mi paseo por los pasillos del MUSA, en la sesión fotográfica para ilustrar el anterior y el actual número de la revista. Me encontré, en la exposición Puertas abiertas. Patrimonio artístico universitario con un buen puñado de cuadros que ya había admirado en otros momentos. Ello no me impidió volver a gozarme estéticamente con su contemplación.
La exposición me hizo evocar momentos amables de mis incursiones iniciales en el mundo del arte, y dejé que mi imaginación vagara por el laberinto de las memorias juveniles. Tan absorto estaba en el repaso de las obras y en su confrontación con los recuerdos que de repente llegué a un grabado. Leí el nombre: “Rembrandt Harmenszoon van Rijn”. Mmmm, me dije, un pintor flamenco (lo deduje por lo de “van Rijn”); ¿dónde he visto yo obras de este artista?, me pregunté. “Harmenszoon, Harmenszoon”... ¿En el Louvre, en el Prado? En el Museo Británico, no lo creo... Y volví a leer el nombre: “Rembrandt”. Bueno, para consolarme y para no quedar ante mí mismo como un tonto de capirote (por suerte hoy no llevaba compañía, y nadie podía escuchar mis sesudas meditaciones) me dije: “¡Tenemos un Rembrandt!” y seguí tan campante y tan feliz por la vida admirando la exposición.