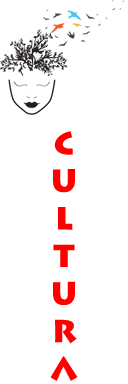
Entró despacio, pensativa. Caminó por el pasillo inacabable, el que lleva al corredor de hombres, de los que tratan de salir por pies de los círculos de Dante. Llegó hasta la cama de hospital donde encontró tendido a un hombre. La mujer se sentó a su lado. Lo miró pacífico, inconsciente; agredido por la maquinaria que le inflaba el cuerpo. Le contempló el rostro, sin descanso. Como si aguardara el premio a la contemplación paciente: una mueca, un signo de existencia, algo, pero no. Bajo la piel de su hijo no había nada, solo cicatrices y lágrimas tatuadas. Fatigada, recordó las noches que pasó a su lado cuidándolo la infancia. Le acarició la cara y le secó las hebras de saliva fresca escurridas por el cuello. Lo observó amorosa.
Algunos hombres y mujeres de blanco se acercaron, lo tocaron, lo movieron, lo exploraron, no encontraron nada. Ella cubrió el pecho de su hijo con las mismas sábanas que habían cubierto ya otros rostros y cuerpos abatidos. Uno de los médicos le habló lejano, casi al aire. La mujer abstraída le acarició el cabello, la frente, las mejillas. Escuchó voces distantes.
Una enfermera afligida se acercó, le puso trapos húmedos, vendas, y apósitos. Le introdujo líquidos dentro de las venas, ajustó tubos y mangueras, todo aquello que invadía su cuerpo. Lo atendía. Como si ante la muerte cerebral hubiera mejor cura que la muerte exacta, y breve.
Enraizada al mosaico bajo la cama de su hijo, lo recordó pequeño, tierno y suave, cariñoso. Después, ausente, seco. Más tarde, violento, perdido e incoherente: adicto. Y así hasta el día en que acompañado por su tribu se metió las dos bolsitas de cristal que se agenciaron en el antro. Le apretó la mano y lo observó amorosa.
Me lo dicen los profes, mis jefes y mis compas: impuntual. No lo entienden. Para mí, la hora de llegar es la hora de salir. Cada mañana, después de cuatro alarmas, que con el placer de la culpa apaciguo y la ilusión de dormir un poco más extingo, me rebelo a la impaciencia. Cuando reacciono, sentado con tremendos rebotes de pulso acelerado por mi cuello, confirmo lo que siempre sé: “Ya es muy tarde”. Pero no me rindo, un cotidiano aliento de euforia al límite me envuelve. Brinco de la cama, me angustio, me desnudo y entro al baño; elijo la temperatura; el chorro cae tibio y después caliente, el vapor lame mi cara. El agua moja mi cabello y mis párpados caídos, mi cuerpo se aletarga, y el trance de la relajación apaga mis sentidos, me adormilo y enlentezco. Súbitamente recobro la angustia y la conciencia, termino el sueño bípedo de forma tempestiva, me termino de bañar con movimientos ultrarrápidos. Ya no me rasuro, soy optimista ante el espejo. El tiempo en mi cabeza es complaciente, se detiene para mí; no es tan implacable. Me peino y no miro el reloj.
Enseguida se presenta la crónica búsqueda de qué vestir, que pronto resuelvo con lo único que tengo. Ahora sí, veo el reloj y corro, me agito, me angustio, me enojo. Sin desayunar, salgo de mi puerta 10 minutos antes de la hora a la que el tren se para en la estación. Son seis cuadras, “sí llego”. Camino rápido, cruzo, me atravieso, corro nuevamente, rebaso, brinco, llego. Me siento vivo.
Llego a la escuela, un poco a tiempo, un poco tarde, hubo otros peores. Siempre se puede, no es tema de orden, ni de disciplina, la puntualidad es cuestión de optimismo y esperanza al límite. Por la noche nuevamente activaré mis cuatro alarmas.