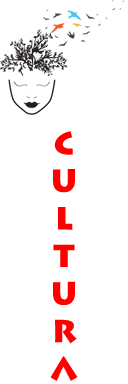
Querida Laura Blas: Esta carta te la contesto “en público” porque se la mandaré a mi amigo Luis para que en sus páginas periodísticas la publique y así te llegue hasta una mesa del estoico Café Madrid, esa prueba de que existieron aquellos días que tan bien recuerdas y que hoy vuelves a frecuentar durante tu estancia en Guanatos. En público para acaso propiciar correspondencia cruzada con otros melancólicos. Y es que tu carta posee un influjo de nostalgia que me ha llevado a esas calles que pisas de nuevo caminando por el centro de tu ciudad.
Un flujo como el de la marea. Vaivenes de recuerdos en los que aparecen y desaparecen los rostros de quienes mencionas y hasta de quienes no mencionas. Cuando los evocas pasan tan camaleones, tan fotogénicos, de la imagen originada en un aroma nebuloso a una película sepia que proyecta rostros y vivencias y pinturas en una secuencia que solo los sentidos de la memoria pueden distinguir sin equivocarse.
Sí, sí me acuerdo cuando nos encontrábamos esas primeras veces en el Café Treve que en tus líneas evocas. Eran tardes de mi primer verano en la ciudad, procedente de mi calurosa urbe, y sin embargo aquella Guadalajara estaba tan fresca. Cierto: Nos íbamos con frecuencia al Cine del Estudiante. Ahí acudimos al estreno de Tommy, la adaptación de Ken Russell a la ópera rock concebida por Pete Townshend. ¿Te acuerdas, Laura? Luego rematamos en casa de Nacho que andaba con la Pacheco y adoraba a toda la hornada inglesa. Esos días en el mismo cine también vimos Fritz el gato, aquella animación que nos maravilló.
De entre lo borroso saco una tarde. Tú no llegabas aún pero el Café ya estaba en su elemento, es decir, era el hervidero acostumbrado entre las fogatas de tabaco y las aromáticas variaciones de la casa con su excelente proceso de moka. Javier, un tipo de pelo ensortijado (¿lo recuerdas?) era por esos días quien mejor lo preparaba en aquellas máquinas italianas que tanto presumía don Misael Martín del Campo, ¿el último dueño? de la memorable Cafetería de Avenida Juárez.
Escribo en un concurrido Starbucks, de cara a la bahía, a donde vine a leer tus líneas (al abrir la computadora lo primero fue buscar tu e-mail) y ahora, al pensar en el Treve, veo que todo esto que me rodea se ubica a años luz de aquella cálida y un tanto sórdida tertulia en que convertíamos ese largo callejón con mesas que era el Treve. Mesas a diestra y siniestra y un “pasillo” en medio, barra lateral a la izquierda avanzados unos metros de la entrada (iba a escribir “de la puerta” pero no existía ninguna puerta, se levantaba una cortina metálica, enrollándose y dejando libre la entrada), y enseguida de la barra un biombo que dividía la zona de ajedrecistas y jugadores de dominó. El Café Treve era habitado por setenteros poetas y pintores. Por teatreros tránsfugas de los sesenta. Por una fauna única de académicos, profesores y jugadores de dominó enclavados en los cincuenta y en los cuarenta. Por estudiantes a los que ya les urgían los ochenta, esa década rescatada (salvada) por Patti Smith.
La segunda mesa del lado izquierdo —si no recuerdo mal— viniendo desde la entrada, era respetada: correspondía a un grupo icónico de la Facultad de Filosofía y Letras, si alguno de los jóvenes que entonces éramos la poseía, cuando llegaba uno de ellos se la cedíamos o nos resignábamos a convivir con ellos. Por pura costumbre la hicieron suya abordándola durante los ocho atardeceres de cada semana, en ella se sentaban Juan Rulfo (cuando estaba en Guadalajara), Adalberto Navarro Sánchez, Hugo Gutiérrez Vega (cuando no viajaba), Francisco Ayón Zéster, José Cornejo Franco, Alberto Ladrón de Guevara, Ignacio Martínez Rodríguez, Ramiro Villaseñor y otros, no siempre los mismos, por supuesto. Era una mesa de historiadores, filósofos, críticos de arte, poetas que ya entonces estaban en la tercera edad o en sus bordes. Esa tarde Navarro Sánchez sonreía como pocas veces, tenía una buena razón para estar radiante, acababa de volver a publicar Et Caetera después de un largo periodo de obscuridad. Lo celebraban. Ayón Zéster le dedicó todo su espacio en El Occidental, en su columna “Universidad y Cultura” que era un exceso de juegos pirotécnicos del lenguaje, una mezcolanza de florilegios urbanos cuyo repertorio nunca agotaba. Y es que Ayón Zéster para la crónica tenía el don de un anticuario ilustrado, su columna era un palabrero prodigioso ¿no?, un bazar de significados en extinción que coleccionaba con vehemencia, y al mismo tiempo una edificación verbal cuya sonoridad nos podía llevar a la emoción o al pasmo, dependiendo lo que criticaba.
Recuerdo bien la satisfacción de Navarro Sánchez porque a pesar de que era —el del Café— un círculo sin mujeres, de vez en vez una acudía, esa tarde estaba Magdalena Gómez y a ella le pidieron leyera la colorida columna de Ayón Zéster celebrando la reaparición de Et Caetera que, sin embargo, poco después desaparecería para siempre. Ese era el sino de tantas revistas. Me despedí de los maestros, fui a saludar a Javier que le echaba flores a la bella Soledad, la mesera llegada de Los Altos, una sacerdotisa rubia con la que comulgaron no pocos parroquianos del Treve. Pasé a las mesas del fondo, territorio del dominó y del ajedrez, ahí estaba como siempre Pancho Casillas presidiendo su mesa, el cigarro colgándole de una comisura, los apuntes a mano, las apuestas veladas.
Cuando volví al frente (a las mesas de la entrada, pues) tú ya estabas sentada con Kraeppellin y él recién levantándose cuan largo era, despidiéndose. Estabas dicharachera y él levitaba fuera de la mesa. Sostenían uno de esos duelos de dardos verbales, habituales de sus encuentros, tan dados ambos a esas aproximaciones a los aforismos instantáneos, al vuelo, en el aire a dos o tres niveles por encima de los albures, ¿cómo definirlos?, tenían implícitas las risas, sus guiños, sobreentendidos inteligentes y cariñosos, por lo menos entre tú y él así eran; mas no necesariamente con otros. Tu estrafalario amigo ante el vanidoso Luis Alberto del Castillo, por ejemplo, sostenía esos duelos de una manera más sangrienta, eran más sarcásticos, más de pique, más de crestas de palenque y feria de cuchillos. Ahora lo veo con nitidez, era una “escritura verbal automática” un tanto surrealista, un tanto kraeppelliana. Fue un personaje sicodélico tu noble amigo, ¿eh? “Dada vive” rezaba la espalda de su chaqueta en una exhibición colectiva de los pintores tapatíos contemporáneos de esos días, una exposición colgada ahí al otro lado, en el Exconvento del Carmen. En esas mesas, en fin, se daba una variedad de convivencias. Tú habías llegado con Lolita… ¿cómo se apellida? Lolita López, claro, que fue la musa de Enrique Macías en los meses que estuvieron en Filos y Tretas. Ella eventualmente se juntaba con Los Chachalacos, aquel grupito que sacó la revista Convergencias. Lolita me caía muy bien, siempre empeñada (o resignada) en subir la cuesta de una familia —la suya— de otro tiempo, enclavada en el pasado o en las costumbres del pasado. ¿La habrá remontado? Las revistas nacían y morían y renacían y volvían a morir “de inanición” decía años después el buen Arturito, aquel filósofo ingenioso que sabía silbar por la vida de Guanatos. En la facultad aparecieron las revistas ¿entre otras cuántas?: Incluso, Avanzada, Péñola, Convergencia. Lolita se fue con Beatriz (¿de apellido?) otra de vuestras amigas que llegó por ella.
Perdonarás mi revoltijo de recuerdos, se me atrabancan. En la mesa de enfrente departían pintores y dramaturgos y en la siguiente poetas, ¡qué Café! ¿no?, todos ellos eventualmente se pasaban de una a otra y la tertulia no se alteraba, alguien debe recopilar las crónicas que lo dibujen. En ellas estaban Benito Zamora, Gabriel Mariscal, tan amigos; José Ruiz Mercado (Pepe Ron), Rodolfo Quintero (Fito) quien además cantaba en un grupo de rock llamado Cero en Conducta; estaba un poeta novel y tímido al que alguien le preguntó si él también escribía y contestó, lacónico: “Lo intento”… por lo que recibió una embestida —que quiso ser graciosa pero fue punzante— de parte de Carlos Prospero, quien lo abordó más o menos así: “¿Cómo que lo intentas? ¿No sabes coger la pluma o qué?” Eran tiempos de lápiz y papel. Las iPad ni en la imaginación. El atardecer vuelve dorada la bahía, deberías estar aquí, confieso mi nostalgia.
El Treve se nos quedó en los humos del siglo pasado. Los discípulos y las discípulas ¿eh, te fijas? —para expresarlo de manera políticamente correcta— de Ayón Zéster deberían rescatarlo en sus crónicas que tanto literaturizan. Hoy están de moda los cronistas ¿verdad? Las que escribe Carmen Libertad Vera son notables y portan un dejo ayonzesterino. Hombre: mujer, vayan en su recuerdo estas líneas, nomás porque te caía tan bien en su cátedra de Historia.